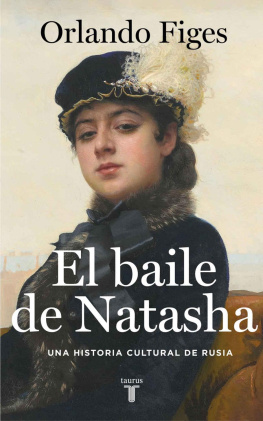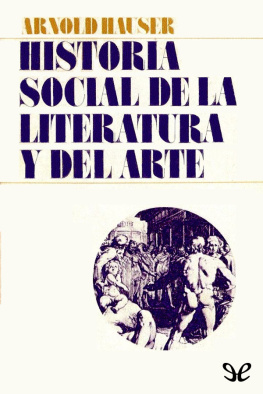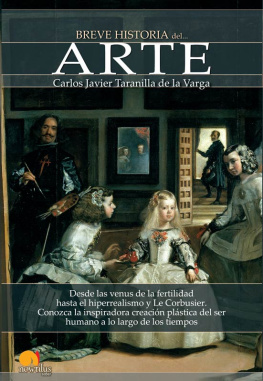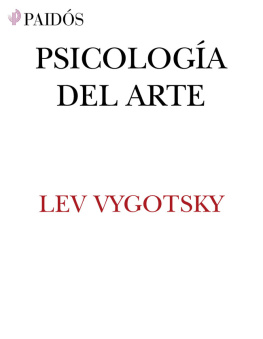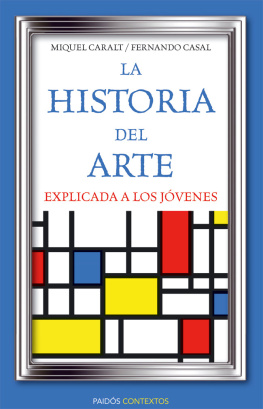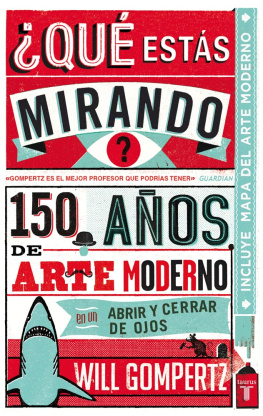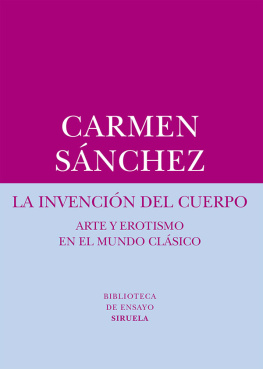PREFACIO
En esta época de confusión sobre qué es el arte y cuál debería ser su función muchas veces me hubiese gustado poder recomendar una breve historia del arte a estudiantes y amigos. Como no he podido encontrar lo que buscaba, escribí este libro. Sé que defiendo aquí un punto de vista contundente, pero creo que ésta es la mejor manera de tratar los temas contemporáneos. En mi opinión, el relato del arte quedó interrumpido en el siglo XVIII por efecto de una división. Describo además nuestra vana tentativa de superar tal división. No me propongo escribir una nueva teoría sino colocar la cuestión del arte en su contexto histórico de modo tal que las personas puedan entenderlo mejor. Hay muchos relatos posibles, pero creo que el presente se ajusta a las evidencias, tanto que incluso aquellos lectores que no están de acuerdo conmigo lo encontrarán útil.
Mi perspectiva se formó tras una serie de experiencias que se remontan a un incidente ocurrido hace muchos años. Cuando tenía yo quince años, mis padres nos llevaron de Kansas a Chicago a pasar unas vacaciones, escuchar a la orquesta sinfónica de Chicago y visitar el Art Institute y otros museos de la ciudad. La orquesta sinfónica y pinturas tales como La Grande Jatte de Seurat en el Art Institute me entusiasmaron, pero me sentí igualmente fascinado por otro museo situado a poca distancia de éste, el Museo de Historia Natural, con sus innumerables vitrinas llenas de artefactos africanos, indoamericanos y de Oceanía: vasijas y herramientas, escudos y dardos, tocas y petos de caciques, algunas máscaras de aspecto aterrador y toda clase de vestimentas. Algunos años después, cuando me trasladé al área de Chicago para completar el último año de mi carrera universitaria, volví al Art Institute y comprobé que algunas de aquellas figuras y máscaras africanas (excepción hecha de los vestidos) parecían haber migrado por milagro calles arriba, desde el Museo de Historia Natural hasta el Art Institute. No vi nada de problemático en que se transformaran en «arte» hasta que un día, en una clase de antropología, Melville Herskovits observó que no sólo no había ninguna categoría de «arte» en la mayoría de las lenguas africanas sino que además, una vez empleadas en los rituales religiosos, esas máscaras y figuras mágicas solían ser envueltas y guardadas hasta que hicieran falta de nuevo. De pronto, la propia idea de «arte» parecía volverse problemática.
No fue sino muchos años después que descubrí una clave importante para comprender lo que sucede cuando convertimos objetos rituales en «arte». En un artículo de Paul Oskar Kristeller leí que el moderno concepto de arte data del siglo XVIII , época en que la antigua idea funcional de arte se descompuso en dos categorías, arte y artesanía. Comprendí entonces lo que había ocurrido cuando aquellas máscaras africanas escaparon de la polvorienta compañía de las vasijas y los dardos en el Museo de Historia Natural y pasaron a convivir con los Rembrandts y los Seurats en el Art Institute. En el Museo de Historia Natural, los objetos rituales y utilitarios africanos eran en efecto arte pero en el antiguo sentido del término, es decir, cosas hechas con un propósito definido y, como tales, ejemplos de un determinado estilo de vida. Una vez transferidos al Art Institute se convirtieron en arte (bello), es decir, en objetos aptos para la contemplación estética: muestras de arte.
Una de las lecciones que aprendí en mi lucha por comprender lo que ocurría cuando los objetos rituales africanos o indoamericanos se transformaban en arte en el sentido moderno es que instituciones tales como el museo, la sala de conciertos y los curricula de literatura habían sido determinantes en la constitución de las obras de arte. Muy pronto llegué a la conclusión de que ya no podíamos seguir haciendo estética o historia y crítica de arte, música y literatura del modo tradicional. Me convertí entonces en una especie de pesadilla para mis colegas universitarios, reclamándoles que, cuando se ocuparan del «arte» chino, africano o indoamericano, hicieran algún tipo de advertencia preliminar en sus estudios. Mis colegas con razón se exasperaron, puesto que con toda sinceridad creían que emprendían con dedicación y esmero sus respectivas tareas de investigación y lo único que querían era seguir adelante con sus trabajos en estética. Muchos de ellos estaban dispuestos a admitir que el significado de «arte» podía diferir de una cultura a otra o que había cambiado desde el siglo XVIII en adelante, en el marco de nuestra cultura, pero no pensaban que las diferencias culturales e históricas tuvieran las consecuencias significativas que yo les atribuía.
Entretanto, algo igualmente importante estaba teniendo lugar en las propias artes. En la época en que acabé mis estudios universitarios y comencé a ejercer la docencia, a comienzos de los años sesenta, el expresionismo abstracto estaba siendo cuestionado por el neodadá y el pop-art. Durante las dos décadas siguientes se sucedieron a un ritmo vertiginoso nuevas concepciones y movimientos artísticos: pop, op, minimalismo, arte conceptual, neorrealismo, land-art, vídeo, performances, instalaciones, etcétera. Muy pronto los artistas en todos los contextos parecieron querer romper las fronteras del arte y superar la distinción entre «arte» y «vida». Hacia la década de los ochenta, cuando comencé a reunir material para escribir este libro, comprendí que cualquiera que fuese la historia de las ideas del arte, el artista y lo estético, no sólo tendría que otorgar un lugar importante a los cambios institucionales y sociales sino que además tendría que contrastar el proceso transcurrido desde el siglo XVIII con el estado presente y prestar especial atención a los esfuerzos por superar las polaridades típicas del moderno sistema de las bellas artes.
Por otra parte, para que semejante historia fuera útil como fuente fundamental para estudiantes y profesores, era preciso que no estuviese basada únicamente en una de las artes, o incluso en las artes visuales como grupo, sino que debía incluir tanto la literatura como la música. La utilidad del libro requería que, aun cuando cubriera tantos tópicos y períodos, fuese breve y estuviese escrito sin tecnicismos. Era evidente que yo debía sacrificar muchos elementos y matices y poner un mínimo de notas al pie y referencias. No obstante, he utilizado muchas citas de artistas y pensadores del pasado para incorporar algo del aroma y la fuerza de sus respectivos puntos de vista, y he escogido algunas ilustraciones que a veces sirven para comentar aspectos de sus pensamientos y conductas mejor que las palabras. Tengo una enorme deuda intelectual con los autores de artículos, monografías e investigaciones sobre la historia de las distintas artes y de la estética, algunos de los cuales han sido incluidos en las referencias. Sin embargo, hay también muchas deudas particulares que quiero reconocer aquí explícitamente.
A mis colegas, antiguos y actuales, en la Universidad de Illinois en Springfield, que han leído partes del manuscrito o han oído sus temas y me han proporcionado valiosos consejos y aliento: Harry Berman, Piotr Boltuc, Ed Cell, Cecilia Cornell, Razak Dahmane, Cullom Davis, Anne Devaney, Judy Everson, Mauri Formigoni, Ron Havens, Mark Heyman, Linda King J., Michael Lennon, Ethan Lewis, Deborah McGregor, Robert McGregor, Christine Nelson, Margaret Rossiter, Marsha Salner, Karl Scroggin, Judy Shereikis, Richard Shereikis, Mark Siebert, Bill Siles, Larry Smith, Don Stanhope, y Charles B. Strozier. Estoy especialmente agradecido a Peter Wenz, quien leyó y comentó varios capítulos. También lo estoy a los numerosos estudiantes en mis cursos de filosofía del arte y de historia de la teoría literaria que, a lo largo de años, han leído y hecho observaciones sobre distintas versiones del manuscrito. Doy las gracias a mis amigos del Central Illinois Philosophy Group: George Agich, José Arce, Meredith Cargill, Bernd Estabrook, Royce Jones, Robert Kunath y Richard Palmer. Agradezco también a mis colegas en la American Society for Æsthetics que han escuchado y criticado exposiciones orales relacionadas con el libro a medida que éste se iba desarrollando y que me han hecho una cantidad de sugerencias útiles: Sondra Bacharach, Joyce Brodsky, Anthony J. Cascardi, Ted Cohen, Arthur Danto, Mary Devereux, Dennis Dutton, Jo Ellen Jacobs, Michael Kelly, Carolyn Korsmeyer, Estella Lauter, Tom Leddy, Paul Mattick, Joan Pearlman, Yuriko Saito, Barbara Sandrisser, Gary Schapiro, Catherine Soussloff, Kevin Sweeney y Mary Wiseman. Carolyn Korsmeyer también leyó varios capítulos y, como siempre, me dio buenos consejos. Agradezco muy especialmente a Micheline Guiton, Bill y Vivian Heywood, Shigeo y Louise Kanda, Mike y Donna Lennon, Thomas Mikelson y Patricia Sheppard, Bob y Nona Richardson, Richard y Judy Shereikis, Kevin Sweeney y Elizabeth Winston, y Étienne y Ann Trocmé por su paciencia, aliento y sugerencias, durante años, en muchos contextos.