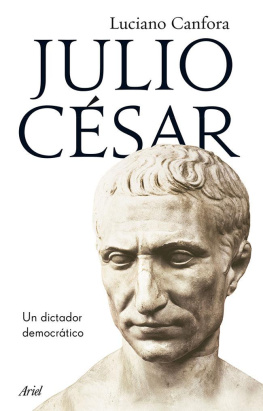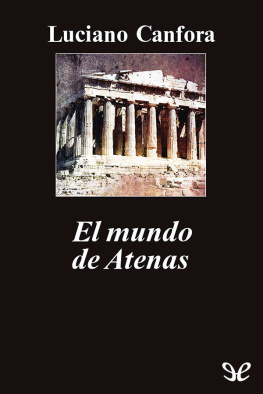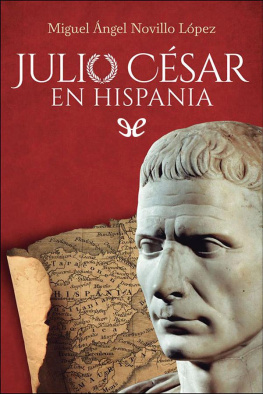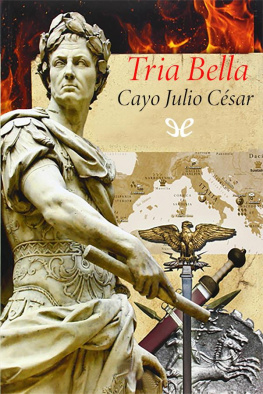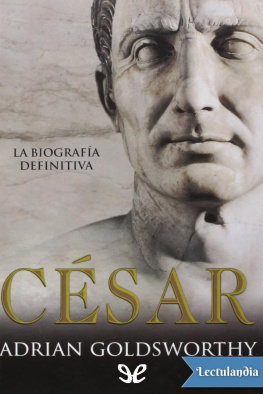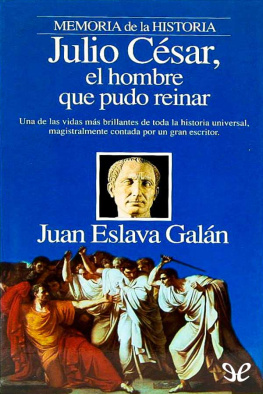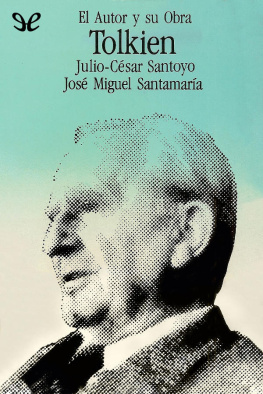PREFACIO
«Escribiendo el libro de César debo estar atento a no creer ni siquiera por un instante que las cosas tuvieron que suceder por fuerza como han sucedido», anotaba Brecht en su Diario de trabajo. En las líneas sucesivas, la nota adquiere un cariz divagador, restando en parte fuerza al pensamiento inicial. Brecht se enreda en vanas reflexiones sobre la inevitabilidad del antiguo régimen esclavista. Pero poco después el pensamiento más elevado vuelve a asomarse en forma de polémica hacia el optimista y al fin arbitrario «ir en busca de las causas de todo lo que ha sucedido», de la que se deriva la crítica mordaz a las expresiones impersonales, tan frecuentes en la historiografía («se hacía esto o aquello por tal razón»), que desemboca en la pregunta que todo historiador debería formularse: «¿Pero quién es este se?»
Los acontecimientos que constituyen la materia de este libro se prestan más que ningún otro a tal reserva antideterminista: se trata de hechos políticos y militares para los cuales fue posible, a cada paso, la eventualidad de que se dieran unos resultados opuestos respecto a los que efectivamente se dieron. Como demuestra, por ejemplo, ateniéndonos sólo a la última fase, la extraordinaria vitalidad de la parte anticesariana en la guerra civil: para debilitarla se necesitaron años de lucha encarnizada, sin escrúpulos, sangrienta y, lo que es más, nunca definitiva.
1. ¿Fue su sombra el mundo entero?
Un poema de Jorge Luis Borges encierra en pocas líneas, claramente inspiradas en el Julio César de Shakespeare, la visión «providencialista» en torno al caso de César y a su significado. «Aquí lo que dejaron los puñales. / Aquí la pobre cosa, un hombre muerto / que se llamaba César»: reiteración clara al inicio de las primeras palabras que Antonio pronuncia en el drama shakespeariano, en presencia del cadáver: «¡Oh poderoso César! ¿Yaces tú tan bajo? ¿Todas tus conquistas, tus glorias, los triunfos, los botines, se han reducido a tan pequeña medida?» Pero en la conclusión de la breve poesía vemos que surge «el otro César»: «el que vendrá, cuya gran sombra será el mundo entero».
La premisa es clara: César es visto aquí como uno de aquellos hombres cuya obra deja «vasta huella», de cuyas acciones se han derivado transformaciones históricas. En el caso de César, la romanización de la Europa céltica y el nacimiento de la monarquía universal destinada a una larga fortuna. Hombres de esta clase son vistos como «instrumentos» de la historia. Y justamente, por haber dado lugar a transformaciones necesarias, a mutaciones que debían producirse por una especie de «madurez de los tiempos», los resultados de sus acciones y sus éxitos acaban siendo considerados como inscritos en una inmanente «lógica» de la historia.
Ahora bien, la advertencia que Brecht se hacía a sí mismo, apuntada en su Diario de trabajo, ataca en su raíz precisamente este tipo de certeza, esta «fe» en la coincidencia «providencialista» entre aquella «pobre cosa» que los enemigos han apuñalado y «el otro [César] cuya sombra será el mundo entero»: resultado proyectado sobre un futuro lejanísimo, pero sentido ya todo in nuce en la obra de aquel audaz y desafortunado cabecilla.
En cada momento, y sobre todo en los decisivos, la acción política y militar de César estuvo expuesta a los resultados más diversos. Corrió el riesgo, una y otra vez, de perderlo todo, especialmente en el curso del interminable conflicto que concluyó con su muerte violenta. Al final naufragó en la acción más espectacular, si bien no del todo imprevista: la conjuración de los suyos. Y sin embargo, ha conservado un prestigio póstumo inagotable y una fuerza sugestiva de larguísima duración, que hace, incluso de su nombre, un arquetipo. ¿Esto ha sucedido únicamente gracias a la sabia gestión que de su figura hizo Octaviano, el que después sería Augusto, su hijo y heredero? Octaviano lo «rediseñó» para declararse posteriormente su «heredero» durante una larga fase de su carrera, pero luego había dejado que se fuese esfumando cada vez más hacia el fondo, engastándolo en la fórmula, gratificante sobre todo para «el hijo», Divi filius. Esto complica el trabajo del historiador, que debe distinguir entre el César «en cuanto tal» y el de la tradición filtrada por Octaviano, el cual influyó no sólo en la historiografía contemporánea sino, sobre todo, en la determinación de una línea triunfante que asumía, para bien o para mal, a César como punto de partida.
Deberíamos considerar una suerte que aquel hombre nos haya dejado su propia narración de los actos políticos y militares que llevó a cabo en la década central de su actividad pública (5848 a.C.); por otra parte, ésta constituye también la más auténtica idea de sí mismo que «aquel muerto que se llamaba César» quiso dejar. Y sabemos lo arriesgado que es, además de tentador, proclamar lo que un personaje histórico fue más allá de lo que quiso ser o, sobre todo, de aquello que dijo que había sido.
La solución está, pues, en la narración. La narración de una carrera totalmente orientada a superar la res publica, el sistema tradicional del Estado romano. Dicha narración, sin embargo, sólo puede ser reconstruida en parte porque está manipulada desde el origen. El mismo César, con la operación de los Commentarii ha iniciado tal proceso de manipulación. La búsqueda de un nexo entre las ambiciones y la carrera de un líder y el «rol histórico» que ha desempeñado en la liquidación de la antigua res publica contrasta con la reiterada reivindicación, por parte del protagonista, de su papel de infatigable defensor de las reglas y los derechos del sistema tradicional. Pero desconfiar sistemáticamente de aquella autorrepresentación nos expone continuamente a caer en el teleologismo, es decir, en una especie de metafísica de la historia.
2. El César de los príncipes
No podemos dejar de lado, sin embargo, la larga tradición historiográfica y el César al que ésta ha dado vida. El que, por ejemplo, la noción, siempre vital y siempre ambigua, de «cesarismo» se repita a través de los siglos como noción clasificadora de una tipología del poder significa que hay que tomar en consideración, porque él mismo se ha convertido en un hecho, el César que la tradición ha construido. Pero ¿a qué tradición nos referimos? Por un lado a la de los soberanos, tendentes a indentificarse con aquel modelo, y, por otro, a una línea interpretativa muy crítica que podemos definir con la fórmula del «pesimismo republicano» que usaba Ronal Syme.
Un breve panorama del interés de los soberanos por el arquetipo cesariano nos llega de uno de ellos. Se encuentra en la nota editorial que Napoleón III hizo poner al principio del segundo tomo de su incompleta y muy doctamente elaborada Histoire de Jules César (1866). Afirma el editor, de acuerdo obviamente con el emperador, que «no deja de ser interesante al publicar el segundo volumen de la Historia de César escrita por el emperador, recordar los nombres de los soberanos y de los príncipes que se ocuparon del mismo argumento». Y cita algunos nombres que merecen ser recordados, dada su importancia. Carlos VIII, que «mostró un aprecio muy especial por los Commentarii de César», de tal modo que indujo al monje Robert Gaguin a ofrecerle una tradución de los Commentarii de la guerra gálica (1480). Carlos V, con el que estamos en deuda por el ejemplar de los Commentarii «repleto en los márgenes de observaciones de su propia mano», y cuyo interés por los aspectos estratégicos del relato cesariano era tal que llegó a enviar a Francia una comisión científica con el objetivo de estudiar la topografía de las campañas gálicas, de la que resultó una exquisita publicación del impresor Giacomo Strada (1575), con alrededor de cuarenta mapas, uno de ellos relativo al asedio de Alesia. Por su parte, el sultán turco Solimán II, contemporáneo y émulo de Car-los V, mandó buscar y recoger por toda Europa el mayor número de ejemplares de los