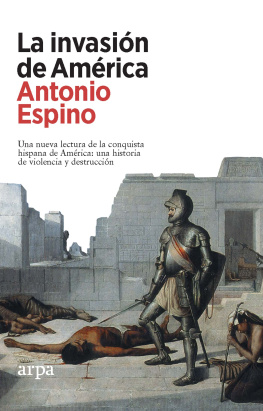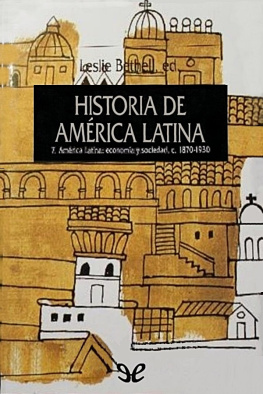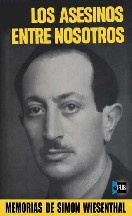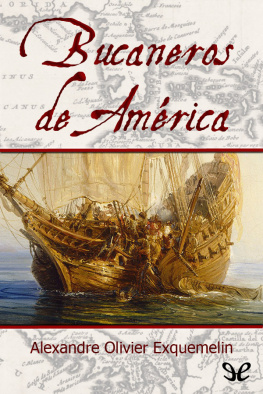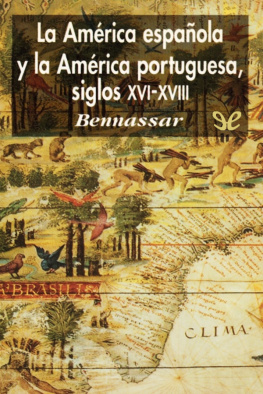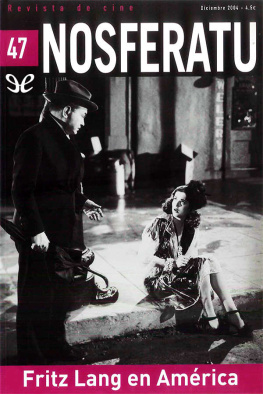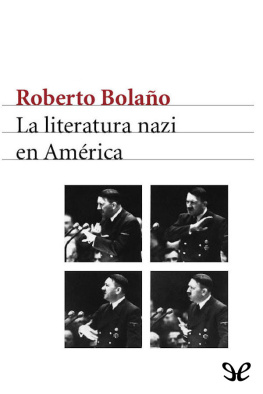Introducción
América del Sur fue una fantasía recurrente en el imaginario político y militar del nazismo.
Aun desde antes de la guerra, la existencia de una comunidad alemana asentada desde mediados del siglo XIX, consolidada, numerosa y económicamente fuerte en los países que formaban el «patio trasero» de Washington, había sido una tentación para los hombres del Tercer Reich.
Con grandes almacenes en los puertos, estancias patagónicas que daban al mar, factorías en las grandes ciudades, esa comunidad, en mayor o menor medida vinculada a los gobiernos locales, era un reservorio del que luego se echaría mano para ponerlo al servicio del proyecto nazi.
A partir de 1939, las capitales y las costas a ambos lados de los Andes serían el escenario donde actuarían redes financieras y de espionaje útiles a la guerra, y los germanos de ultramar, en buena parte, se encuadrarían rápidamente dentro de los sueños imperiales del hitlerismo.
Como consecuencia natural de esa actividad, tras la caída de Berlín, en 1945, América del Sur iba a transformarse en un puerto seguro y un lugar de acogida amigable para los miles de nazis que conseguirían escapar de Europa.
A resguardo, lejos de sus perseguidores, empezarían a llegar en andanadas a estos países a través del puerto de Buenos Aires, y aquí se mimetizarían y empezarían a reconstruir sus vidas.
Al principio llegaban como prófugos, y de a poco se iban incorporando a la sociedad. Las empresas alemanas que habían ayudado al Reich les daban trabajo, los gobiernos amigos los recibían con protección, y los alemanes que ya estaban en América contribuían a socializarlos. Hombres que habían sido comandantes de campos de exterminio, ideólogos, administradores de la muerte, técnicos, burócratas, oficiales y científicos, iban a encontrar en el continente una tierra prometida donde poder empezar de nuevo al amparo del olvido y de la complicidad.
Algunos, con el tiempo, formarían familias, otros asesorarían a las dictaduras de turno; unos montarían empresas y se disfrazarían de buenos vecinos, y otros espiarían, matarían o violarían la ley. Todos, sin embargo, iban a formar parte de una comunidad clandestina y en sombras que duraría hasta que murieran, y esa comunidad no reconocería fronteras.
Si la Argentina había sido la gran puerta de entrada y el país que más hizo por protegerlos y darles seguridad, entre 1955 y 1960 (entre la caída de Perón y el secuestro de Eichmann), algunos de esos hombres buscarían otros rumbos. Unos se radicarían en Chile y en Bolivia, otros en Ecuador o Perú, y algunos en Paraguay, Brasil o Uruguay. La dispersión, sin embargo, sería más territorial que de hecho, más de forma que de fondo: se visitaban, se asociaban, se ayudaban, se prestaban contactos e influencias.
Si Buenos Aires era la capital virtual de este grupo de fugitivos, en otras ciudades del continente también se sentirían como en casa. Desde Quito, antes de establecerse en Chile, Walther Rauff tenía negocios en Punta Arenas y mandaba a sus hijos a escuelas militares de Santiago y Valparaíso; Klaus Barbie organizaba grupos paramilitares en La Paz y Santa Cruz, en Bolivia; Fritz Schwend atendía sus asuntos peruanos en Lima; Herbert Cuckurs y Franz Stangl se habían asentado en Río de Janeiro y en San Pablo; Alfons Sassen entrenaba policías en Quito; Hans Rudel recorría incansablemente el continente, y Josef Mengele alternaría domicilios entre Buenos Aires, la paraguaya Asunción y el sur de Brasil.
Algunos gobiernos se limitaban a cuidarlos, y otros los empleaban. Como habitantes sui generis del continente, en América del Sur se enamorarían y tendrían hijos, acudirían a la Justicia, trabajarían, invertirían dineros propios y ajenos, y alternativamente aparecerían de vez en cuando en la crónica policial y en la de sociedad.
Vivirían tranquilos.
Este libro cuenta esas vidas.
Las vincula entre sí, las recorre transversalmente, las relaciona y las va desnudando tras el velo de encubrimiento que las ocultaba. Habla de esos hombres, pero también de la base de estructuras, dineros, complicidades, vínculos, tolerancias oficiales y afinidades múltiples que harían de América del Sur un puerto seguro para los peores asesinos del siglo XX.
Este libro, en fin, cuenta la historia de esa infamia.
JORGE CAMARASA
CARLOS BASSO
Capítulo 1
La fuga de Canaris
Isla Quiriquina, Chile. Miércoles 4 de agosto de 1915. El hombre está vestido de una manera absurda: lleva un traje de domingo, impecable, y unos zapatos recién lustrados que pronto se llenarán de barro. En la puerta de la barraca de oficiales se ha despedido de su capitán, Fritz Lüdecke, y luego se ha dejado tragar por la noche. Sin hacer ruido, oculto por la oscuridad, ha sorteado el retén de marinos chilenos que custodian el edificio.
Son las tres de la madrugada y el hombre, que tiene rasgos latinos y no parece un oficial alemán, camina agachado entre los matorrales ubicados hacia el extremo sur de la pequeña isla. El viento helado le azota la cara y por momentos tiene que quedarse inmóvil, mimetizado en la negrura, para no ser visto por las patrullas de soldados que recorren la zona.
La caminata a oscuras le parece interminable, pero al fin llega hasta el último peñón rocoso donde la isla se hunde en el mar. La noche es cerrada y fría, y él busca casi a tientas, aterido, hasta encontrar el pequeño bote de madera que, sabe, le han dejado. Lo empuja hasta el agua y se sube de un salto. Dos remadas vigorosas y ya empieza a alejarse de la isla. Aunque la bruma no se las deja ver, está seguro de que las luces del puerto de Talcahuano están allí enfrente, en algún lugar de la noche, a poco más de dos mil metros al este. Una alegría tensa, pero alegría al fin, le recorre el cuerpo entumecido y le da fuerzas para seguir remando. La aventura apenas acaba de comenzar, pero él ha conseguido escapar y está feliz.
El hombre de traje que rema en mitad de la noche es alemán. Se llama Wilhelm Canaris, tiene 27 años, y la larga fuga que acaba de iniciar aquella madrugada de agosto de 1915 marcará el comienzo de una historia que está apunto de cumplir un siglo.
Bien mirada, la historia de los nazis en América Latina empezó dieciocho años antes que el nazismo, y el hombre que le puso la primera piedra a esa construcción fue Wilhelm Canaris.
Hasta aquella helada madrugada de 1915 en que se fugó de la isla Quiriquina, su biografía tenía poco de notable. Había nacido en Aplerbeck, Westfalia, en 1887, y para 1905, pese a la oposición familiar, se había enrolado en la marina imperial alemana. El estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, lo había sorprendido a bordo del crucero Dresden, la nave germana más moderna de la época, donde cumplía la función de oficial de inteligencia, y se destacaba por su manejo fluido del español y el inglés.
Aunque aún no lo sabía, aquel escape desde la isla chilena iba a significar una bisagra en su carrera militar. Canaris conocía muy bien el continente desde el cual estaba comenzando a fugarse. No solo había navegado por sus costas como guardiamarina durante su primer crucero de instrucción, sino que desde 1913, ya convertido en subteniente, circundaba las aguas americanas a bordo del Dresden.
A fines de aquel año, el buque había sido enviado a México con una misión específica: rescatar a los diplomáticos alemanes que vivían en ese país, el cual estaba a punto de caer en manos de los revolucionarios dirigidos por Pancho Villa. La situación mexicana era extremadamente compleja, no solo por el avance de Villa, sino también porque era el escenario en el cual los Estados Unidos y Alemania libraban una silenciosa guerra fría desde principios de siglo: ya en 1903 los alemanes habían desarrollado una serie de planes secretos para bombardear Nueva York y habían ofrecido a los mexicanos, en caso de desencadenarse esa eventual guerra, ayuda para apoderarse de Texas.