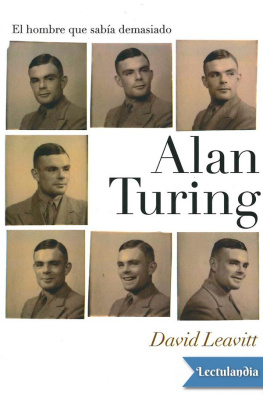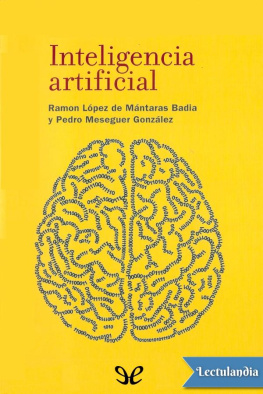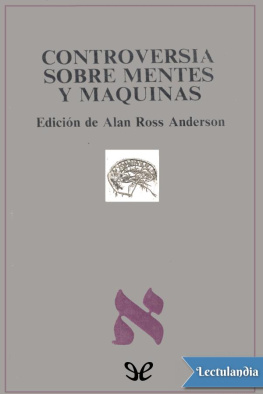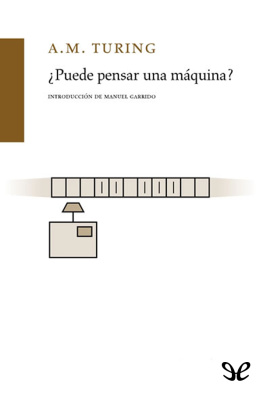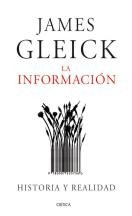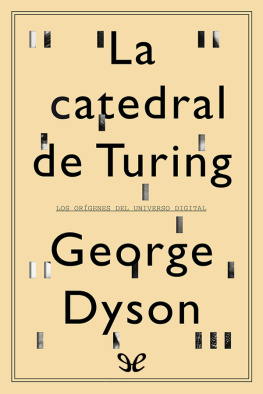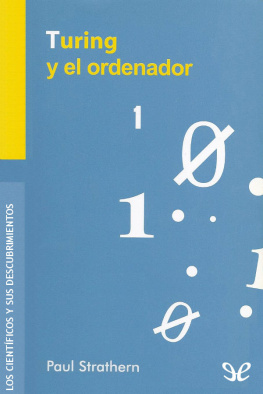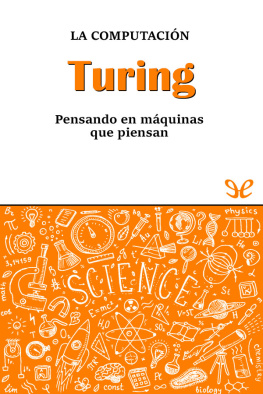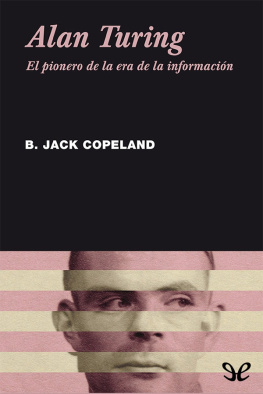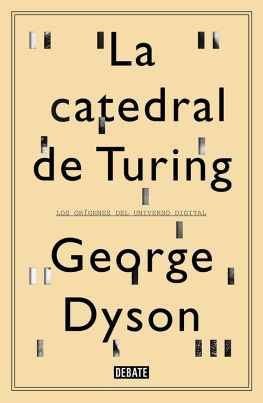1
El hombre del traje blanco
En la comedia cinematográfica de Alexander Mackendrick, El hombre del traje blanco (1951), Alec Guiness interpreta a Sidney Stratton, un químico indeciso, infantil incluso, que inventa un tejido que jamás se desgasta ni se ensucia. Su invento es acogido como un gran paso hacia delante… hasta que los propietarios de la fábrica de textiles en la que trabaja, junto con los miembros de los sindicatos que representan a sus colegas, se dan cuenta que les arruinará el negocio. Muy pronto los eternos antagonistas hacen causa común para atrapar a Stratton y destruir su tejido, que lleva puesta en forma de traje blanco. Lo persiguen, lo acorralan y parecen a punto de asesinarlo cuando, en el último instante, el traje comienza a desintegrarse. El fracaso salva a Stratton de la industria para la que se ha convertido en amenaza y salva también a la industria en cuestión de la obsolescencia.
Ni que decir tiene que cualquier paralelismo que quiera trazarse entre Sidney Stratton y Alan Turing —matemático inglés, inventor de la computadora moderna y arquitecto de la máquina que descifró el Código Enigma alemán durante la Segunda Guerra Mundial— sería forzosamente inexacto. Para empezar, semejante paralelismo exigiría que considerásemos a Stratton (sobre todo en la interpretación del mismo ofrecida por Guiness, que era homosexual) cuando menos como una figura protohomosexual, a la vez que interpretamos el acoso al que fue sometido como metáfora de la persecución más generalizada de la que fueron objeto los homosexuales en Inglaterra antes de 1967, antes de la despenalización de los actos de «ultraje a la moral pública» entre varones adultos. Evidentemente, ésta es una lectura de El hombre del traje blanco que no todos los admiradores de la obra aceptarían, y que suscitaría las protestas de más de uno. Trazar un paralelismo entre Sidney Stratton y Alan Turing también requeriría que obviásemos una diferencia decisiva entre ambos científicos: en tanto que Stratton fue acosado debido a su descubrimiento, Turing lo fue a pesar del mismo. Lejos de ser el fracaso representado por el traje blanco de Stratton, las máquinas de Turing —tanto hipotéticas como reales— no sólo inauguraron la era de la informática sino que también desempeñaron un papel crucial en la victoria aliada sobre Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Por qué, pues, insistir en exceso sobre esa comparación? Únicamente, en mi opinión, porque El hombre del traje blanco tiene tanto que decirnos acerca de las condiciones que determinaron la breve trayectoria vital de Alan Turing: la homosexualidad, la imaginación científica y la Inglaterra de la primera mitad del siglo XX. Al igual que Stratton, Turing era ingenuo, distraído y vivía completamente de espaldas a las fuerzas que lo amenazaban. Como Stratton, trabajaba solo. Como Stratton, le interesaba el engarce entre la teoría y la práctica, y abordaba las matemáticas desde una perspectiva que reflejaba los valores industriales de la Inglaterra en la que se crió. Y por último, como Stratton, Turing fue «acosado hasta ser expulsado del mundo» por fuerzas que veían en él un peligro, de forma muy semejante al modo en que el héroe epónimo del Maurice de E. M. Forster teme ser «acosado hasta ser expulsado del mundo» si se descubre su homosexualidad. Considerado como riesgo para la seguridad a causa de su heroica labor durante la Segunda Guerra Mundial, Turing fue detenido y juzgado un año después del estreno de El hombre del traje blanco, acusado de ultraje a la moral pública en compañía de otro hombre. Como alternativa a la condena de reclusión, se le obligó a someterse a una humillante sucesión de inyecciones de estrógenos con la pretensión de «curarlo». Finalmente, en 1954, se suicidó mordiendo una manzana rociada en cianuro, guiño aparente a la manzana envenenada de una de sus películas favoritas, la versión Disney de Blancanieves y los siete enanitos, y a la que tanta importancia han atribuido quienes han escrito acerca de Turing con posterioridad.
En una carta escrita a su amigo Norman Routledge hacia el final de su vida, Turing relacionó su detención con sus logros en un extraordinario silogismo:
Turing cree que las máquinas piensan
Turing yace con hombres
Luego las máquinas no piensan
Su temor parece haber sido que su homosexualidad habría sido empleada no sólo contra él sino también contra sus ideas. Tampoco fue casual su elección de la antigua locución bíblica «yacer con»: Turing tenía plena conciencia del grado en que tanto su homosexualidad como su fe en la inteligencia de los ordenadores constituían una amenaza para la religión establecida. Al fin y al cabo, su empeño en poner en duda la exclusividad del género humano en lo referente a la facultad del pensamiento atrajo sobre él un aluvión de críticas en el transcurso de la década de 1940, quizá porque su reivindicación del fair play con respecto a las máquinas contenía en clave una sutil crítica de las normas sociales que negaban a otro sector de la población —la de los hombres y mujeres homosexuales— el derecho a la existencia legítima y legal. Pues Turing —hecho notable, dada la época en que llegó a la mayoría de edad— parece haber dado por hecho que no había nada malo en absoluto en ser homosexual y, más notable aún, dicha convicción permeó incluso algunas de sus especulaciones matemáticas más crípticas. Hasta cierto punto, su capacidad para establecer conexiones inesperadas reflejaba la naturaleza asombrosamente original —y a la vez asombrosamente literal— de su imaginación. Y no obstante, también se debió, al menos en parte, a su educación en Sherborne School, en el King’s College, durante los años de apogeo de E. M. Forster y John Maynard Keynes, y en Princeton durante el reinado de Einstein, a su participación en el célebre curso de Wittgenstein acerca de los fundamentos de las matemáticas y a su trabajo secreto para el gobierno en Bletchley Park, donde la necesidad de lidiar cotidianamente con una esquiva clave alemana ejercitó su ingenio y le obligó a flexibilizar aún más una mente ya ágil.
La secuela de su detención y de su suicidio fue que durante años su contribución al desarrollo de la computadora moderna fue minimizada y en algunas ocasiones obviada por completo, atribuyéndose a John von Neumann, su profesor en Princeton, la paternidad de ideas que en realidad tenían su origen en Turing. En efecto, sólo tras la desclasificación de documentos relativos a su trabajo en Bletchley Park y la posterior publicación de la magistral biografía de Andrew Hodges en 1983, empezó a hacérsele justicia a este gran pensador. Ahora se le reconoce como a uno de los científicos más importantes del siglo XX. Aun así, la mayoría de interpretaciones populares de su obra o bien omiten toda mención de su homosexualidad o la presentan como una mancha desagradable y en última instancia trágica en una carrera por lo demás estelar.
La primera vez que oí hablar de Alan Turing fue a mediados de la década de los ochenta, época en la que se le evocaba a menudo como una especie de mártir de la intolerancia inglesa. Pese a haber pasado por un curso elemental de cálculo diferencial en el instituto, en la universidad y en mi vida posterior me esforcé por evitar las matemáticas. Me esforcé aún más por evitar la informática incluso a pesar de que, como la mayoría de estadounidenses, mi dependencia de los ordenadores iba en aumento. Entonces comencé a leer más acerca de Turing y, para gran sorpresa mía, descubrí mi fascinación tanto por su obra como por su vida. En el seno de la sobrecogedora masa de letras griegas y alemanas, de símbolos lógicos y fórmulas matemáticas que poblaban las páginas de sus papeles, yacía la prosa de un escritor especulativo y filosófico al que no le importaba preguntarse si a un ordenador le gustarían las fresas con nata o resolver un antiguo y molesto problema de lógica por medio de una máquina imaginaria que imprimiese unos y ceros sobre una cinta infinita, o en aplicar los principios de la matemática pura a la tarea práctica de descifrar un código.