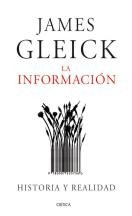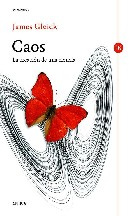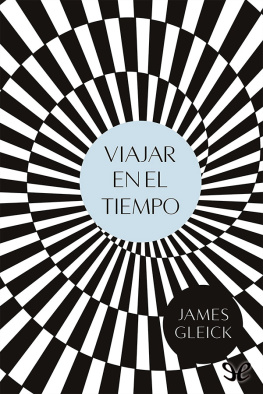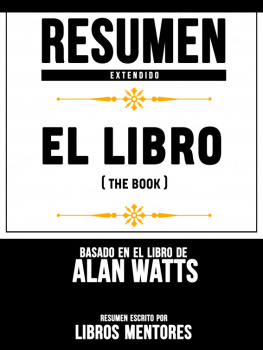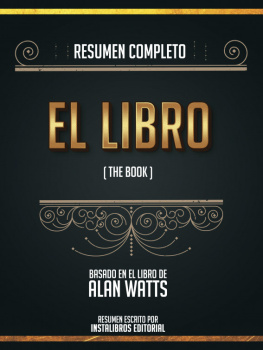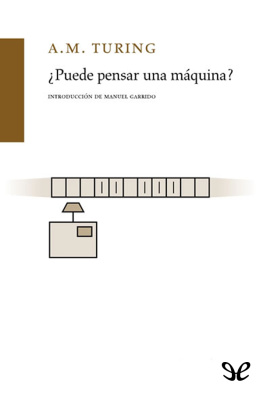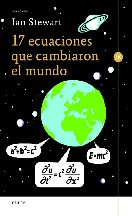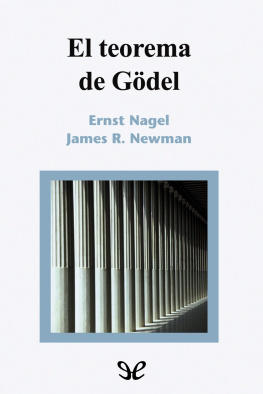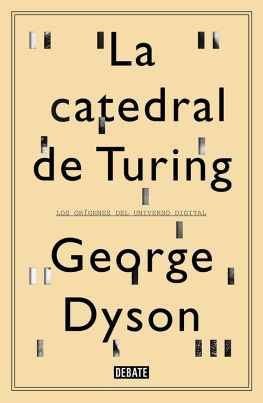Annotation
Vivimos en el mundo de la información y el conocimiento, pero, aunque manejamos cotidianamente móviles y ordenadores, no entendemos del todo lo que esto significa.En un libro ambicioso y apasionante, James Gleick comienza contándonos una historia que ha cambiado la naturaleza de la conciencia humana, desde los tambores africanos o la invención de la ordenación alfabética de las palabras hasta los avances más recientes de la tecnología informática. Examina después cómo se desarrollaron las ideas en que se ha basado este avance, llevándonos, dice el profesor Nunberg,“del demonio de Maxwell al teorema de Gödel, de los agujeros negros a los genes egoístas”, explicando con claridad los más complejos principios, e ilustrándolos con las vidas de sus protagonistas, de Charles Babbage a Alan Turing o a Claude Shannon. Y concluye analizando lo que representa para nuestras vidas la agobiadora inundación de informaciones que nos rodea. Como ha dicho Josh Rothman, este es“un libro bellamente escrito y muy documentado que consigue sorprendernos continuamente”.
Para Cynthia
En cualquier caso, aquellos billetes, los viejos, no te decían hacia dónde te dirigías, y mucho menos desde dónde venías. Tampoco recordaba haber visto en ellos fecha alguna, y, por supuesto, no se indicaba ninguna hora. Ni que decir tiene que ahora todo es distinto. Toda esta información. Y Archie se preguntaba por qué esto es así.
Z ADIE S MITH
Lo que llamamos pasado está construido por retazos.
J OHN A RCHIBALD W HEELER
PRÓLOGO
El problema fundamental de la comunicación es el de la reproducción exacta o aproximada en un determinado punto de un mensaje elegido en otro punto. Con frecuencia los mensajes tienen significado.
C LAUDE S HANNON (1948)
A partir de 1948, el año crucial, la gente comenzó a creer que podía ver cuál era el verdadero objetivo que inspiraba la obra de Claude Shannon, pero no era más que una percepción desde la retrospectiva. Él lo veía de manera distinta: Mi mente vaga errante, y noche y día no dejo de concebir cosas diversas. Como un escritor de ciencia ficción, me pregunto, «¿Y si fuera así?»
Como sabemos, 1948 fue al año en el que Bell Telephone Laboratories anunció la invención de un minúsculo semiconductor electrónico, «un aparto sorprendentemente sencillo» que podía hacer todas las funciones de una válvula de vacío, pero con más eficacia. Era esquirla cristalina, tan pequeña que podían sostenerse más de cien de ellas en la palma de la mano. En mayo, varios científicos constituyeron un comité para darle nombre, y dicho comité entregó a los ingenieros jefe en Murray Hill, Nueva Jersey, las papeletas con sus diversas propuestas: tríodo semiconductor... iotatrón... transistor (un híbrido de varistor y transconductancia). Ganó transistor. «Puede tener una importancia prácticamente ilimitada en el mundo de la electrónica y de la comunicación eléctrica», declaró Bell Labs en una conferencia de prensa, y, por una vez, la realidad superó las previsiones del bombo publicitario. El transistor supuso una verdadera revolución en el campo de la electrónica, abriendo el camino de la tecnología hacia la miniaturización y la omnipresencia, y en poco tiempo supuso para sus tres principales inventores la concesión del Premio Nobel. Para el laboratorio constituía la joya de la corona. Pero, en realidad, solo sería la segunda novedad más importante de aquel año. El transistor no era más que un soporte.
Un invento mucho más relevante y fundamental apareció en una monografía de setenta y nueve páginas de The Bell System Technological Journal de julio y octubre. Nadie se preocupó de organizar una conferencia de prensa por ello. El artículo tenía un título sencillo, pero grandilocuente, «A Mathematical Theory of Communication» («Una teoría matemática de la comunicación»), y su mensaje resultaba difícil de resumir. Pero constituyó un eje alrededor del cual comenzó a girar el mundo. Al igual que el transistor, esta innovación tuvo su propio neologismo: el término bit, elegido, en este caso, no por un comité de expertos, sino por el propio autor del trabajo, un hombre de treinta y dos años llamado Claude Shannon. A partir de ese momento, el bit se uniría al centímetro, al kilogramo, al litro y al minuto como una cantidad determinada, como una unidad de medida fundamental en la vida cotidiana.
Pero ¿qué medía? «Una unidad para medir información», escribía Shannon, como si hubiera tal cosa, esto es, como si hubiera una información medible y cuantificable.
Shannon formaba parte supuestamente del equipo de investigaciones matemáticas de Bell Labs, pero solía seguir una línea independiente. Cuando este equipo dejó la central de Nueva York por unas nuevas instalaciones en las afueras de Nueva Jersey, él no se unió al grupo y prefirió quedarse en un chiribitil del viejo edificio, una construcción de ladrillo rojo de doce pisos de altura de West Street, situada en una zona industrial entre el río Hudson y Greenwich Village. No le gustaba tener que desplazarse todos los días lejos para llegar al puesto de trabajo, y le encantaba el vecindario de aquella zona de Nueva York, donde podía escuchar a los clarinetistas de jazz en clubs que cerraban a altas horas de la madrugada. Además, coqueteaba tímidamente con una joven que trabajaba en el grupo de investigación de microondas de Bell Labs en la antigua fábrica Nabisco de dos pisos que se encontraba al otro lado de la calle. La gente lo consideraba un tipo encantador. Tras doctorarse en el MIT, había comenzado a trabajar en el departamento de guerra de los laboratorios, primero desarrollando un calculador automático para el sistema de control de tiro de las baterías antiaéreas, y más tarde centrándose en los pilares teóricos de los sistemas secretos de comunicación —criptografía— y en la elaboración de una prueba matemática de la seguridad del llamado Sistema X, la línea del teléfono rojo con el que se comunicaban Winston Churchill y el presidente Roosevelt. Por lo que en aquellos momentos sus directores estaban dispuestos a dejarlo hacer, aunque no entendieran exactamente en qué diablos estaba trabajando.
A mediados del pasado siglo, AT&T no exigía unos resultados gratificantes inmediatos a su división de investigación. Permitía que se desviara de sus objetivos, realizando incursiones en el campo de las matemáticas o de la astrofísica aparentemente sin fines comerciales. En cualquier caso, toda aquella ciencia moderna estaba relacionada, directa o indirectamente, con la misión de la compañía, que era enorme, monopolista y abarcaba casi todos los campos. Sin embargo, a pesar de su envergadura, puede decirse que la compañía telefónica había dejado de lado la razón de su existencia. En 1948, más de ciento veinticinco millones de conversaciones pasaban diariamente por los más de doscientos veinte millones de kilómetros de cable y por los treinta y un millones de aparatos telefónicos de Bell System. La Oficina del Censo informaba de estos hechos bajo la rúbrica de «Comunicaciones en los Estados Unidos», pero no eran más que unos simples cálculos de comunicación. El censo también hizo un cálculo de varios miles de emisoras para radio y de unas cuantas decenas para televisión, además de periódicos, libros, panfletos y envíos postales. La oficina de correos contó sus cartas y paquetes, pero ¿qué se contaba, y en qué unidades, en la parte correspondiente a Bell System? No eran conversaciones, evidentemente; tampoco palabras, y mucho menos caracteres. Tal vez fuera simplemente electricidad. Los ingenieros de la compañía eran ingenieros eléctricos. Todo el mundo entendía que la electricidad servía para sustituir el sonido, el sonido de la voz humana, ondas en el aire que entraban en el micrófono del teléfono y se convertían en formas de onda eléctricas. Esta transformación constituía la esencia del avance del teléfono por delante del telégrafo, la tecnología que lo había precedido y que ya parecía muy desfasada. La telegrafía se basaba en un tipo de transformación bien distinto: un código de puntos y rayas que representaban letras del alfabeto; las letras representaban sonidos que, al combinarse, formaban palabras; y las palabras representaban un sustrato final con significado, aunque tal vez sea mejor que esto lo dejemos a los filósofos