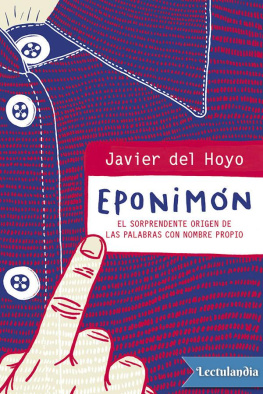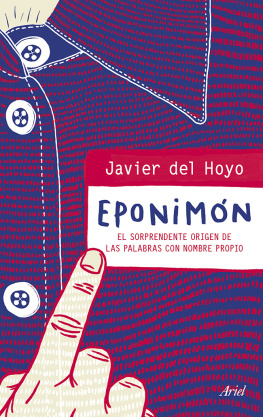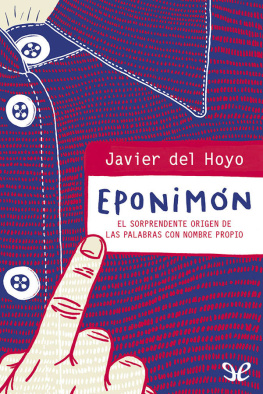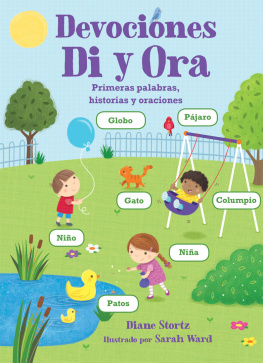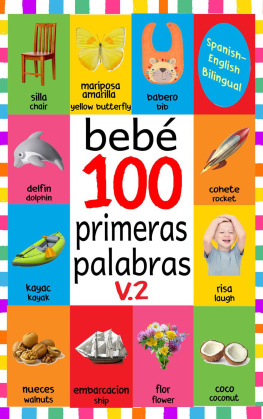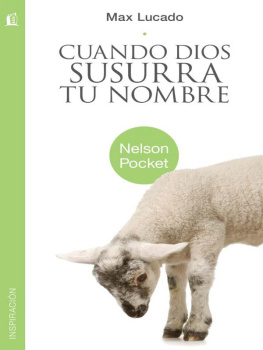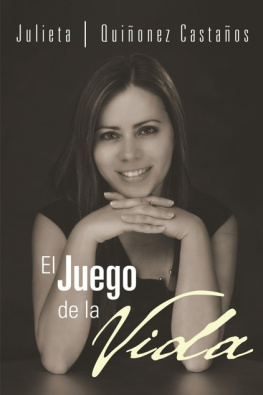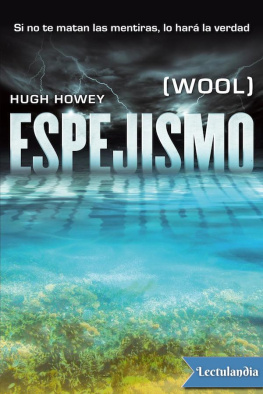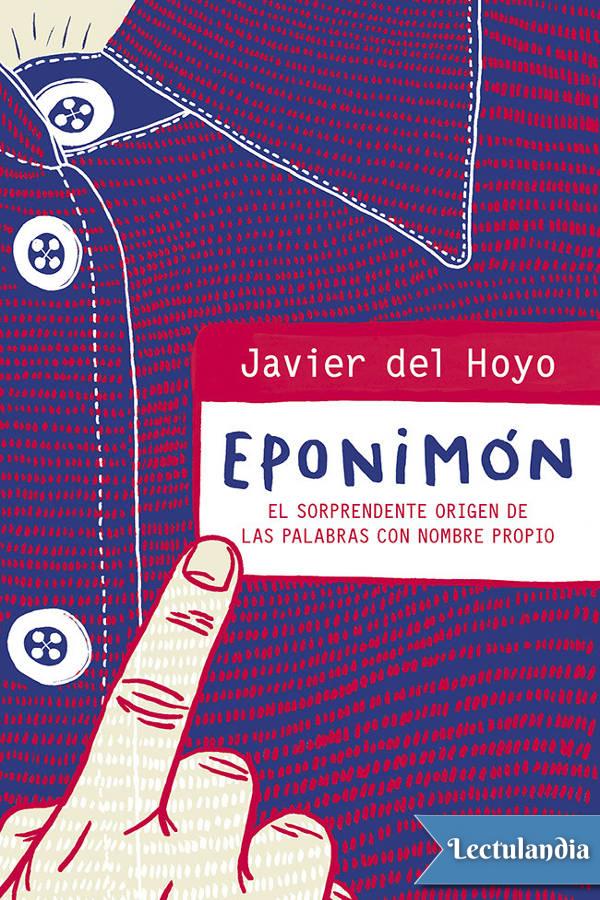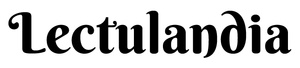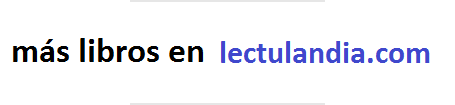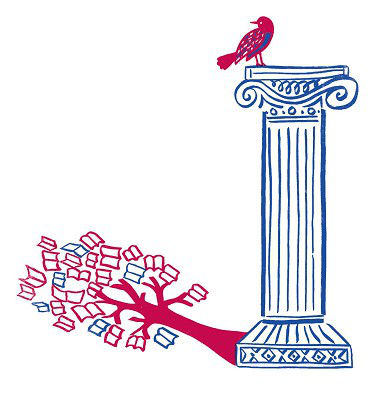Así, cada día usamos palabras que desconocemos que proceden de un apellido, de un nombre de persona o de una ciudad. Éstas se conocen como «epónimos» y, dentro del léxico de una lengua, son quizás las palabras mejor documentadas, con certificado de nacimiento, de día, mes y año, porque son personas concretas quienes las han bautizado, o en cuyo recuerdo se han puesto esos nombres (y no siempre como homenaje: se dice que la familia del impulsor de la guillotina tuvo que cambiarse de apellido cuando el uso de este epónimo se extendió como la pólvora…).
En este libro se reúnen más de mil palabras, ordenadas temáticamente en apartados. De manera narrativa y amena, aprenderás la historia que hay detrás de estos vocablos incorporados al lenguaje común. Descubrirás los curiosos orígenes de palabras como adefesio o pordiosero, o qué es Jauja exactamente… Un libro divertido y sorprendente, para los amantes de la lengua y para los curiosos, con el que profundizar en la riqueza del español.
Ilustraciones: J. Mauricio Restrepo
Diseño de cubierta: J. Mauricio Restrepo
JAVIER DEL HOYO es doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Titular de Filología Latina en la Universidad Autónoma de Madrid, donde imparte, desde 1984, lecciones de Latín medieval, Mitología clásica y Epigrafía latina fundamentalmente. Es redactor habitual de la revista Adiós, donde dirige dos secciones: La muerte en la Antigüedad clásica y Diccionario funerario. En cada una de ellas tiene ya más de cuarenta contribuciones. Colabora también habitualmente en la revista Stilus, con una sección sobre etimologías.
UNA ACADEMIA EN MEDIO DE UN JARDÍN
(Porque todos somos contemporáneos de Homero)
Que los clásicos hayan dejado una profunda huella en nuestra lengua, no debe producirnos ninguna sorpresa. Es lógico e incluso esperable. Nuestra lengua es deudora directa del latín y, en menor medida, del griego. Pero no solo nuestra lengua, cierto, también nuestra cultura, historia, política, formas de vivir y pensar, etc., son herederas directas de griegos y latinos. En los programas educativos occidentales se ha tenido siempre muy presentes a los clásicos, por ello nos preguntamos qué crímenes ha cometido nuestro tiempo para que se castigue a las generaciones venideras privándolas de su conocimiento. Los hombres del futuro ya no serán contemporáneos de Homero, como dijo T. S. Eliot, o lo serán pero no lo sabrán, que es mucho más triste.
Muchos de sus hombres: dramaturgos, legisladores, generales, pensadores, poetas, políticos, científicos, médicos, han sido también prototipos que se han instalado en nuestra lengua como nombres comunes. Vamos a verlos, dejando aparte los nombres de la mitología clásica, que serán objeto del último capítulo.
Si realizáramos un recorrido por estos personajes por orden cronológico, tendríamos que empezar hablando de las leyes draconianas, aquellas que Dracón, legislador ateniense de finales del siglo VII a. C., codificó hacia el 621 a. C. Hasta entonces se habían transmitido oralmente. La celebridad de su código se debe, sobre todo, al rigor de las penalidades. Sus leyes fueron suavizadas por Solón (638-558 a. C.), quien revocó todas las sentencias de muerte impuestas por delitos comunes bajo el gobierno de Dracón, dejando solo la pena capital para casos de asesinato; abolió deudas y manumitió esclavos. Por ello, solón ha pasado al lenguaje como ejemplo de legislador moderado y ejemplar.
En el siglo IV a. C. Platón necesitaba un lugar donde reunirse con sus discípulos y comenzó a hacerlo en un olivar consagrado a Atenea, a las afueras de Atenas, donde estaba enterrado el héroe ateniense Academo. En aquella primera academia, Platón enseñó a sus discípulos lo que era el amor platónico, quizás con un método socrático. Hasta el siglo XVIII no comenzarían su andadura las Academias, escuelas especializadas donde debaten sesudos académicos, que en España introdujo el rey Felipe V. Aristóteles, discípulo de Platón, se reunía en un jardín junto al templo de Apolo Liceo, «el ahuyentador de los lobos», fundando así los liceos y siendo su primer profesor, un lujo.
Los avances científicos y técnicos que llevaron a cabo los griegos revolucionaron la historia de la ciencia. Uno de los más famosos fue Pitágoras (582-500 a. C.) con su teorema a cuestas. Por ello ahora al niño sabihondo y un poquitín repelente que sabe algo de matemáticas, y a veces presume de ello, se le llama pitagorín. Y por supuesto tenemos el pitagorismo, «conjunto de las doctrinas de Pitágoras y sus discípulos, pitagóricos, que sostenía el carácter místico de los números y la transmigración de las almas».
Aparte de todas esas escuelas filosóficas como el epicureísmo (de Epicuro, 341-270 a. C.), el estoicismo (de la Stoá, donde enseñaba Zenón de Elea), el pirronismo (de Pirrón de Elis, 365-275 a. C.), especie de escepticismo que no afirmaba ni negaba nada, etc., que pululaban por la Atenas clásica, tenemos a los científicos, como Arquímedes (287-212 a. C.), de quien decía Perich con ironía que, aunque tenía muy buenos principios, acabó como todos. A él debemos el tornillo de Arquímedes, por ejemplo. O el teorema de Tales de Mileto (siglo VI a. C.), parodiado con humor por Les Luthiers. Allí mismo, en Mileto, se desarrolló también un tipo de fábula, llamada cuento milesio, que pretendía entretener o divertir a los lectores. Estos sabios, o aprendices de sabios, eran lo contrario de beocios, adjetivo que ha pasado a la historia como «ignorante, estúpido»; punto de vista de los atenienses, por supuesto.
Las escuelas de la Antigüedad enseñaban retórica. El aticismo (propio del Ática) representaba la delicadeza y elegancia que caracteriza a los escritores y oradores atenienses de la edad clásica; uno de sus máximos representantes fue Dionisio de Halicarnaso. Frente a ellos estaba el asianismo (propio de Asia), estilo literario rebuscado, barroco, muy ornamental, caracterizado por una excesiva afectación. Surgió en el siglo III a. C. y fue difundido por Hegesias de Magnesia.
Entre los grandes oradores destacó Demóstenes (384-322 a. C.), de quien se dice que era tartamudo y que, para vencer su defecto, se introducía piedrecitas en la boca y se iba a la orilla del mar, para escuchar allí el murmullo del oleaje como si fuera la gente que se reía de él. Pronunció las famosas