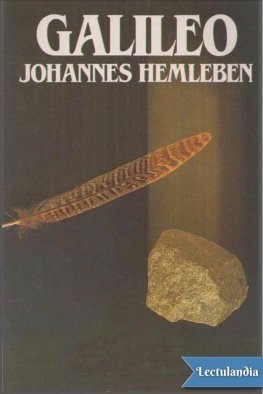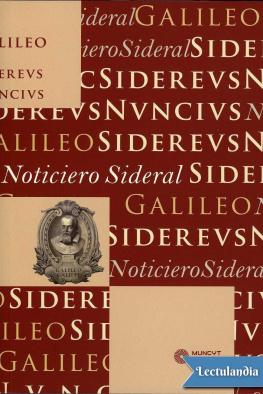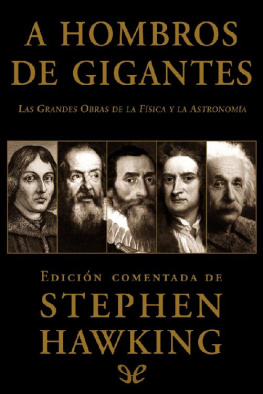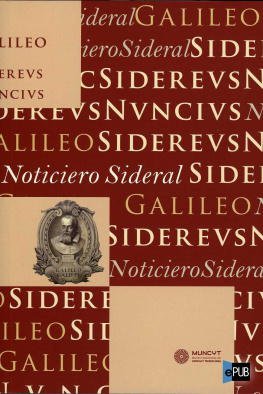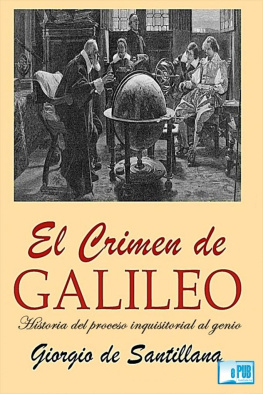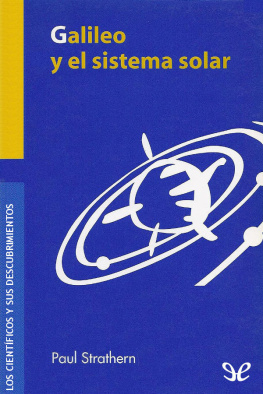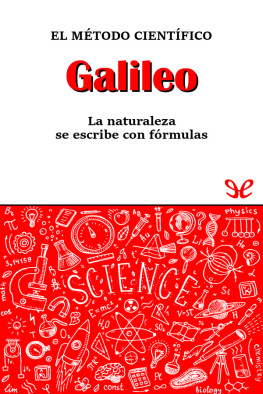Galileo, por Justus Sustermans. Galería Uffizi, Florencia.
PRÓLOGO
GALILEO: EL COMPROMISO CON LA VERDAD
Víctor Navarro Brotóns
El nombre de Galileo es, probablemente, el que mejor evoca el conjunto de cambios, acontecimientos y circunstancias que dieron lugar al nacimiento y constitución de la ciencia moderna en el Occidente europeo, es decir, lo que los historiadores suelen llamar la «revolución científica» de los siglos XVI y XVII. Héroe, mártir y profeta, la fama de Galileo procede en gran medida del proceso de que fue objeto, por parte de la Inquisición romana, por su (¿obstinada?) defensa de las ideas copernicanas. También procede esta fama de sus notables realizaciones científicas y de la valoración que tradicionalmente se ha hecho de las mismas y de su personalidad intelectual como paradigma del científico y «padre de la ciencia moderna».
Cerca de 6.000 títulos relativos a Galileo y consistentes en trabajos biográficos, estudios de conjunto o estudios dedicados a analizar tal o cual aspecto de su vida o de su obra constituyen un indicador del interés que ambas han despertado en los tres siglos que nos separan de la época en que vivió. Por otra parte, los veinte gruesos volúmenes de sus Opere, preparados por Antonio Favaro, que incluyen los escritos procedentes de su pluma y la correspondencia y polémicas con otros científicos y personalidades, testimonian de modo muy expresivo, aunque sin agotarla, la intensa actividad desplegada por aquel «famosíssimo vecchio», como le llamaba su discípulo Torricelli, actividad que sólo la muerte logró detener. Uno de los rasgos destacados de Galileo es su gran longevidad científica, que le permitió ser discípulo de sí mismo: hacia los veinticinco años redactó De motu, obra que señala la primera etapa en el desarrollo y evolución de sus ideas acerca del movimiento, y a los setenta y cuatro dio a la imprenta los Discorsi, su obra de madurez sobre el mismo tema, que aún continuó reelaborando y ampliando en los años que le quedaban de vida. En 1641 Galileo, que contaba setenta y siete años, le escribía a Torricelli: «Espero poder gozar de su compañía algunos días antes de que mi vida, ahora próxima a su fin, se acabe… así como poder discutir con usted algunos restos de mis pensamientos sobre matemáticas y física y disponer de su ayuda para pulirlos y dejarlos más presentables junto con otras cosas mías».
La interpretación y valoración de la obra de Galileo se ha visto enfrentada a varias dificultades. Algunas procedentes precisamente de la longevidad científica que hemos señalado y del notable volumen de sus escritos. También, del carácter frecuentemente fragmentario, inacabado o polémico de los mismos escritos. Por otra parte, Galileo no presentó una exposición sistemática de sus concepciones epistemológicas y metodológicas, un Discurso del método, sino tan sólo breves comentarios dispersos entre sus diversos trabajos y, ocasionalmente, alguna discusión más detallada de cuestiones de esta naturaleza. Pero estos pasajes suelen ser difíciles de interpretar y algunas veces son, al menos en apariencia, contradictorios entre sí. Consecuentemente, han servido de base para interpretaciones radicalmente diferentes. Como señalaba el historiador A. C. Crombie, Galileo ha sido un símbolo filosófico, de modo que los filósofos, buscando precedentes para la particular versión o reforma de la ciencia que sustentaban o defendían, han encontrado realizados sus deseos en él. Y otro tanto cabría decir de los historiadores de la ciencia, que también han recurrido frecuentemente a Galileo para apoyar su peculiar manera de entender la naturaleza de la empresa científica.
En la actualidad, no hay una lectura canónica de Galileo y, en cierto modo, cada uno tiene su Galileo. Pero sí que hay acuerdo entre los estudiosos en que su actividad científica, sus métodos y pensamientos reflejan o son una expresión de aspectos cruciales de la transición de la ciencia medieval a la moderna y en que Galileo hizo importantes contribuciones, si no esenciales, a estos cambios.
Los cambios que tuvieron lugar como consecuencia de la revolución científica de los siglos XVI y XVII afectaron, si bien con distinta intensidad, a las diversas áreas del saber acerca de la naturaleza e incluso del saber del hombre sobre sí mismo. También afectaron a los criterios de inteligibilidad y a la propia organización de la actividad cognoscitiva. Uno de los resultados más notables de esta revolución fue la constitución de la mecánica clásica, cuyos elementos fundamentales fueron ofrecidos al mundo por Newton en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Principios matemáticos de filosofía natural, 1687). Esta obra fue la culminación del esfuerzo de varias generaciones de estudiosos por construir una nueva ciencia, una mecánica de los cielos y la tierra, sometidos a las mismas leyes, que viniera a sustituir a las concepciones tradicionales del mundo físico dominantes desde Aristóteles. Y es principalmente en este contexto donde la aportación de Galileo cobra toda su importancia: en el proceso de constitución de la mecánica clásica y de la nueva concepción del mundo físico asociada con ella.
Dos preocupaciones esenciales dominan el programa científico de Galileo: la justificación del copernicanismo, por una parte, y la construcción de una ciencia matemática del movimiento de los graves, por otra. Dos obras marcarán la realización y culminación de este doble y ambicioso programa: el Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo (1632) y los Discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias (1638).
En el Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo Galileo dice, por boca de Simplicio, uno de los interlocutores del Diálogo: «lo decisivo es ser capaces de mover la Tierra sin causar miles de inconvenientes». Esta frase expresa bien las intenciones del científico pisano: hacer el movimiento de la Tierra, postulado por Copérnico, filosóficamente —físicamente— posible y razonable. Presentar el copernicanismo como la doctrina que el espíritu humano debe adoptar cuando prescinde de la autoridad de los textos y supera el prejuicio de los sentidos.
La idea de una Tierra en reposo, en el centro del mundo, era un ingrediente fundamental del pensamiento tradicional que tenía a Aristóteles como principal punto de referencia. Dicha idea se articulaba perfectamente con la estructura jerárquica y ordenada de aquel mundo y con sus presupuestos básicos. Así, la filosofía natural tradicional se oponía al movimiento de la Tierra en, al menos, tres de sus tesis fundamentales. Primero, por su teoría de los movimientos naturales, que impedía atribuir a un cuerpo más de un movimiento determinado: así, los cuerpos graves o ligeros se mueven hacia abajo o hacia lo alto «porque ésta es la esencia de lo ligero y lo pesado, esencia determinada por lo alto y por lo bajo». En segundo lugar, por su teoría de los elementos, cuyo resultado más claro era instaurar una heterogeneidad radical entre la Tierra y los cuerpos celestes, aquélla frágil y caduca y éstos incorruptibles e inalterables. Finalmente, por su concepción del movimiento como un proceso: «acto del ser en potencia en tanto que es en potencia», lo que impedía conferir a la Tierra como movimiento ontológicamente significativo otro movimiento que no fuera el rectilíneo hacia el centro del mundo.
Copérnico, al escribir su gran obra Sobre las revoluciones de las esferas celestes (1543) (De revolutionibus orbium coelestium), era consciente de las objeciones que su teoría iba a tener que afrontar. Por ello, a pesar de que dicha obra es principalmente un tratado de astronomía altamente técnico y matemático, dedicó varios capítulos a polemizar con los geocentristas —más con Aristóteles que con Ptolomeo—, mostrando así, paradigmáticamente, que en el paso del geocentrismo al heliocentrismo no se trataba tanto de la sustitución de un sistema de círculos o de movimientos celestes por otro, como del primer estallido de una revolución científica de alcance más profundo y amplio que el de una mera reforma de la astronomía.