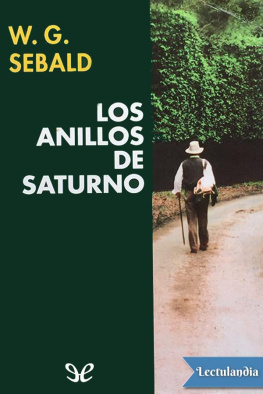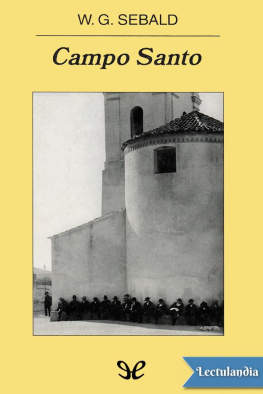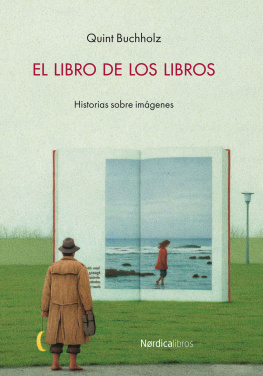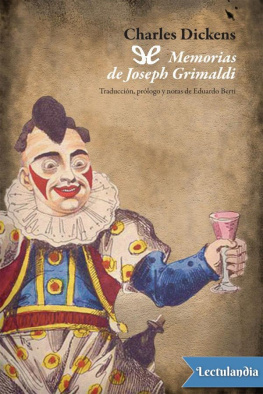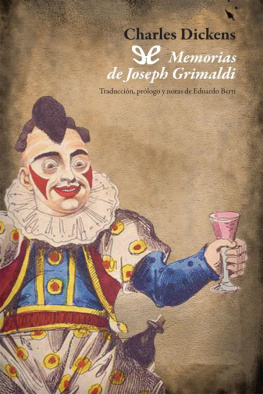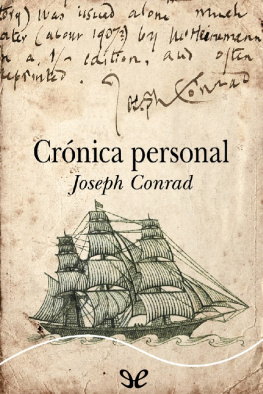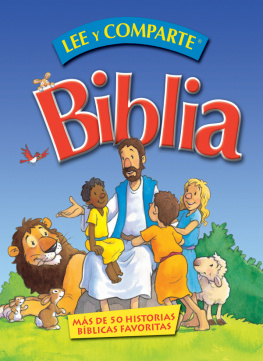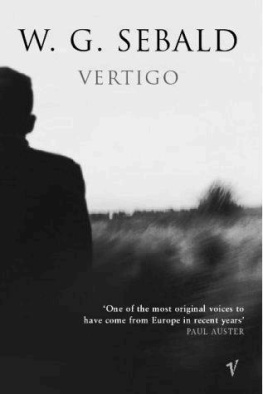W. G. Sebald - Los anillos de Saturno
Aquí puedes leer online W. G. Sebald - Los anillos de Saturno texto completo del libro (historia completa) en español de forma gratuita. Descargue pdf y epub, obtenga significado, portada y reseñas sobre este libro electrónico. Género: Historia. Descripción de la obra, (prefacio), así como las revisiones están disponibles. La mejor biblioteca de literatura LitFox.es creado para los amantes de la buena lectura y ofrece una amplia selección de géneros:
Novela romántica
Ciencia ficción
Aventura
Detective
Ciencia
Historia
Hogar y familia
Prosa
Arte
Política
Ordenador
No ficción
Religión
Negocios
Niños
Elija una categoría favorita y encuentre realmente lee libros que valgan la pena. Disfrute de la inmersión en el mundo de la imaginación, sienta las emociones de los personajes o aprenda algo nuevo para usted, haga un descubrimiento fascinante.
- Libro:Los anillos de Saturno
- Autor:
- Genre:
- Índice:5 / 5
- Favoritos:Añadir a favoritos
- Tu marca:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Los anillos de Saturno: resumen, descripción y anotación
Ofrecemos leer una anotación, descripción, resumen o prefacio (depende de lo que el autor del libro "Los anillos de Saturno" escribió él mismo). Si no ha encontrado la información necesaria sobre el libro — escribe en los comentarios, intentaremos encontrarlo.
Los anillos de Saturno — leer online gratis el libro completo
A continuación se muestra el texto del libro, dividido por páginas. Sistema guardar el lugar de la última página leída, le permite leer cómodamente el libro" Los anillos de Saturno " online de forma gratuita, sin tener que buscar de nuevo cada vez donde lo dejaste. Poner un marcador, y puede ir a la página donde terminó de leer en cualquier momento.
Tamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
En agosto de 1992, cuando la canícula se acercaba a su fin, emprendí un viaje a pie a través del condado de Suffolk, al este de Inglaterra, con la esperanza de poder huir del vacío que se estaba propagando en mí después de haber concluido un trabajo importante. Esta esperanza se cumplió hasta cierto punto, ya que raras veces me he sentido tan independiente como entonces, caminando horas y días enteros por las comarcas, en parte pobladas sólo escasamente, junto a la orilla del mar. Por otra parte, sin embargo, ahora me parece como si la antigua creencia de que determinadas enfermedades del espíritu y del cuerpo arraigan en nosotros bajo el signo de Sirio, preferentemente, tuviese justificación.
En cualquier caso, en la época posterior me mantuvo ocupado tanto el recuerdo de la bella libertad de movimiento como también aquel del horror paralizante que varias veces me había asaltado contemplando las huellas de la destrucción, que, incluso en esta remota comarca, retrocedían a un pasado remoto. Tal vez éste era el motivo por el que, justo en el mismo día, un año después del comienzo de mi viaje, fui ingresado, en un estado próximo a la inmovilidad absoluta, en el hospital de Norwich, la capital de la provincia, donde después, al menos de pensamiento, comencé a escribir estas páginas. Aún recuerdo con exactitud cómo justo después de que me ingresaran, en mi habitación del octavo piso del hospital, estuve sometido a la idea de que las distancias de Suffolk, que había recorrido el verano pasado, se habían contraído definitivamente en un único punto ciego y sordo. De hecho, desde mi postración, no podía verse del mundo más que el trozo de cielo incoloro en el marco de la ventana. Ver Foto.
A lo largo del día me acometía con frecuencia un deseo de cerciorarme mediante una mirada desde la ventana del hospital, cubierta extrañamente por una red negra, de que la realidad, como me temía, había desaparecido para siempre. Este deseo cobraba tal fuerza con la irrupción del crepúsculo, que después de haber conseguido, medio de bruces y medio de costado, deslizarme por el borde de la cama hasta el suelo y alcanzar la pared a gatas, lograba incorporarme pese a los dolores que me producía, irguiéndome con esfuerzo contra el antepecho de la ventana. Con los ademanes convulsivos propios de un ser que por primera vez se ha levantado de la horizontalidad de la tierra, me apoyaba de pie, contra el cristal, pensando involuntariamente en la escena en la que el pobre Gregor Samsa, aferrándose al respaldo del sillón con patitas temblorosas, mira fuera de su habitación hacia un recuerdo impreciso, según el libro, de la liberación que para él había supuesto mirar por la ventana. Y exactamente como Gregor, con los ojos empañados, no reconocía la tranquila Charlottenstraße, donde vivía con los suyos desde hacía años, y la tenía por un páramo gris, también a mí la ciudad familiar, que desde los antepatios del hospital se extendía hacia el horizonte, me era completamente ajena. No podía imaginarme que en los muros entreverados de allí abajo aún se moviera cualquier cosa, sino que, desde un arrecife, creía estar mirando un mar de piedra o una cantera donde sobresalían las masas tenebrosas de los aparcamientos como enormes bloques erráticos. A estas horas macilentas del anochecer no se veía a ningún transeúnte por las cercanías; únicamente a una enfermera, que justo en ese momento estaba atravesando el césped desolador que hay delante de la entrada para acudir a su turno de noche. Desde el centro de la ciudad, una ambulancia de luces azules, torciendo lentamente por varias esquinas, se dirigía al servicio de urgencias. El sonido de la sirena no penetraba en mi habitación. A la altura a la que me encontraba estaba rodeado de un silencio casi absoluto, artificial, por así decirlo. Sólo podía oírse cómo la corriente de aire, que acariciaba los campos, chocaba fuera, contra la ventana, y, a menudo, cuando también este ruido se había apaciguado, el zumbido en los oídos propios que nunca cesaba por completo.
Hoy, el día que comienzo a poner mis apuntes en limpio, más de un año después de que me hayan dado de alta en el hospital, me viene forzosamente la idea de que entonces, cuando desde la octava planta miraba la ciudad sumergiéndose en el crepúsculo, Michael Parkinson seguía vivo en su estrecha casa de la calle Portersfield, posiblemente ocupado, como casi siempre, en la preparación de un seminario o en su estudio sobre Ramuz, al que ya había dedicado mucho esfuerzo. Michael tenía cerca de cincuenta años, estaba soltero, y, según creo, era uno de los seres humanos más inocentes con los que me he topado en mi vida. Nada le era más ajeno que el interés personal, nada le preocupaba tanto como cumplir con su deber, lo cual era cada vez más difícil debido a las circunstancias que prevalecían desde hacía algún tiempo. Pero lo que más le caracterizaba, con mucho, era una sobriedad de la que muchos afirmaban que rayaba en lo excéntrico. En una época en que la mayoría de las personas debe ir constantemente a comprar para la preservación de su existencia, Michael no ha salido de compras prácticamente nunca. En todos los años, desde que le conocí, llevaba por turnos una chaqueta azul oscura y otra de color hierro, y cuando se le gastaban las mangas o tenía raídos los codos, él mismo cogía aguja e hilo y se cosía un parche de cuero. Sí, incluso parece que daba la vuelta a los cuellos de sus camisas. En las vacaciones de verano, Michael solía hacer a pie largos viajes, relacionados con sus estudios sobre Ramuz, a través de Valais y el país de Vaud y a veces también por el Jura o por los Cevenas. Cuando regresaba de uno de estos viajes o cuando admiraba en él la seriedad con la que desempeñaba su trabajo, me parecía como si él, a su modo, hubiese encontrado la felicidad en una forma de modestia que entre tanto es casi inimaginable. Pero de repente, el pasado mayo, me dijeron que Michael, al que nadie había visto desde hacía un par de días, había sido encontrado muerto en su cama, tumbado de lado y ya completamente rígido, con unas extrañas manchas de color rojo en la cara. La investigación judicial notificó that he had died of unknown causes, un veredicto al que para mí añadí: in the dark and deep part of the night. Probablemente a quien más conmovió el escalofrío de espanto que nos recorrió tras la muerte de Michael Parkinson, con la que no contábamos nadie, fue a Janine Rosalind Dakyns, la profesora de románicas, también soltera, incluso se puede decir que tan mal soportó la pérdida de Michael, a quien le unía una especie de amistad de la infancia, que un par de semanas después de su defunción murió de una enfermedad que destrozó su cuerpo en un tiempo mínimo. Janine Dakyns vivía en una pequeña callejuela contigua al hospital, y había estudiado en Oxford, como Michael. A lo largo de su vida había desarrollado una ciencia de la novela francesa del siglo XIX, libre de toda presunción intelectual y particular, en cierto modo, que siempre parte de un detalle oscuro, nunca de uno obvio, especialmente con relación a Gustave Flaubert, a quien con mucho apreciaba en mayor medida, y de cuya correspondencia, de miles de páginas, me citaba, en la ocasión más dispar, largos pasajes que cada vez volvían a despertar mi asombro. Por lo demás, Janine, que, a menudo, cuando exponía sus pensamientos, caía en un estado de entusiasmo casi preocupante, intentaba indagar a fondo los escrúpulos literarios de Flaubert con el mayor interés personal posible, esto es, en su miedo a la falsedad que, como solía decir, lo encadenaba semanas y meses enteros a su canapé y le hacía temer que nunca más podría escribir siquiera media línea sin comprometerse de la forma más embarazosa. En esa época, decía Janine, no sólo le parecía absolutamente impensable cualquier forma posterior de escritura, sino que más aún estaba convencido de que todo lo que había escrito hasta entonces se reducía a una yuxtaposición de los errores más inexcusables, de consecuencias trascendentales y de embustes. Janine afirmaba que los escrúpulos de Flaubert habían de ser atribuidos al embrutecimiento progresivo e incontenible que había observado y que, según creía, ya se estaba propagando por su propia cabeza. Una vez debió de decir que era como hundirse en la arena. Es posible que por este motivo, pensaba Janine, la arena tuviera un papel tan importante en todas sus obras. La arena lo conquistaba todo. Constantemente, seguía Janine, pasaban ingentes nubes de polvo a través de sus sueños diurnos y nocturnos, y arremolinadas sobre las áridas llanuras del continente africano, corrían hacia el norte, sobre el Mediterráneo y sobre la península Ibérica, hasta que en algún momento caían, como cenizas de fuego, sobre el jardín de las Tullerías, sobre un arrabal de Ruán o sobre un pequeño pueblo de Normandía, penetrando en los intersticios más diminutos. Flaubert veía el Sahara entero, decía Janine, en un grano de arena oculto en el dobladillo de un vestido de invierno de Emma Bovary, y, según él, cada átomo pesaba tanto como la cordillera del Atlas. A menudo, al finalizar el día, conversábamos sobre la visión del mundo de Flaubert en el despacho de Janine, donde había una cantidad tal de apuntes de clase, cartas y escritos de todo tipo, que uno podía imaginarse estar en medio de una marea de papel. Con el paso del tiempo, encima del escritorio, originariamente punto de partida o lo que es lo mismo, punto de convergencia de la asombrosa proliferación de papel, había surgido un verdadero paisaje con montañas y valles, que entre tanto, como un glaciar cuando alcanza el mar, se rompía en sus bordes, formando sobre el suelo en derredor nuevos sedimentos, que a su vez se deslizaban imperceptiblemente hacia el centro de la habitación. Ya hacía años, las masas de papel en constante crecimiento habían obligado a Janine a buscar refugio en otras mesas. Éstas, sobre las que sucesivamente se habían ido consumando procesos semejantes de acumulación, representaban, por así decirlo, épocas tardías en el desarrollo del universo papelero de Janine. También la alfombra había desaparecido desde hacía mucho tiempo bajo unas cuantas capas de papel, que incluso, desde un suelo, al que descendía desde una media altura, había comenzado a escalar las paredes, cubiertas hasta el marco superior de la puerta con folios y documentos aislados, cada uno de ellos sujeto por una esquina con una chincheta y en parte unos sobre otros sin apenas espacio entre sí. Sobre los libros de las estanterías, donde fuera posible, había montañas de papeles, y en todo este papel, a la hora del crepúsculo, se reunía el reflejo de la luz que se disipaba, de la misma forma que antaño, pensé una vez, la nieve se congregaba sobre los campos bajo el cielo de la noche, negro como la tinta. El último lugar de trabajo de Janine fue un sillón, más o menos emplazado hacia el centro del cuarto, en el que se la veía sentada cuando se pasaba por delante de su puerta, abierta constantemente, inclinada hacia delante garabateando sobre una carpeta que sostenía sobre la rodilla, o bien recostada y perdida en pensamientos. En una ocasión, cuando le dije que entre sus papeles se parecía al ángel de la Melancolía, de Durero, resistiendo inmóvil entre los instrumentos de destrucción, me contestó que el aparente caos de sus cosas representaba en realidad algo así como un orden perfecto o que aspiraba a la perfección. Y en efecto, por lo general podía encontrar al instante cualquier cosa que buscara en sus papeles, en sus libros o en su cabeza. También fue Janine la que inmediatamente me recomendó a Anthony Batty Shaw, famoso cirujano al que conocía de la Oxford Society, cuando, poco después de darme de baja del hospital, comencé mis investigaciones sobre Thomas Browne, que en el siglo XVII ejerció de médico en Norwich y dejó una serie de escritos de los que apenas se puede encontrar algo equiparable. En aquel tiempo había hallado por casualidad una entrada en la Enciclopedia Británica, según la cual, el cerebro de Browne se conservaba en el museo del hospital de Norfolk amp; Norwich. Esta afirmación me pareció tan indudable, como ineficaces fueron mis intentos por examinar el cerebro en el mismo lugar en el que yo había estado hasta hacía poco tiempo, ya que entre las damas y los caballeros de la administración actual no había nadie que supiese algo de la existencia de tal museo. Cuando presenté mi petición inusual, no sólo se me miró con la incomprensión más absoluta, sino que incluso me pareció que algunos de los que había preguntado me consideraban un pesado tipo raro. Pues bien, es sabido que en la época en que, en el marco de las reformas sociales, se instalaron los denominados hospitales municipales, había, en muchos de estos edificios, un museo o, para mayor exactitud, una cámara de los horrores donde, en recipientes con formalina, se conservaban abortos, criaturas deformes, hidrocéfalos, órganos hipertrofiados y demás singularidades por el estilo, para fines de demostración médica, y que ocasionalmente eran expuestos al público. Únicamente cabía preguntarse dónde había ido a parar todo esto. En cuanto al hospital de Norwich y al paradero del cráneo de Browne, el departamento de historia local de la biblioteca central, destrozado hasta la fecha por un incendio, no pudo darme ningún tipo de información. Fue el contacto con Anthony Batty Shaw, que me había procurado Janine, el que finalmente me reveló la aclaración que deseaba. Tal como Batty Shaw afirmaba en un artículo que me envió y que había aparecido recientemente en el Journal of Medical Biography, Thomas Browne, después de su muerte acaecida en 1682, el día que cumplía 77 años, había sido enterrado en la iglesia parroquial de San Pedro Mancroft, donde descansaron sus restos mortales hasta el año 1840, cuando, durante los preparativos para un sepelio cerca del mismo lugar del coro, deterioraron su ataúd, sacando a la luz partes de su contenido. A consecuencia de este incidente, el cráneo de Browne y un rizo de su cabello pasaron a ser posesión de Lubbock, médico y presbítero, quien a su vez legó en testamento las reliquias al museo del hospital, donde hasta 1921 pudieron contemplarse entre todo tipo de extravagancias anatómicas bajo una campana de cristal construida especialmente para este fin. Hasta entonces no se había transigido con la solicitud que la parroquia de San Pedro Mancroft había dirigido en reiteradas ocasiones en cuanto a la devolución del cráneo de Browne y casi un cuarto de milenio después de su primer entierro, fue señalada una fecha para el segundo con la máxima solemnidad. Es el mismo Browne quien en su famoso tratado, mitad arqueológico, mitad metafísico, sobre la práctica de la incineración y el enterramiento en urnas, nos ha proporcionado el mejor comentario a la posterior odisea de su propio cráneo, en el lugar donde escribe que escarbar en la tumba de un muerto para sacarlo es una tragedia y una atrocidad. Pero, añade, quién conoce el destino de sus propios huesos y sabe cuántas veces van a ser enterrados.
Página siguienteTamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
Libros similares «Los anillos de Saturno»
Mira libros similares a Los anillos de Saturno. Hemos seleccionado literatura similar en nombre y significado con la esperanza de proporcionar lectores con más opciones para encontrar obras nuevas, interesantes y aún no leídas.
Discusión, reseñas del libro Los anillos de Saturno y solo las opiniones de los lectores. Deja tus comentarios, escribe lo que piensas sobre la obra, su significado o los personajes principales. Especifica exactamente lo que te gustó y lo que no te gustó, y por qué crees que sí.