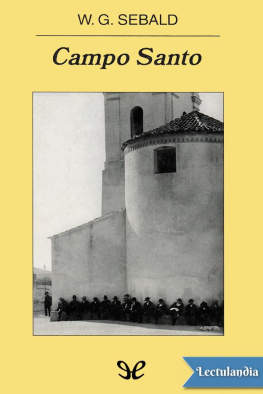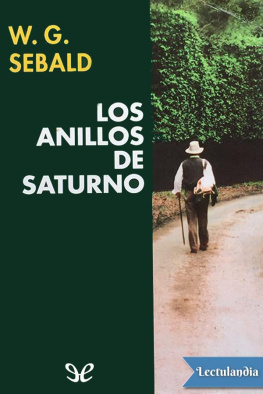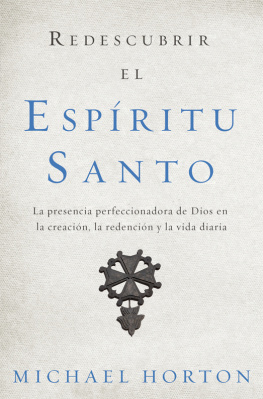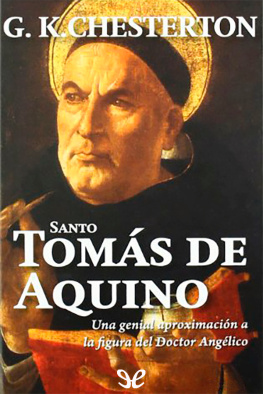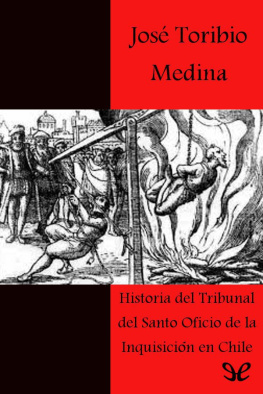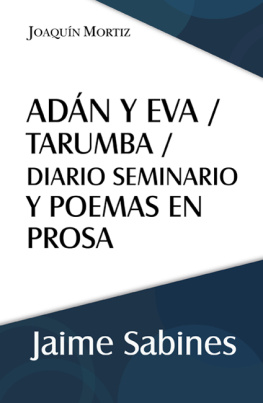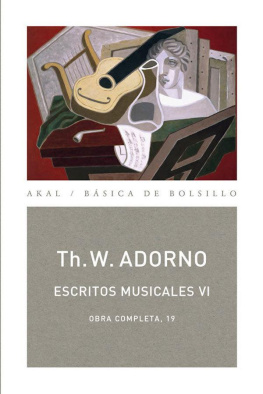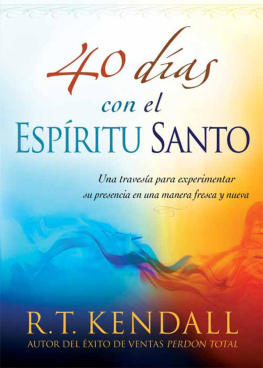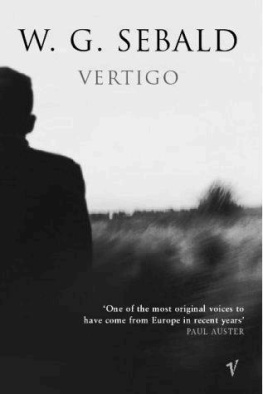PEQUEÑA EXCURSIÓN A AJACCIO
En septiembre del año pasado, durante unas vacaciones de dos semanas en la isla de Córcega, bajé una vez con un autobús de línea azul por la costa occidental hasta Ajaccio, para echar una ojeada a esa ciudad, de la que nada sabía salvo que en ella nació Napoleón. Era un día hermoso y radiante, las ramas de las palmeras de la place Maréchal-Foch se movían suavemente con la brisa del mar, en el puerto había un buque de crucero blanco como la nieve, como un gran iceberg, y vagué por las calles con la sensación de ser libre y no tener preocupaciones, penetrando de vez en cuando en algunas de las entradas de las casas, oscuras como túneles, leyendo con cierto recogimiento los nombres de sus desconocidos habitantes en los buzones de hojalata y tratando de imaginarme cómo sería vivir en alguno de aquellos castillos de piedra, ocupado sólo, hasta el fin de mis días, en el estudio del tiempo pasado y pasante. Sin embargo, como ninguno de nosotros puede vivir en silencio, sólo para sí, y todos hemos de tener siempre por delante algo más o menos importante, la ilusión que me había hecho de vivir mis últimos años sin obligaciones de ninguna ciase se vio pronto desplazada por la necesidad de pasar la tarde de algún modo, y por eso, sin saber apenas cómo, me encontré en el vestíbulo de entrada del Musée Fesch, con un cuaderno y una entrada en la mano.
Joseph Fesch, como leí luego en mi vieja Guide Bleu, fue hijo de un segundo matrimonio de la madre de Letizia Bonaparte con un oficial suizo al servicio de Génova, y por ello medio tío de Napoleón. Al principio de su carrera eclesiástica desempeñó un cargo de poca monta en la iglesia de Ajaccio. Sin embargo, después de haber sido nombrado por su sobrino arzobispo de Lyon y plenipotenciario ante la Santa Sede, se convirtió en uno de los más insaciables coleccionistas de arte de su época, una época en que el mercado estaba inundado, en toda la extensión de la palabra, de pinturas y artefactos sacados de iglesias, monasterios y palacios durante la Revolución, comprados a los emigrés o apresados en el saqueo de ciudades holandesas e italianas.
Fesch se propuso nada menos que documentar, con su colección privada, toda la historia del arte europeo. No se sabe con exactitud cuántos cuadros poseía realmente, pero debieron de ser unos treinta mil. Entre los que, después de su muerte ocurrida en 1838 y tras diversos tejemanejes de José Bonaparte, que fue el encargado de ejecutar el testamento, acabaron en el museo, expresamente construido en Ajaccio, se encontraban una madona de Cosimo Tura, la Virgen con guirnalda de Botticelli, el Bodegón con alfombra turca de Francesco Cittadini, las Frutas de jardín con papagayo de Spadino, el Retrato del joven del guante de Tiziano y otras pinturas maravillosas.
El más hermoso me pareció aquella tarde un cuadro de Pietro Paolini, que vivió y trabajó en Lucca en el siglo XVII. Muestra a una mujer de unos treinta años, sobre un fondo negro profundo que sólo hacia la izquierda se hace pardo muy oscuro. Tiene unos ojos grandes y melancólicos y lleva un vestido de color de noche, que no se destaca ni siquiera como insinuación de la oscuridad que la rodea, y por consiguiente es en realidad invisible, pero está presente en cada pliegue y quiebro de la tela. Ella lleva al cuello un collar de perlas. Rodea con el brazo derecho, de forma protectora, a su hijita, que está ante ella de perfil, vuelta hacia el margen del cuadro, pero gira hacia el espectador un rostro severo, en el que parecen acabar de secarse unas lágrimas, en una especie de mudo desafío. La niña lleva un vestido de color ladrillo, y también lleva un traje rojo un soldado de juguete, de apenas tres pulgadas, que ella nos tiende, ya sea en recuerdo de su padre que se ha ido a la guerra, ya para apartar nuestro mal de ojo. Durante largo rato estuve ante aquel doble retrato, viendo en él reflejada, como pensé entonces, toda la insondable infelicidad de la vida.
Antes de salir del museo bajé al sótano, donde se expone una colección de objetos de recuerdo y devoción. Hay abrecartas adornados con cabecitas e iniciales de Napoleón, sellos, cortaplumas y cajitas de tabaco y rapé, miniaturas de toda la parentela y de la mayoría de los descendientes, siluetas recortadas y medallones de biscuit, un huevo de avestruz con una escena egipcia pintada, platos coloreados de porcelana de Faenza, bustos de yeso, figuras de alabastro, un bronce de Bonaparte montado en un dromedario y, bajo una cúpula de cristal casi tan alta como un hombre, una casaca de uniforme parecida a un frac, de galones rojos y doce botones de latón, comida por la polilla: l’habit d’un colonel des Chasseurs de la Garde, que porta Napoléon Ier.
Además, pueden verse numerosas esculturas del Emperador, talladas en esteatita y marfil, que lo muestran en sus conocidas actitudes y que, partiendo de unos diez centímetros, se van volviendo cada vez más diminutas, hasta no parecer casi más que una manchita de blanco mate, tal vez un punto de fuga en el que desaparece la historia de la humanidad. Una de esas figuras diminutas representa a Napoleón sur le rocher de l’île de Sainte-Hélène. Apenas del tamaño de un guisante, está sentado a horcajadas, con su abrigo y su tricornio, en una sillita colocada sobre un fragmento de escoria que procede realmente de la isla de su exilio, y mira con el entrecejo fruncido a lo lejos. Sin duda no se sentía bien allí, en medio de aquel océano desierto, y debía de echar de menos la excitación de su vida pasada, tanto más cuanto que, al parecer, ni siquiera podía confiar realmente en los escasos leales que lo acompañaban en su soledad.
Al menos eso podía deducirse de un artículo aparecido el día de mi visita al Musée Fesch en Corse-Matin, en el que un tal profesor René Maury afirmaba que el estudio de algunos cabellos del Emperador realizado en los laboratorios del FBI había demostrado, sin lugar a dudas, que Napoléon a lentement été empoisonné à l’arsenic a Sainte-Hélène, entre 1817 et 1821, par l’un de ses compagnons d’exil, le comte de Montholon, sur l’instigation de sa femme Alebine que était devenue la maîtresse de l’empereur et s’est trouvée enceinte de lui. No sé muy bien qué se debe opinar de esas historias. El mito de Napoleón, al fin y al cabo, ha dado lugar a las más asombrosas historias, que han pretendido siempre basarse en hechos reales. Así, Kafka cuenta por ejemplo que, el 11 de noviembre de 1911, estuvo en una conférence en el Rudolphinum sobre el tema La Légende de Napoléon, y en ella un tal Richepin, cincuentón fuerte, de buena figura y un peinado a la Daudet de cabellos firmemente ensortijados y pegados al cráneo, dijo, entre otras cosas, que en otros tiempos se abría todos los años la tumba de Napoleón para que los inválidos, que desfilaban por delante, pudieran ver al Emperador embalsamado. Sin embargo, como tenía el rostro bastante abotargado y verdoso, se suprimió esa costumbre de la apertura anual de la tumba. El propio Richepin, según Kafka, había visto aún al Emperador muerto en los brazos de su tío abuelo, que había servido en Africa y para quien el comandante hizo abrir la tumba expresamente. Por lo demás, la conférence, según sigue diciendo la anotación de Kafka, concluyó con el juramento del conferenciante de que, al cabo de mil años, cada partícula de polvo de su propio cadáver, si tenía conciencia, estaría dispuesta a seguir un llamamiento de Napoleón.
Después de haber dejado el museo del cardenal Fesch, me senté un rato en un banco de piedra de la place Letizia, que en realidad no es más que un jardín de árboles situado entre altas casas, donde eucaliptos y adelfas, palmeras de abanico y laureles y mirtos forman un oasis en medio de la ciudad. El jardín está separado de la calle por una verja de hierro, y la fachada enjalbegada de la Casa Bonaparte se alza al otro lado. La bandera de la República colgaba sobre la puerta, por la que entraba y salía una corriente bastante continua de visitantes. Holandeses y alemanes, belgas y franceses, austríacos e italianos, y una vez todo un grupo de japoneses de avanzada edad, de aspecto muy distinguido. La mayoría de ellos habían desaparecido y la tarde llegaba ya a su fin cuando finalmente entré en la casa. El vestíbulo en penumbra estaba desierto. Y también el lugar de la caja parecía vacío. Sólo cuando estuve delante mismo del mostrador y acababa de alargar la mano hacia una de las tarjetas expuestas, vi que, detrás del mostrador, en una silla de oficina de cuero negro inclinada hacia atrás, había, casi hubiera podido decir yacía, una mujer joven.