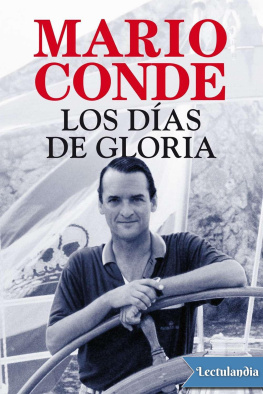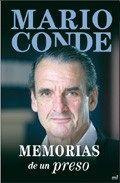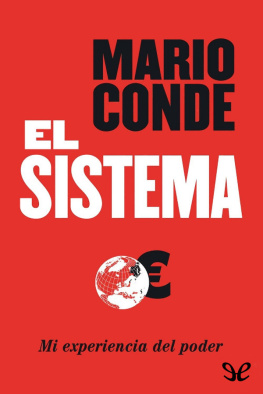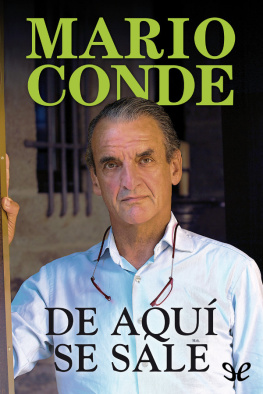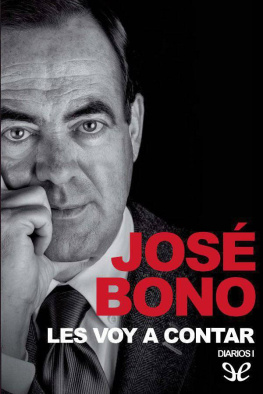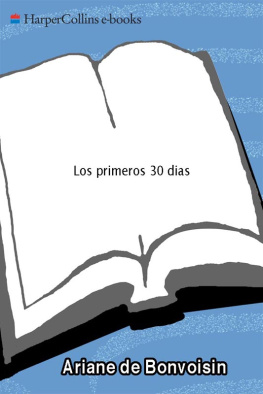1
«Lo del Rey parece grave, Mario. No tiene sentido tanta urgencia en operarle en Barcelona, casi con nocturnidad. Parece ser que llegó a la clínica a las siete y media de la mañana... Pueden ocurrir muchas cosas. Hay que pensar y prepararse.»
El sonido característico de un mensaje de texto que acababa de entrar en mi móvil, ese ruido que parece formar parte de nuestro equipaje ordinario del diario vivir moderno, me pilló totalmente concentrado en mis propios pensamientos, con ese grado superior de atención que proporciona el sentir asombro y tristeza mientras cavilas sobre los acontecimientos que te rodean. Sentí pereza. Decidí esperar para leerlo. Aquella mañana había amanecido claro en A Cerca.
Desde el vestidor de nuestro dormitorio contemplaba la silueta silente de la torre convertida en frontera y protección de ese mi mundo reciente en tierras gallegas. Un sueño, el de retornar, que dicen ser tan característico de los que traemos sangre confeccionada con los materiales genéticos que habitan más allá de las Portillas de Padornelo y A Canda. Almas gallegas que aseguran preñadas de nostalgia, pero, al menos para mí, no solo de nostalgia nacida del retornar por el retorno, que no es poco, sino por volver a vivir en una tierra de la que no quisimos salir. Nostalgia compuesta de futuro, que no de pasado. Nostalgia nacida del deseo de recuperar la libertad perdida de no poder habitar plenamente en tu propia tierra. Por ello, en ese sentido profundo de libertad, se alberga la que llaman natural tristeza del alma gallega. Tal vez en esta ansia de libertad de vivir allí de donde vienes, se encuentre el origen de la resignación de la vieja frase que pronuncian los ancianos cansados de vivir: «El cuerpo pide tierra, paisano». «Morir donde viviste, paisano.»
Durante el invierno, todos los días, o casi todos, apenas si podía vislumbrar la silueta de la torre, envuelta en la capa gris de las nubes bajas a las que llaman niebla. En cada amanecer invernal, el patio de A Cerca se convertía en un entorno fantasmal confeccionado a golpe de paredes de piedra gallega, suelos adoquinados, columnas silentes, hierros viejos y sobre todo un agua de suave cadencia, y niebla, mucha niebla. Uno siente en presencia de ese marco de existencia la vida real de nuestras fantasmales meigas. Pero aquella mañana, la del mensaje de texto, por alguna extraña razón, porque lo extraño es lo no corriente, amaneció claro por el naciente, el que viene desde O Penedo dos Tres Reinos, el que nos trae a estos lares de mil metros de altura, preñados de centenarios castaños, una luz sin estridencias, que ilumina piedras, hierros, suelos, tejas y casas siguiendo un singular compás de una música lejana. O no tan lejana, porque arriba, en lo más alto del cerro en el que se edificó la casa que domina el pueblo de Chaguazoso, allí, cuentan, hubo un castro, de esos que inundan la geografía gallega. Pero parece como si este castro, el de ahora, el que mira silente a Castilla, Galicia y Portugal, testimoniando el artificio llamado frontera, fuera un castro habitado por músicos capaces de atraer luces y aguas, sin violencia, envueltos en el compás de una música calma. Niebla suave, lluvia calma, piedra quieta... Parecería que por aquí los dioses de Paracelso no gustaran de la violencia.
Pero en Europa un tipo de violencia se instalaba: la financiera. El diseño de los burócratas que se autoasignaron el calificativo de inteligencia ortodoxa parecía no resistir los vientos de la realidad. Grecia agonizaba financieramente. Y Europa parecía no creer en sí misma. No en la Europa del Camino de Santiago, sino en la de los edificios metálicos de Bruselas. No en el tejido cultural confeccionado con la diversidad de sus pueblos y culturas, sino en la voluntad de equipararnos con los fórceps de un intelecto que parecía ser cliente predilecto de la cultura de papel dedicada a ningunear la realidad de la historia. La soberbia del poder, de cualquier forma de poder, pero sobre todo el poder político que se siente ungido de inteligencia, es realmente enciclopédica.
Me sentí mal. Era evidente que algo de esto tenía que suceder. Hace muchos, casi dieciséis años, allá por 1994, en el momento en que me encarcelaron por vez primera, ya había dejado constancia escrita de esta vocación de posible naufragio de un barco financiero confeccionado sobre todo con materiales genéticos nacidos de la soberbia. Llegaba la hora del lamento y, curiosamente, yo soñaba con que arribara a este puerto la esperanza. Leía en la prensa que los de Bruselas, a disgusto, decidieron decir al mercado, a esa entelequia a la que atribuyen males o bienes según la conveniencia política del momento, que se gastaría el dinero que fuera, incluso la monstruosa cantidad de 750 000 millones de euros, en defender el euro como moneda... El mercado no les creía. No es cuestión de dinero, de fiducias monetarias, sino de realidad. A pesar de los tonos épicos de los políticos anunciantes de esa buena nueva, en aquella mañana clara en A Cerca pensaba que viviríamos un nuevo episodio, otro y otro, hasta que decidieran asumir lo real como presupuesto de convivencia. Porque todo se puede confeccionar con la única condición de edificarlo sobre un suelo de realidad. De eso que, con sentido profundo, los budistas llaman Maya.
Aparqué como pude mis pensamientos sobre estas materias. Tomé el teléfono en mi mano y accioné el botón que libera los mensajes recibidos. Era de Jesús Santaella, el abogado. Se hacía eco de la noticia de la mañana: el Rey estaba siendo operado de una mancha en el pulmón. Ciertamente, como decía de forma lacónica en su texto, eso de que a don Juan Carlos lo ingresen de urgencia, llegue a un hospital a horas intempestivas de la mañana, con parte de su familia oficial fuera de España, asistido en exclusiva de cargos oficiales de su Casa, no presagiaba nada bueno.
Desde primera hora de la mañana leía en internet las referencias de prensa. Cautelosas al máximo. Parecía como si de repente todos se percataran de la importancia del Rey. Y no era para menos. Con lo que sucedía por Europa, con una crisis financiera de consecuencias imprevisibles, con un sistema que se desmoronaba ante la mezcla de impotencia y rabia de sus arquitectos intelectuales, con una España insolidaria, endeudada hasta las cejas, con cifras de paro más allá de lo humanamente tolerable, con una discusión larvada —o no tanto— sobre la forma de nuestro Estado, que ahora nos cayera encima la muerte de don Juan Carlos, anunciada a través de un diagnóstico casi mortal de necesidad como es el cáncer de pulmón, nos llevaría por un sendero que amenazaba con incertidumbres de grueso calado nuestra inmediata convivencia. La muerte del Rey parecía preocuparnos mucho, pero no por él, sino por nosotros... Como casi siempre.
¿Tendría cáncer el Rey? No había forma de adivinarlo. Por pura prudencia las noticias referidas a su salud se confeccionaban con palabras preñadas de cautela. Y de una esperanza temblorosa, la nacida del miedo secular a lo inmediato desconocido, porque se teme lo que se ignora, si se presume negativo. Busqué información escondida entre las líneas de quienes se atrevían a escribir algo. Encontré dos palabras. Una, muy técnica: PET. Otra igualmente propia del metalenguaje médico: captación.
Imposible evitar el recuerdo. Inútil intentar alejarlo. Cuando el recuerdo conduce a emociones ancladas en el alma con la fuerza del sufrimiento, la pelea racional por alejarlo, por fagocitar el estímulo potente que lo trae a la superficie del consciente, es tan inútil como devastadora. Y demoledora fue mi pelea con el tumor cerebral que se instaló en Lourdes Arroyo en el verano de 2006 y que acabó con su vida, y con más de treinta años de matrimonio, la madrugada del 13 de octubre de 2007. También fue un día claro y limpio. También ese día el Rey ocupó un espacio de mi vida.
No sé si las personas que oficialmente se encuentran en el llamado coma irreversible carecen, como afirma la ciencia oficial, de comunicación con el exterior. Aparentemente su consciente ya no refleja conexión con el mundo externo. Pero lo cierto y verdad es que no sabemos qué sucede en sus adentros. Es más que probable, al contrario de lo que asegura la ortodoxia, que puedan percibir informaciones y vivencias aunque el cuerpo físico carezca de posibilidades de reconocerlo externamente. No tiene el individuo en tal estado plenitud de lenguaje corporal, en ninguna de sus manifestaciones usuales. Pero eso no equivale necesariamente a que se produzca ruptura total de comunicación.