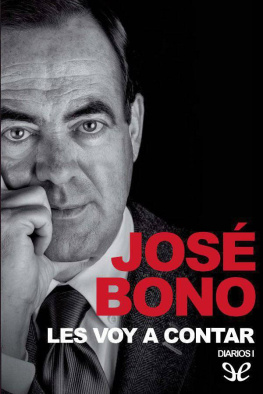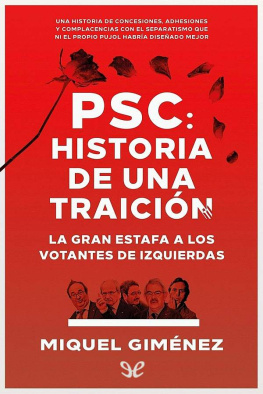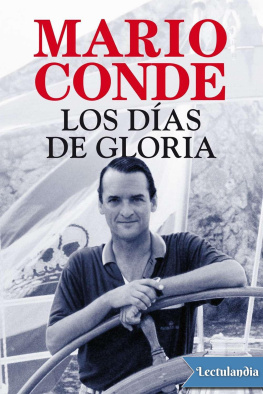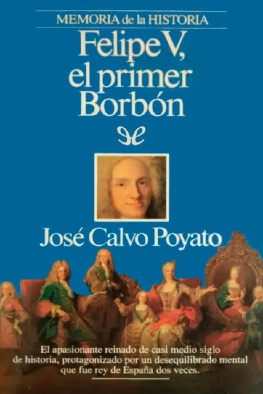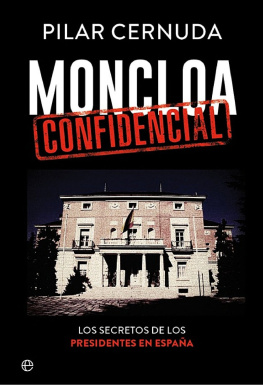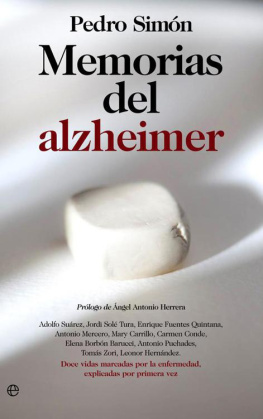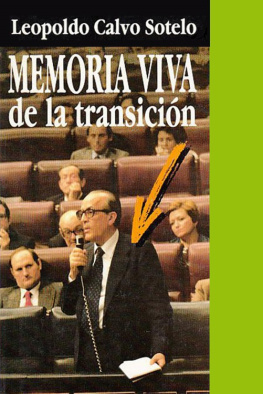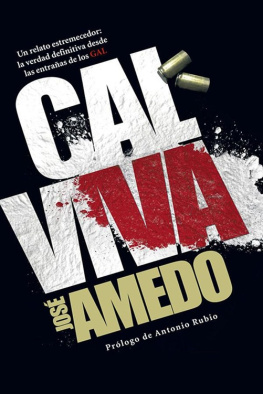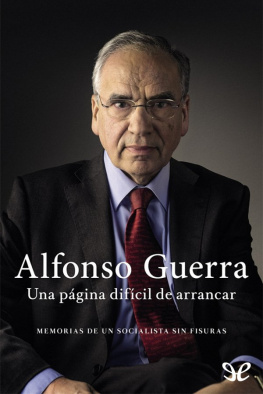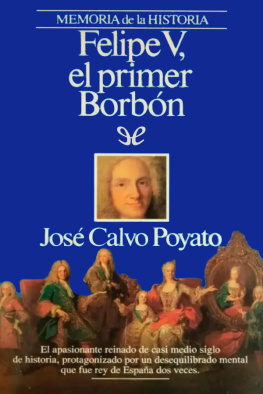1992 OLIMPIADAS, EXPO DE SEVILLA Y… ¡JUAN GUERRA!
En 1991, un año antes de iniciar este diario, concluyó la primera guerra del Golfo y se reunió en Madrid la Conferencia de Paz para Oriente Próximo. En la antigua Unión Soviética se registró un intento de golpe de Estado, tras el cual se aceleró la desintegración del conglomerado soviético. El 7 de febrero de 1992 se aprobó en la ciudad holandesa de Maastricht el nuevo Tratado de la Unión, que representó el mayor paso adelante que ha dado Europa desde el Tratado de Roma, abriéndose a una ampliación inminente. El conflicto yugoslavo siguió encendiendo la pira del enfrentamiento étnico, que se reprodujo con especial virulencia a partir del 5 de abril, fecha en que la República de Bosnia Herzegovina fue reconocida como independiente por la Comunidad Europea. Para España, 1992 fue un año especial, marcado por múltiples acontecimientos: la Exposición Universal de Sevilla, los Juegos Olímpicos de verano en Barcelona, la capitalidad europea de la Cultura de Madrid y la celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América. Pero las condiciones económicas internacionales y las estrictamente españolas en las que tuvieron lugar estas citas no fueron las más favorables, y el ciclo económico comenzó a deteriorarse ese año. Al inicio de 1992, España tenía una población de 39 millones de habitantes y durante este periodo la natalidad alcanzó la tasa de 1,32 hijos por mujer, con una esperanza de vida al nacer de 73,9 años para los varones y 81,2 para las mujeres. La población activa, en media anual, fue de 15,7 millones, y la tasa de paro alcanzó el 18,4 por ciento. Los precios crecieron el 5,9 por ciento y el PIB un 0,7 por ciento. La posición relativa de España estaba en torno al 84 por ciento de PIB per cápita comunitario, lo cual equivalía al 75 por ciento de Francia, el 81 por ciento de Italia o el 86 por ciento del Reino Unido. Tres comunidades españolas (Baleares, Madrid y Cataluña) superaban en PIB por habitante a la media comunitaria y cinco se situaban por debajo del 60 por ciento de dicha media europea. De menos a más eran: Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia. Los escándalos de corrupción llevaron al PSOE a una situación electoral delicada, lo que redundó en un progresivo avance para el Partido Popular en los sondeos. Las encuestas de diciembre situaron al PP a menos de cinco puntos de los socialistas (la mitad de la distancia de las anteriores elecciones legislativas de 1989).Ese mismo año, el caso de Amedo y Domínguez llega al Supremo, que declara al Estado responsable civil subsidiario por los atentados inducidos por estos policías. En el otro platillo de la balanza, la cúpula de ETA fue detenida en la localidad de Bidart. Alfonso Guerra estaba cada vez más distanciado de Felipe González. Había cesado en la vicepresidencia del Gobierno en 1991, bajo la presión del escándalo protagonizado por su hermano Juan. Tras su salida del Gobierno, la fuerte división interna del partido se hizo evidente. González nos proporcionó a los socialistas una de las escasas noticias positivas que nos deparó 1992 al anunciar que repetiría como candidato en las siguientes elecciones generales, que se celebrarían en 1993. Convencidos de que su tirón electoral no tenía sustitución posible, los socialistas recibimos con alborozo la noticia de que Felipe González había deshojado la margarita y continuaba en primera línea. Pronunció el esperado «podéis contar conmigo», pero, paralelamente, impuso sus condiciones al aparato del partido o, lo que es lo mismo, al número dos del PSOE. En 1992, Juan Guerra se sentó por primera vez en un banquillo y fue condenado a un año de cárcel por un delito fiscal. El juez Marino Barbero, instructor del caso Filesa —red de presunta financiación irregular del PSOE—, se convirtió en una pesadilla para nosotros, los socialistas: en un solo mes ordenó registrar tres veces la sede central del partido, en la calle Ferraz, de Madrid, dos en el Banco de España y varias en entidades financieras de primer orden; citó a declarar a parlamentarios del PSOE; inspeccionó decenas de cuentas bancarias de militantes del partido, y acusó a los socialistas de obstruir su investigación. Otros tres nombres propios fueron noticia ese año: murió el ex ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, Jordi Pujol se alzó, por cuarta vez consecutiva, con la victoria en las elecciones catalanas, y la líder indígena guatemalteca, Rigoberta Menchú, recibió el Premio Nobel de la Paz.
Miércoles, 8 de abril
Ruptura con Alfonso Guerra
Reunión con Alfonso Guerra en Ferraz, la sede federal del PSOE en Madrid. Le había pedido cita por indicación de mi amigo y diputado socialista, Donato Fuejo. Guerra había transmitido a Fuejo su disgusto porque «Bono está dando demasiado cuartelillo a Serra». Llego puntual a las once. Frialdad en el saludo. «He venido para saber —le digo— si es posible ser amigo tuyo aunque no coincidamos en todo». «No te puedo impedir que me tengas afecto», me espeta. ¡Qué arrogancia! En ese instante decido que es el fin y que no estoy dispuesto a soportarle mansamente ni un día más. Le hablo con una claridad a la que no está acostumbrado: «Los afectos o son mutuos y recíprocos o no son, yo creo que puedo vivir bien sin tu amistad. Hoy empezaré a hacerlo». Se sitúa a la defensiva y me reprocha que le haya faltado a la lealtad: «Estoy muy vivo, no soy el cadáver que tú te crees». Casi todo su malestar lo cifra en «esa cena toledana que organizaste para que interviniese Obiols pero yo sé muy bien que lo hiciste con la intención de impulsar a Serra». No acierto a comprender lo que de malo tiene «impulsar a Serra», que es el vicepresidente del Gobierno, a no ser que quiera dar a entender que después de él sólo puede haber hecatombe y caos.
El 15 de enero, el primer secretario del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Raimon Obiols, había pronunciado una conferencia en Toledo. Queríamos mostrar nuestra solidaridad de socialistas castellano-manchegos con el PSC porque se acercaban las elecciones autonómicas en Cataluña. La idea fue de Juan Pedro Hernández Moltó, entonces diputado por Toledo. Cuando comencé a invitar, me sorprendió la gran aceptación que tenía la convocatoria. A la conferencia asistieron unas seiscientas personas pero en la cena posterior participaron más de novecientos comensales, entre ellos: Javier Solana, Joaquín Almunia, Narcís Serra, Eduardo Martín Toval, Juan José Laborda, Teófilo Serrano, Salvador Clotas, Alejandro Cercas, Vicente Albero, José María Mohedano, Miguel Iceta, Justo Zambrana…
Aquella cena era pues el problema con Guerra. «Estuve a punto de prohibirla», me dice. ¿Prohibirla? Se considera dueño de voluntades ajenas; Guerra tiene una idea del poder en la que sólo caben subordinados que le obedezcan o le halaguen. Sostiene que la «cena toledana la montaste a mayor gloria de Serra», y para intentar mortificarme añade: «Defiendes a quienes no te quieren. El otro día Obiols presentó una revista en Madrid y dijo que era una publicación para gente seria y no para los Ibarra, los Bono, etc.». Me percato de que estoy hablando con un profesional, con un perito en intrigas. «No entiendo —asegura— tu cambio; antes me consultabas hasta el nombre de un concejal de Cuenca… y ahora te dedicas a cuidar la imagen de mis enemigos; incluso me mandabas pasteles…». Efectivamente, los primeros miércoles de mes, en Infantes elaboran unos pasteles llamados alfonsinos —así nombrados en honor de otro Alfonso, el rey Alfonso XIII, que los degustó en los años veinte— y compro una docena de vez en cuando. Sabedor de la afición de Guerra por lo dulce, los comparto con él. Así fue hasta enero.
Creo que intenta ofenderme sin conseguirlo, porque ignora que a mi vanidad no le ocurre como a la suya; tengo un límite que él desconoce: no soy soberbio. Todos llevamos un niño dentro que vanidosamente se congratula con los halagos, pero la soberbia es otra cosa: Guerra se cree más que los demás y, por supuesto, mucho más que yo.