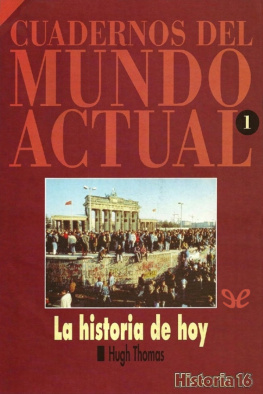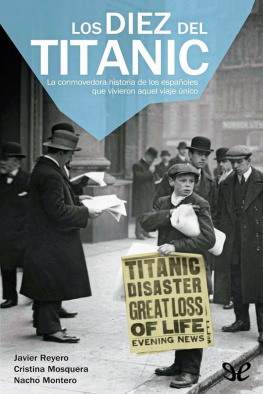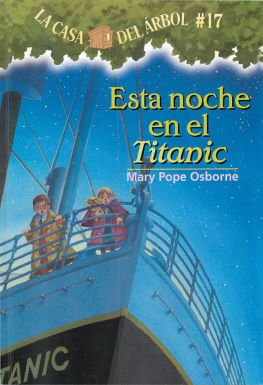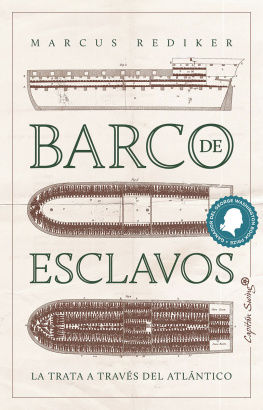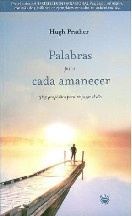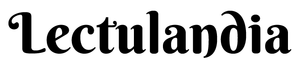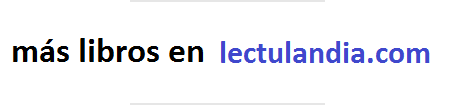HUGH BREWSTER, es un experto conocedor de la tragedia del Titanic. En 1984 colaboró con Robert Ballard en la redacción de The Discovery of the Titanic y su trabajo sirvió de inspiración para la famosa película de James Cameron.
Entre los textos del autor dedicados a este tema destacan Inside the Titanic y 882½ Amazing Answers to All Your Questions About the Titanic. Brewster, que además tiene en su haber doce libros dedicados a los jóvenes, trabaja como editor y vive en Toronto.
A George Behe, Randy Bryan Bigham y
DonLynch, con agradecimiento
Título original: Gilded Lives, Fatal Voyage
Hugh Brewster, 2012.
Traducción: Guillem Sans Mora
Diseño portada: Random House Mondadori, S.A.
Editor original: Crubiera (v1.0)
ePub base v2.0
Notas
El 15 de abril de 1912 los telégrafos del mundo entero no dejaban de repiquetear, anunciando la peor tragedia marítima en tiempos de paz: el gran transatlántico Titanic, que había iniciado su viaje inaugural cinco días antes, acababa de hundirse en las aguas cercanas a las costas de Terranova, dejando un saldo de mil quinientos pasajeros muertos.
Hoy, cuando se cumplen cien años de la desaparición del mítico barco, Hugh Brewster, un experto que lleva veinticinco años dedicado a la investigación del caso, nos describe la vida de los hombres y mujeres privilegiados que cenaban, bailaban y conspiraban a bordo, componiendo el espléndido retrato de una época que vio en aquel naufragio la escenificación de su crepúsculo.
Brewster lleva al lector dentro de ese gran hotel flotante, mostrando sus suntuosos salones, y nos acerca a personajes tan extraordinarios como el artista y escritor Frank Millet, los millonarios John Jacob Astor y Benjamin Guggenheim, o lady Lucile Duff–Gordon, una de las damas que marcaban la moda del momento, para bajar luego a los camarotes de segunda y tercera clase y finalmente a la sala de máquinas. A través de estas páginas y de las fotografías que las acompañan, seremos testigos del primer viaje del Titanic y de los momentos gloriosos de una época que, ufana y ciega, bailaba su último waltz.
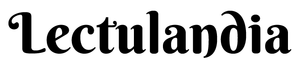
Hugh Brewster
Titanic
El final de unas vidas doradas
ePUB v1.0
Crubiera21.08.12
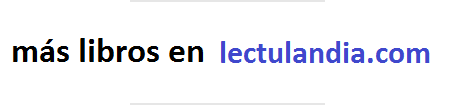
Prólogo
Un grupo excepcional
L as luces del submarino iluminaron la pequeña estatua de una diosa griega que yacía en el suave lodo abisal, rodeada de pedazos de carbón, lavamanos esmaltados, bandejas de plata, vidrieras talladas, la cabeza de una muñeca de porcelana, botellas de champán y muchas cosas más. Era la primera vez que una luz se proyectaba sobre ese extraordinario gabinete de curiosidades submarino.
Como aún quedaba mucho por explorar en el lugar del hundimiento del Titanic, el submarino Alvin abandonó enseguida ese campo de restos y siguió adelante. A comienzos de agosto de 1986, el explorador Robert Ballard volvió con su equipo al Instituto Oceanográfico de Woods Hole, en Massachusetts, cargado con kilómetros de película y centenares de fotografías. A lo largo del año siguiente, me ocupé de recopilar y editar las imágenes y datos del doctor Ballard para un libro sobre el descubrimiento y la exploración del transatlántico perdido.
Tuve la fortuna de compartir la tarea con Ken Marschall, el pintor más destacado del Titanic y un pozo de sabiduría acerca del barco. Cuando le pregunté por la diosa griega, me enseñó una fotografía del salón del pasaje de primera, uno de los espacios comunes más elegantes del buque. Sobre la chimenea de mármol aparecía una estatuilla idéntica a la del fondo oceánico. Resultó ser una reproducción de la Artemisa de Versalles, una célebre escultura romana, hecha a partir de un original griego, que Luis XIV había instalado en la Grande Galerie de su palacio. Como elemento decorativo, la estatuilla encajaba perfectamente en ese salón del Titanic que una revista de construcción naval describió en 1912 como «un majestuoso apartamento con detalles copiados del Palacio de Versalles». La Artemisa del Titanic, sin embargo, estaba hecha de una aleación de cinc barata, recubierta de una capa dorada. En el fondo del mar, el dorado se había corroído y había dejado a la vista el metal mate y gris. Para un barco que ha llegado a representar el ocaso de la Edad Dorada, la estatua de cinc parece un símbolo apropiado.
La historia del Titanic, por el contrario, no ha perdido su brillo. A las puertas del centenario del naufragio, sigue siendo lo que Walter Lord, autor de La última noche del «Titanic», bautizara como «el asunto insumergible». Ha inspirado tantos libros, películas y páginas de internet que uno vacila a la hora de botar otra nave en una ruta tan transitada. Sin embargo, en la mayoría de los relatos del desastre, el protagonista es el Titanic, mientras que sus pasajeros quedan relegados a meros papeles secundarios, despachados con etiquetas como «el millonario John Jacob Astor», «el intrépido periodista W. T. Stead» o «la diseñadora de moda lady Duff Gordon». Pero ¿quién era esa gente? ¿Y qué les había llevado a ese fatídico viaje?
Para Lily May Futrelle, sus compañeros de viaje eran «un grupo excepcional de bellas mujeres y hombres espléndidos». Y el mundo de entonces era sin duda más pequeño que el nuestro, ya que las poblaciones de Estados Unidos y Canadá eran un tercio de las actuales (y la de Gran Bretaña, un tercio menor), y la riqueza y el poder estaban concentrados en círculos mucho más restringidos. Quienes se embarcaban regularmente en esas travesías oceánicas solían encontrarse con conocidos entre los pasajeros de primera clase.
Pero ¿«dedicados al placer»? Es cierto que había a bordo un contingente de ricos ociosos que cruzaban el Atlántico con regularidad, una nueva clase de norteamericanos que tenían casa en París o hacían la travesía a menudo para pasar la temporada de invierno en Londres o en el continente. Pero los camarotes de primera clase los ocupaban personas que habían llegado muy alto trabajando duro. El artista y escritor Frank Millet, por ejemplo, se dirigía a Washington para ayudar a decidir el diseño del Monumento a Lincoln. Su amigo Archie Butt, asesor de la Casa Blanca, regresaba a su país para preparar la dura campaña de las elecciones presidenciales de aquel otoño. El empresario de los ferrocarriles Charles Hays viajaba de regreso a Canadá para inaugurar un nuevo hotel de su compañía, el Château Laurier de Ottawa. Y la citada lady Duff Gordon era una de las principales diseñadoras de moda del Reino Unido y tenía asuntos apremiantes que atender en su salón de Nueva York. En la vida de estas personas y de otros pasajeros se puede constatar una significativa convergencia de todos aquellos acontecimientos, asuntos y personalidades de la época que formaban, en palabras de Walter Lord, «un exquisito microcosmos de la era eduardiana».
En Estados Unidos, el Titanic se describe a menudo como una muestra representativa de la Edad Dorada, una época de la rápida industrialización y creación de riqueza que, en ese país, empezó en la década de 1870 y terminó con la introducción de los impuestos sobre la renta en 1913 y el estallido de la Primera Guerra Mundial al año siguiente. Su hundimiento se interpreta a veces como la señal de alarma de una sociedad satisfecha de sí misma que se encaminaba inexorablemente a una catástrofe en las trincheras del frente occidental. Como observó la poeta y actriz Blanche Oelrichs, era «como si un gran director de escena hubiera decidido que tenía que haber una pequeña advertencia, un relámpago de horror», antes de la calamidad mucho mayor que se avecinaba.