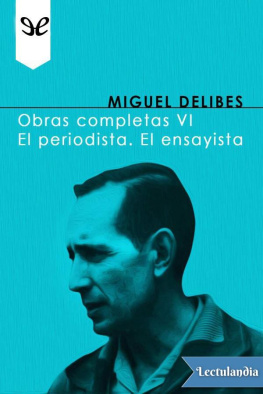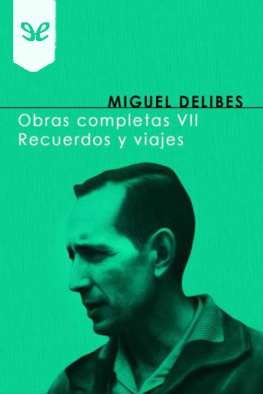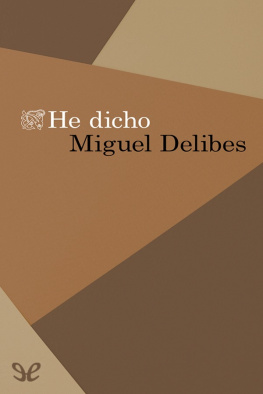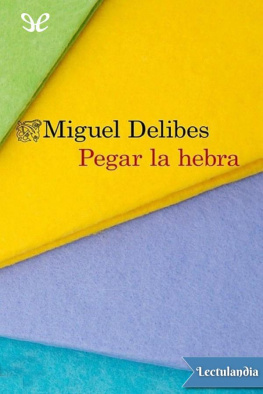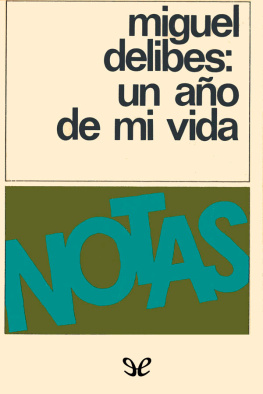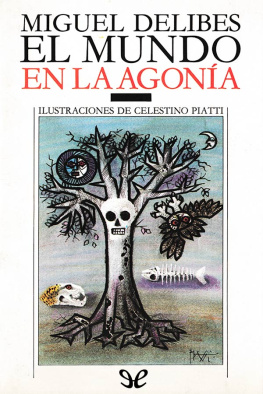ARTÍCULOS
La crisis de la didáctica
Si la didáctica es el arte de enseñar, es obvio que tal arte debe ejercerse no sólo desde la cátedra, sino también desde el libro. Al estudiante universitario suele abandonársele un poco a sus propias fuerzas, pensándose quizá que ya es mayorcito, siendo así que un examen superficial de ciertas obras de texto de rango superior nos revelan la necesidad de protección que tiene el estudiante en todas las fases de su vida.
Desacreditado, aunque no en desuso, está el sistema de los apuntes, ya que todo libro, aun el menos sistematizado, aventajará en algo a aquéllos. Esto equivale a decir que no debiera haber asignatura sin un texto básico, y conveniente sería exigir que este libro se ajustase a una elemental línea didáctica.
A menudo, los libros que aspiran a lograr una eficacia en la enseñanza son oscuros cuando no impenetrables. Los autores de libros destinados a la formación intelectual de la juventud olvidan con frecuencia su elevada misión. No es difícil observar en estos textos antes una finalidad de lucimiento personal que una eficiencia docente. Éste es un grave mal. El profesor que tras años de esfuerzo dominó una materia, no se resigna, a veces, al escribir un libro, a enterrar su erudición. Olvida igualmente que el secreto de la didáctica reside en tender un puente asequible entre el maestro y los discípulos, y que ese puente no puede ser otro que un libro afortunado, un libro esencialmente didáctico.
A veces se confunde en nuestro país la elevación con la complejidad. Hay quien considera una flaqueza un libro científico claro, supuesto que para él la ciencia es sinónimo de hermetismo. Ortega y Gasset ha demostrado que las ideas elevadas pueden expresarse sencillamente. No puede negarse que Ortega haya influido en la manera de pensar de muchos españoles, pero lo que no puede decirse es que les haya enseñado a escribir. Cada día es mayor el número de libros antididácticos que circulan por nuestros centros docentes. Y no sólo no cunde en este aspecto el ejemplo de Ortega, sino que, por el contrario, entre nuestros intelectuales se tiene a gala esconder las ideas más simples bajo un lenguaje inextricable. Las nobles ideas nada ganan arropadas en una terminología conceptuosa. El gran enemigo de nuestro idioma es la pedantería.
Diríase que en nuestro país nadie se conforma al escribir un libro con sistematizar unos conocimientos. Cada autor apunta a descubrir las raíces metafísicas de su pedazo de ciencia. Considera factible que el alumno asimile en nueve meses los conocimientos que a él le costó nueve años embotellar. Ignora o cierra los ojos a la realidad. No le importa que su juvenil auditorio se mueva entre nubes si ha dejado a salvo su prestigio de hombre profundo.
Yo recuerdo a estos efectos la lucha atroz que en mis tiempos suponía enfrentarse con la lista de los reyes godos o con la Edad Media de la historia de España. Los alumnos nos perdíamos en un intrincado galimatías de nombres y fechas. No acertábamos a distinguir si Recesvinto tenía mayor importancia que Recaredo o a la inversa. Sabíamos quién era Sancho IV, pero no lo que era el Privilegio de la Unión. Conocíamos la fecha en que se produjo la Revolución francesa, mas ignorábamos lo que era el absolutismo. En una palabra, el sistema prolijo de enseñar la historia a través de los nombres de sus protagonistas nos llevaba a conocer figuras grises y anodinas y a ignorar el significado de las más grandes instituciones. Los historiadores olvidan con lamentable frecuencia que hay muchas figuras que ni siquiera merecen el insignificante honor de ser citadas en letras de molde.
Un elemental principio didáctico nos enseña que el maestro debe colocarse a la altura de los discípulos más romos, si quiere que su labor resulte provechosa. No es un mérito sacar un sabio del superdotado, sino sacar a flote, con los conocimientos precisos, a las inteligencias más precarias.
La didáctica es el arte de enseñar, siquiera algunos pedagogos modernos se obstinen en transformarla en el arte de anonadar.
Aviso a los padres de familia numerosa
Considero un deber advertir a mis colegas, los padres de familia numerosa, que a la hora de hacer efectiva la protección oficial que, al parecer, trata de ayudarnos a resolver los arduos problemas de cada día, tomen toda suerte de precauciones para que la tan cacareada protección no se vuelva contra ellos.
Me explicaré. Hace pocos días, con ocasión de un viaje Valladolid-San Sebastián, estrené el talonario que da derecho a un descuento del veinte por ciento en los billetes de ferrocarril. Muy satisfecho —con esa satisfacción pueril que nos desborda a los españoles cuando en lugar de cobrarnos mil por un artículo nos lo ceden en novecientos noventa y nueve—, tomé posiciones en el tren después de cerciorarme de que el carnet de identidad, el carnet de familia numerosa, la tarjeta sin la cual este último carnet es papel mojado, el billete, la reserva y el suplemento de velocidad, figuraban en mi cartera.
Tal precaución resultó superflua cuando a los pocos minutos el revisor me hizo ver que la tarjeta de familia numerosa que acompañaba al carnet de familia numerosa, al billete de familia numerosa, al suplemento de velocidad y a la reserva, estaba caducada, o sea que uno, en lugar de tomar la tarjeta recién renovada, había tomado la de año anterior. Echándolo a barato le dije al revisor que, donde hay chicos, ya se sabe, y que al regreso lo tendría en cuenta, pero él, muy celoso de su deber, tiró del talonario y me dijo que tenía que extenderme el suplemento. Me resigné a pagar mil por lo que me habían cedido en novecientos noventa y nueve, pero mi asombro llegó al colmo cuando el revisor me dijo que el suplemento ascendía a trescientas siete pesetas con veinticinco céntimos, es decir, que por ser padre de familia numerosa descuidado, en lugar de pagar doscientas pesetas por el billete a San Sebastián, como todo hijo de vecino, la Renfe me castigaba y tenía que pagar quinientas. El motivo para entablar el españolísimo debate estaba más que justificado y, naturalmente, lo entablamos.
Indagué el porqué de esa cantidad y el revisor explicó que, en lugar de pagarle el veinte por ciento que me habían descontado en atención a mis muchos hijos, debía abonarle el cuarenta y, además, para que no volviera a tomar una tarjeta por otra, tenía que desembolsar otro billete entero.
Traté de hacerle ver que el hecho de tomar una tarjeta de familia numerosa por otra tarjeta de familia numerosa obedecía precisamente a la familia numerosa que le atosiga a uno antes de partir y le pone nervioso y que de esto, entendía yo, es de lo que debía protegerme el Estado.
El hombre, sin descomponer la figura, me dijo que a él no le afectaban las cuestiones sentimentales y que el reglamento era el reglamento. Confieso que perdí los estribos, y le dije que en mi caso no había dolo, culpa ni mala fe y que la sanción, por tanto, no estaba justificada y que todo esto no era más que un atropello.
El revisor seguía sin descomponer la postura y sin descomponer la postura me recomendó que dejara quieta la lengua por si las moscas. Naturalmente, su recomendación fue un nuevo espolazo y entonces voceé que en la taquilla me habían despachado el billete con la tarjeta caducada y que él tenía que aceptarla así le gustara o no.
Llegados a este punto, el hombre, que continuaba, por cierto, sin descomponer la figura, me hizo el peregrino descubrimiento de que en la taquilla no tienen por qué mirar la tarjeta al despachar el billete, y para reforzar su afirmación me pasó por las narices una circular que, por lo visto, circula entre los interventores de ferrocarriles pero no entre los padres de familia numerosa, que son los interesados, y en la que, en efecto, se legitimaba su bonita operación.
Ofuscado, le dije que aquello era una perfecta ratonera y ante esto el hombre me hizo una expresiva seña y me dijo que «Sin faltar, ¿eh?» y uno, como buen padre de familia numerosa, cuando le mientan la trena aunque sea con un gesto, se suavizó y abonó las trescientas siete pesetas con veinticinco céntimos sin rechistar.