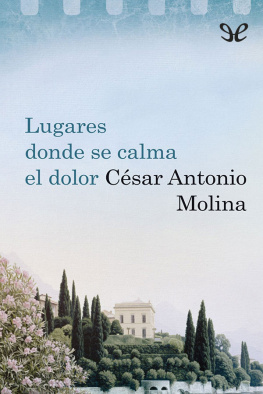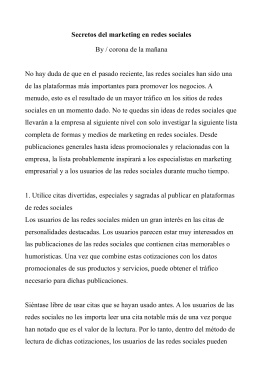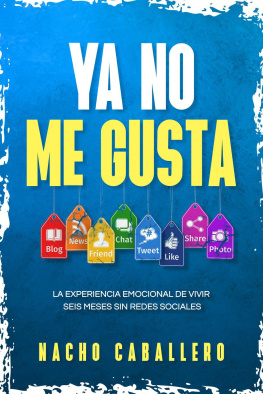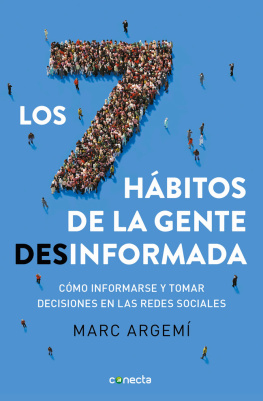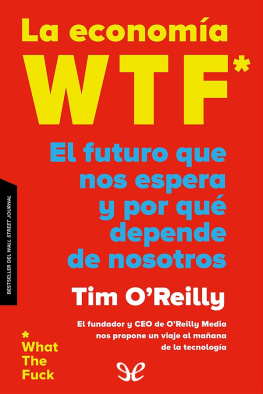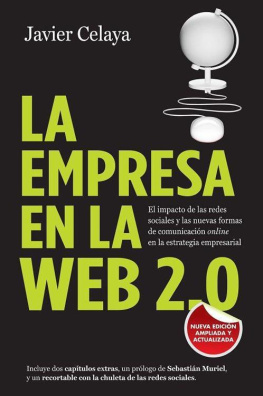El mundo digital, las nuevas tecnologías y las redes sociales están transformando nuestra vida cotidiana, y estos cambios se reflejan en áreas tan importantes como el trabajo, la enseñanza, las relaciones sociales o la economía. Cada vez vivimos más conectados, lo que provoca que nos sintamos atados y vigilados y que el deseo de consumir algoritmos aumente, mermando nuestro poder de decisión y nuestro espíritu crítico. Al mismo tiempo, somos adictos a esta tecnología y sentimos angustia y confusión cuando nos desconectamos del continuo torrente de estímulos e información que recibimos a través de las pantallas.
¿Pero cómo podemos protegernos de las redes sociales en la nueva realidad? Y en medio de esta gran transformación social y cultural, ¿cuál es el papel del arte, la literatura, la lectura, las bibliotecas, la escritura, las ideologías o las creencias? ¿Cómo podemos saber la verdad cuando estamos rodeados de tantas noticias falsas, de populismos políticos o de la ficticia sensación de libertad y felicidad que nos proporciona internet? ¿Acaso estamos condenados a vivir en un mundo sin cultura, sin pensamiento o reflexión, un mundo en el que la individualidad de cada ser humano se disolverá en una masa informe?
El fin del mundo como incultura absoluta.
Q UÉ BELLO SERÁ VIVIR SIN BIBLIOTECAS – Comenzaré con dos citas importantes para mí. Una narrativa y otra poética. La primera corresponde a Veinte mil leguas de viaje submarino de Julio Verne, y la segunda es un poema de Jorge Luis Borges titulado «Un lector».
El capitán Nemo se levantó. Yo lo seguí. Se abrió una puerta doble practicada en el fondo de la sala y entré en una habitación de igual amplitud que la que acababa de dejar. Era una biblioteca. Altas estanterías de palisandro negro, con adornos de cobre, soportaban en sus largos anaqueles gran número de libros encuadernados en forma uniforme. Seguían el contorno de la sala y terminaban en la parte inferior en amplios divanes, acolchados, de cuero color pardo, que ofrecían las más cómodas curvas para el reposo del cuerpo. Livianos pupitres móviles que podían acercarse o alejarse a voluntad permitían apoyar en ellos el libro durante la lectura. En el centro había una gran mesa cubierta de folletos, entre los cuales se veían algunos periódicos ya viejos. La luz eléctrica inundaba todo el armonioso conjunto y surgía de cuatro globos esmerilados semiocultos entre las volutas del cielo raso. Yo miraba con real admiración aquella sala tan ingeniosamente instalada, sin poder dar crédito a mis propios ojos.
—Capitán Nemo —le dije a mi anfitrión, que acababa de arrellanare en un sofá—, he aquí una biblioteca que sería motivo de lustre para más de un palacio de los continentes, y me maravilla pensar que puede usted llevarla consigo a lo más profundo de los mares.
—¿Dónde se hallaría más soledad, más silencio, señor profesor? —respondió el capitán Nemo—. ¿Le brinda a usted su gabinete de trabajo en el museo un reposo tan completo?
—No, señor. Y he de añadir que es muy pobre en comparación con el suyo. Tiene usted aquí seis o siete mil volúmenes.
—Doce mil, señor Aronnax. Son los únicos vínculos que conservo con la tierra. Pero el mundo terminó para mí el día en que mi Nautilus se sumergió por vez primera. Ese día, adquirí mis últimos volúmenes, mis últimos folletos, mis últimos periódicos, y desde entonces me imagino que la humanidad no ha pensado ni escrito más. Estos libros, señor profesor, están a su disposición y puede usarlos con entera libertad.
Agradecí al capitán Nemo y me acerqué a los anaqueles de la biblioteca. Libros de ciencia, de moral y de literatura, escritos en todos los idiomas, abundaban allí; pero no vi una sola obra de economía política, que al parecer estaban severamente proscritas a bordo. Detalle curioso, todos los libros se veían colocados sin orden determinado, cualquiera fuere la lengua en que estaban escritos, y esa mezcolanza indicaba que el capitán Nemo debía leer habitualmente los volúmenes según le cayeran a mano.
Entre esos libros noté las obras maestras de los autores antiguos y modernos, es decir, todo lo más hermoso que la humanidad ha producido en historia, poesía, novela y ciencia, desde Homero hasta Victor Hugo, desde Jenofonte hasta Michelet, desde Rabelais a Jorge Sand. Pero la ciencia, más particularmente, hacía el gasto en aquella biblioteca: los libros de mecánica, de balística, de hidrografía, de meteorología, de geografía, de geología, etc., ocupaban un lugar no menos importante que las obras de historia natural, y comprendí que constituían el estudio predilecto del capitán.
Que otros se jacten de las páginas que han escrito;
a mí me enorgullecen las que he leído.
No habré sido un filólogo,
no habré inquirido las declinaciones, los modos, la laboriosa mutación de las letras,
la de que se endurece en te,
la equivalencia de la ge y de la ka,
pero a lo largo de mis años he profesado
la pasión del lenguaje.
Mis noches están llenas de Virgilio.
Haber sabido y haber olvidado el latín
es una posesión, porque el olvido
es una de las formas de la memoria, su vago sótano,
la otra cara secreta de la moneda.
Cuando en mis ojos se borraron
las vanas apariencias queridas,
los rostros y la página,
me di al estudio del lenguaje de hierro
que usaron mis mayores para cantar
espadas y soledades,
y ahora, a través de siete siglos,
desde la Última Thule,
tu voz me llega, Snorri Sturluson.
El joven, ante el libro, se impone una disciplina precisa
y lo hace en pos de un conocimiento preciso;
a mis años, toda empresa es una aventura
que linda con la noche.
No acabaré de descifrar las antiguas lenguas del Norte,
no hundiré las manos ansiosas en el oro de Sigurd;
la tarea que emprendo es ilimitada
y ha de acompañarme hasta el fin,
no menos misteriosa que el universo
y que yo, el aprendiz.
En