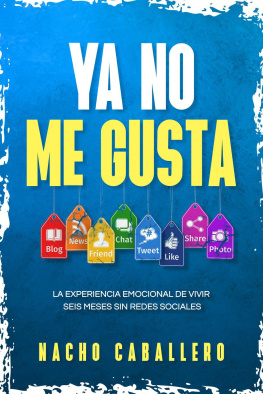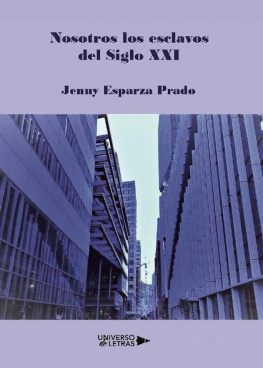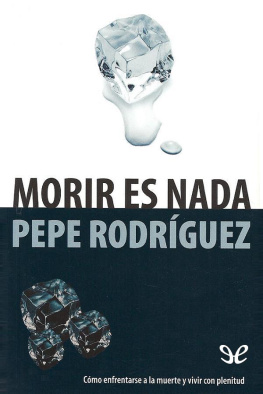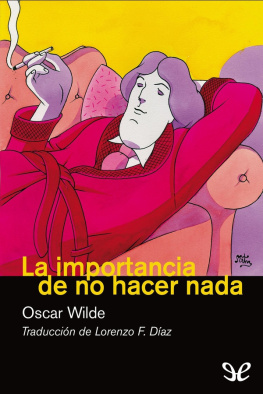En un mundo en el que nuestro valor está determinado por la productividad y el rendimiento, la acción de no hacer nada puede ser nuestra mayor forma de protesta. Así lo argumenta en esta obra Jenny Odell, quien cuestiona de manera radical la capitalización de nuestro tiempo, la rentabilización de nuestra atención y el estado de impaciencia y ansiedad en el que vivimos.
Marcados por la lógica invasiva de las redes sociales y el culto a la marca personal, hemos olvidado lo que significa la inactividad. Desde esta perspectiva, «no hacer nada» es ganar tiempo para nosotros mismos, ser contemplativos y ejercitar la percepción, recuperar el nexo con la realidad física y encontrar modos de relacionarnos de los que no se beneficien ni las empresas ni los algoritmos. Lejos de la antitecnología, Cómo no hacer nada es un manifiesto contra el discurso de la eficiencia y el tecnodeterminismo, un ensayo original en el que recuperar nuestro espacio alejados de un ritmo vertiginoso constituye un acto de resistencia política.
Introducción
Sobrevivir a la utilidad
La redención se conserva en un pequeño resquicio del continuo de la catástrofe.
W ALTER B ENJAMIN
Nada cuesta más que no hacer nada. En un mundo en que nuestro valor viene determinado por nuestra productividad, muchos de nosotros descubrimos que las tecnologías que usamos diariamente captan, optimizan o se apropian de todos y cada uno de nuestros minutos, entendidos como recursos financieros. Sometemos nuestro tiempo libre a la evaluación numérica, interactuamos con versiones algorítmicas de los demás y creamos y mantenemos marcas personales. Hay quien halla cierta satisfacción de ingeniero en esa optimización e interconectividad de toda su experiencia vivida. Pero aun así, permanece cierta sensación de nerviosismo, cierta inquietud ante esa sobreestimulación, y ante la incapacidad de mantener ese tren de pensamiento. A pesar de que puede resultar difícil captarla antes de que desaparezca tras la pantalla de la distracción, esa sensación es, de hecho, muy imperiosa. Seguimos reconociendo que gran parte de lo que da sentido a la vida surge de accidentes, interrupciones y felices casualidades: ese «tiempo de desconexión» que es el que persigue eliminar la visión mecanicista de la experiencia.
Ya en 1877, Robert Louis Stevenson describía el ajetreo como un «síntoma de una vitalidad deficiente» y observaba «a unas personas vivas-muertas, estereotipadas, que apenas son conscientes de vivir salvo en el ejercicio de alguna ocupación convencional». Y, después de todo, solo se vive una vez. Séneca, en su De la brevedad de la vida, describe el horror de volver la vista atrás y descubrir que la vida se nos ha escurrido entre los dedos.
Es algo que se parece demasiado a lo de esa gente que despierta de una especie de sopor después de haberse pasado una hora en Facebook.
Repasa contigo mismo en tu memoria… cuántos han despedazado tu vida sin darte tú cuenta de lo que perdías, cuánto te ha quitado el resentimiento vano, la alegría estúpida, el deseo ansioso, las relaciones lisonjeras, qué poco de lo tuyo se te ha dejado: comprenderás que vas a morir prematuramente.
A un nivel colectivo, lo que hay en juego es aún más importante. Sabemos que vivimos en una época compleja que exige ideas y conversaciones complejas que, a su vez, necesitan de un tiempo y un espacio que no se encuentran por ninguna parte. Lo práctico de una conectividad sin límites ha eliminado de un plumazo los matices de la conversación cara a cara, llevándose por delante, de paso, gran cantidad de información y de contexto. En ese ciclo infinito en que la comunicación se ve atrofiada y en que el tiempo es dinero, existen pocos momentos para apartarse, y pocas maneras de encontrarnos los unos con los otros.
Teniendo en cuenta lo precariamente que sobrevive el arte en un sistema que solo valora el resultado final, lo que está en juego también es lo cultural. Lo que tienen en común los partidarios del destino manifiesto tecnológico neoliberal y la cultura de Trump es la impaciencia ante cualquier cosa que presente matices, que sea poética, que no sea obvia. Esas «nadas» no pueden tolerarse porque no pueden usarlas ni apropiarse de ellas, y no aportan ningún producto final. (Entendido en este contexto, el deseo de Trump de dejar de financiar el Fondo Nacional de las Artes no podía sorprender a nadie.) A principios del siglo XX , el pintor surrealista Giorgio de Chirico ya anticipó un estrechamiento de horizontes para una actividad tan «improductiva» como es la observación. Y escribió:
Ante la orientación cada vez más materialista y pragmática de nuestra época… en el futuro no resultará excéntrico contemplar una sociedad en la que quienes viven para los placeres de la mente dejen de tener derecho a reclamar su lugar bajo el sol. El escritor, el pensador, el soñador, el poeta, el metafísico, el observador… el que intente resolver un acertijo o emitir un juicio se convertirá en una figura anacrónica, destinada a desaparecer de la faz de la tierra como el ictiosaurio y el mamut.
El presente libro trata de la manera de conservar ese lugar bajo el sol. Se trata de una guía de campo para no hacer nada como acto de resistencia política frente a la economía de la atención, un ejercicio de terquedad comparable al de esa pequeña fábrica de clavos en China que resistía en pie ante la construcción de una gran autopista. Eso es lo que yo quiero no solo para pintores y escritores, sino para cualquiera que perciba que la vida es algo más que un instrumento y que, por tanto, no se trata de algo que pueda optimizarse. Mi defensa la motiva un rechazo muy sencillo: el rechazo a creer que, de alguna manera, la época y el lugar presentes, y las personas que están aquí con nosotros, no son suficientes.