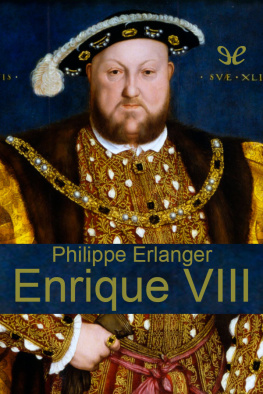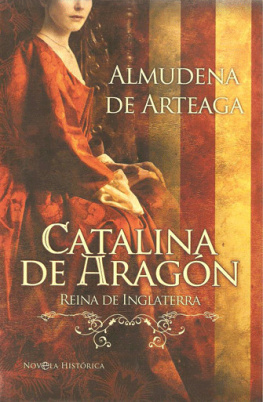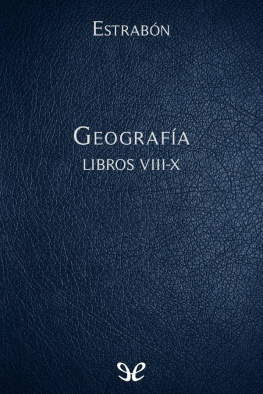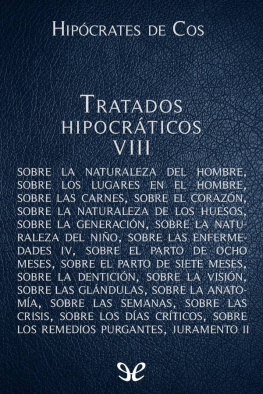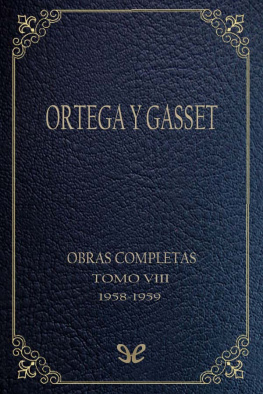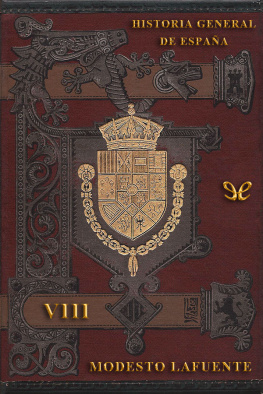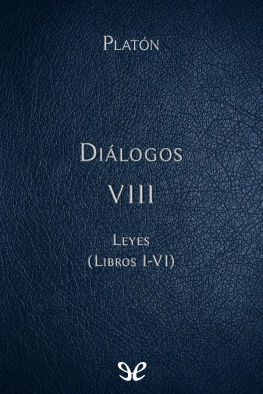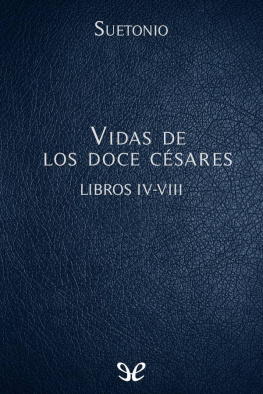Enrique VIII (1491-1547)
Segundo hijo de Enrique VII y de Isabel de York, Enrique VIII sucedió a su padre en el trono a causa del fallecimiento en 1502 del primogénito, Arturo. En el mismo año de su coronación contrajo matrimonio por razones políticas con Catalina de Aragón, viuda de su hermano. Basó su política en la alianza con España dirigida contra Francia, pero la preponderancia imperial después de la batalla de Pavía le indujo a aproximarse a este último país para contrarrestar el poderío español. Desde los inicios de su reinado apoyó al papado contra la Reforma, pero la cuestión matrimonial incidió directamente sobre el problema religioso. En 1527, debido a la ausencia de hijos varones y al comienzo de sus relaciones con Ana Bolena, inició negociaciones con el papa para lograr la nulidad de su matrimonio. Ante la negativa de Clemente VII convocó el Parlamento, que dictó la anulación de numerosos privilegios eclesiásticos. En 1533, el rey obtuvo del arzobispo de Canterbury la anulación de su matrimonio y la aceptación de su enlace con Ana Bolena. Esta acción le valió la excomunión papal, por lo que en 1534 el Parlamento aprobó el Acta de Supremacía, que declaraba la independencia de la Iglesia anglicana bajo la soberanía real. En política interior, Enrique VIII impulsó la formación de un moderno Estado soberano, integró los organismos feudales de las marcas en la administración real, asimiló el País de Gales a Inglaterra y anexionó Irlanda, proclamándose rey de este país. Tras su matrimonio con Ana Bolena —a la que hizo ejecutar en 1536—, la necesidad de un hijo varón y su temperamento apasionado le condujeron a una serie de nuevos matrimonios: Jane Seymour, fallecida tras dar a luz a su hijo Eduardo; Ana de Cleves, de la que se divorció en 1540; Catalina Howard, ejecutada en 1542, y Catalina Parr. En sus últimos años intervino activamente en política exterior e inició la potencia marítima de Inglaterra con la creación de una poderosa flota y de la Junta Naval. Enrique VIII murió en Londres en 1547.
Primera parte
EL PRÍNCIPE RADIANTE
1. Enrique VII y su reino
La Inglaterra de la Edad Media tenía un rey infalible e inviolable a quien, paradójicamente, se juzgaba a intervalos regulares, y una poderosa Iglesia no menos inviolable, gran institución aristocrática y territorial siempre en peligro de verse despojada.
En tiempos normales, todos parecían confundir al rey con la realeza, al hombre falible con la idea infalible, pero, con el menor pretexto, desaparecía la confusión y estallaba una crisis sangrienta. Eduardo II, Ricardo II y Enrique VI fueron asesinados. Enrique II, Juan sin Tierra y Enrique III fueron humillados y reducidos a la impotencia. Desde finales del siglo XII los señores y el pueblo se habían reconocido libertades que en otros lugares eran impensables. Las grandes victorias conseguidas durante la guerra de los Cien Años no modificaron las cosas. Pero tras la derrota final cambió el panorama.
Los ingleses tuvieron que replegarse a su isla, dejando una Francia con un gobierno fuerte y un claro sentimiento de unidad nacional. Sufrieron entonces, junto con su rencor, la anarquía y el desorden que hasta entonces habían imperado entre sus enemigos y hasta la locura que Enrique VI heredara de su abuelo francés Carlos VI.
Se produjo entonces el terrible espectáculo de un país poseído por una crisis de histeria. Como si quisiera imponerse un castigo por la derrota, durante treinta años Inglaterra derramó su propia sangre en la guerra de las Dos Rosas, espantoso conflicto dinástico entre la Casa de Lancaster y la Casa de York que aniquiló a la cuarta parte de la población, en su mayoría perteneciente a la nobleza.
La conclusión fue inesperada. En el campo de batalla de Bosworth, la corona arrancada de la cabeza de Ricardo II recayó, en 1485, sobre un hombre que no tenía prácticamente ningún derecho.
El vencedor, Enrique Tudor, conde de Richmond, coronado con el nombre de Enrique VII, tenía una genealogía curiosa. Su bisabuelo, galo de origen humilde, fue perseguido tras ser acusado de asesinato. Su abuelo, el escudero Oven Tudor, tuvo la audacia de seducir y luego casarse con Catalina de Francia, viuda del glorioso Enrique V, a la que éste, en virtud del Tratado de Troyes, había entregado la corona de San Luis. Su hijo Edmond consiguió casarse con Marguerite Beaufort, bisnieta del jefe de la Casa de Lancaster, Juan de Gante. Por desgracia, los Beaufort eran bastardos legitimados.
Esto no fue obstáculo para que, tres generaciones más tarde, Enrique enarbolara el estandarte de los Lancaster y permitiera así el triunfo de la Rosa Roja. Pero inmediatamente se unió a una Rosa Blanca, Isabel de York, hija del difunto rey Eduardo IV: de esta manera su familia recibía sangre verdaderamente real.
La Casa de York tenía también otros representantes, pero pronto fueron a dar con sus huesos en la Torre de Londres. Varios aventureros se presentaron como herederos legítimos y lograron bastantes seguidores. Uno de ellos, llamado Simnel, se habría salido con la suya si no hubiera sido vencido y hecho preso tras una batalla en la que perecieron seis mil hombres. En señal de desprecio, fue destinado a trabajar en las cocinas.
Otro consiguió que le reconocieran en las cortes extranjeras, trató de desembarcar con sus hombres y mereció el honor de la pena capital.
Este clima de inseguridad explica en cierto modo cómo pudo instaurarse un régimen de tiranía, favorecido en parte por la situación del reino. En aquel país de tres a cuatro millones de habitantes, sólo en la batalla de Towton (1460) habían muerto veintiocho mil soldados, y fueron numerosas las batallas con un número semejante de bajas. Se habían confiscado las tierras comunales y se había obligado a sus propietarios a trasladarse a las ciudades, donde se convertirían en una especie de subproletariado miserable. Mientras tanto, feroces bandas asolaban los campos. Los soldados, a su vez, se comportaban como bandidos. Los agobiantes impuestos ocasionaban revueltas. Vencidos tras una de estas insurrecciones, los habitantes de Cornualles habían sido reducidos a la esclavitud.
La Iglesia y el Parlamento no tenían la menor fuerza. Las antiguas instituciones, aunque se mantenían en pie, carecían de su prestigio tradicional.
Esta anarquía, el deterioro de un feudalismo esquilmado, la fatiga general y el agotamiento de los partidos coincidían con la aparición del espíritu nacionalista entre los pueblos, la aspiración a un Estado fuerte, unido, personificado en un solo hombre. Había llegado la hora de los monarcas.
Luis XI lo había experimentado ya en Francia. Fernando de Aragón emprendía en España una obra centralizadora semejante. Se ha dicho que, tras los dos príncipes citados, Enrique VII fue el tercer «rey mago» del Renacimiento. Y es indudable que se parecía mucho a ellos.
Este usurpador estaba en consonancia con el nuevo modelo de los fundadores de naciones. Preparando el camino de sus sucesores, reuniría los primeros elementos de la base de granito en que se apoyaría la Inglaterra moderna. Más que a un león se parecía a un felino implacable, de uñas afiladas, dispuesto a lanzarse sobre su presa y a abandonarla de inmediato si la situación lo aconsejaba. Déspota solitario como Luis XI, urdía como él innumerables intrigas y, como él, tenía el don de saber combinar la astucia y la violencia frente a la hostilidad armada de sus adversarios. Esto le permitió adquirir un poder dictatorial que sólo su dinastía pudo ejercer en Inglaterra. Lo utilizó sin contemplaciones. Según el embajador veneciano Quirini, «no fue detestado, pero tampoco amado por su pueblo».
Había comprendido que en aquella nueva época el arma absoluta era el dinero. Además, renunció sistemáticamente a buscar en la guerra una gloria azarosa y puso todo su poder al servicio de su codicia.