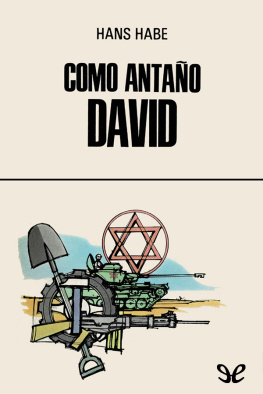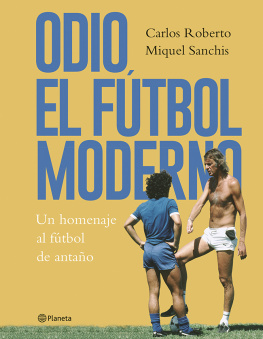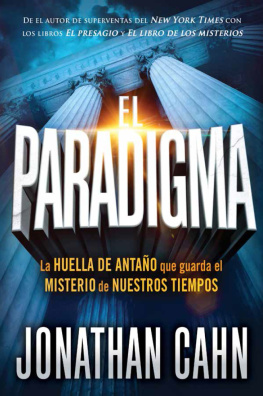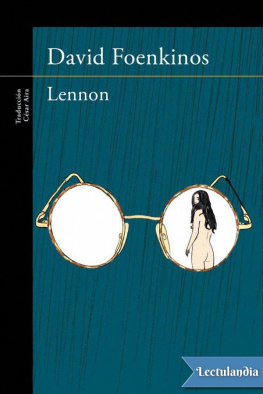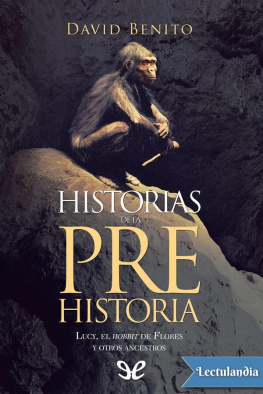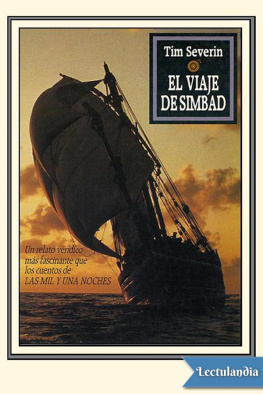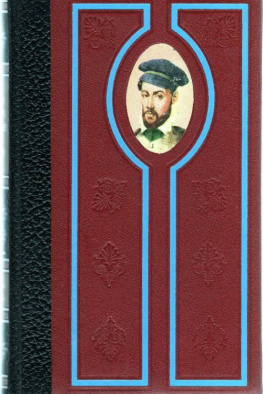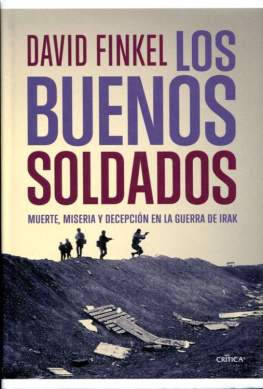EL CIGARRILLO DEL COMISARIO
Jamás ha entrado en los cálculos de Licci la existencia de un invento llamado aviación, por lo que tuvimos que hacer en barco el viaje a Israel.
Me dijeron en la oficina de viajes de Locarno que los israelíes habían vendido su último gran buque de pasajeros: el Herzl. Los buques de lujo que navegan por el Mediterráneo evitan los puertos de Israel. Nos decidimos por el Enotria, un barco de 5100 toneladas, perteneciente a la Línea Adriática. Dado que incluso el Siboney, en el que me trasladé a América en diciembre de 1940 en unión de otros refugiados, era casi doble de grande que éste, abrigamos el temor de que nos veríamos obligados a remar.
Amigos que conocían Israel nos facilitaron informes muy valiosos: que en abril todavía hacía allí mucho frío; que el calor era insoportable; que era necesario un coche; que un coche no servía en Israel para nada; que se había de vestir con corrección; que en realidad nadie se vestía nunca. Aconsejados de este modo, decidimos llevar, además del coche, abrigos de piel y bikinis, pantalón corto y traje de noche.
Hicimos alto en Orvieto en el camino a Nápoles. Posiblemente el «Hotel Royal» derive su nombre de los fantasmas reales que acostumbran aparecerse a medianoche, pero los únicos que hicieron su aparición fueron las motocicletas de dos «cazadoras de cuero»; los espectros de acero corrieron la mitad de la noche por la Piazza della Repubblica, en un intento de robarnos el sueño y estremecer el Campanile. Tuvieron más suerte con este último. Dormimos en un mausoleo real, con frescos azules encima de nuestras cabezas y un teléfono etrusco sobre la mesilla de noche de tres patas. Únicamente se balanceaba un poco la bañera de mármol, un presentimiento relacionado con el Enotria.
Antes de irnos a la cama paladeamos en una «trattoria» el famoso Orvieto. El Corso Cavour estaba todavía como en pleno día. Debajo de una patética puerta principal de una casa, dos corpulentas «mammas» vendían un jamón de jabalí rojo oscuro. Protegidas por la sombra de la catedral que glorifica el milagro de Bolsena, callejeaban muchachas con minis y maxis; la moda midi no había penetrado todavía en la ciudad etrusca. Los «cazadoras de cuero» pasaron con estruendo por delante de nosotros, como si tuvieran prisa por ir de un lado para otro sin llegar a ningún sitio. Nos despedimos de la Europa de los etruscos y los «cazadoras de cuero». Hablamos de Israel.
Antes de atravesar Italia, nos habían avisado: sciopero. Para el viajero experimentado, las huelgas forman parte de la imagen de la ciudad en la misma forma que los arcos de triunfó. Tampoco nos molestó mucho el hecho de que Italia no tuviera Gobierno precisamente en aquella época: en Italia se puede vivir sin necesidad de Gobierno.
El día siguiente, cuando llegamos a Nápoles, supimos que el Enotria zarparía con retraso. Una ventaja en Italia es que no es necesario sciopero alguno para un retraso. Un taxista amable nos advirtió que no dejáramos el coche en un sitio público, pues posiblemente volviéramos a ver el auto, pero en ningún caso encontraríamos a nuestro regreso las maletas. Encargamos al portero del «Excelsior» que nos vigilara el coche.
El aire era tibio, calentado por un sol indeciso. En el puerto pesquero, en la parte de Zi Teresa, un trovador de «pizza», ya algo viejo, lanzaba al aire sus quejas amorosas. Las quejas eran lo único creíble. Unos pescadores medio dormidos se recreaban con el contenido de unas botellas protegidas con mimbre y unos gatos plutócratas de restaurante se repantigaban debajo de las mesas. Olía a putrefacción, pero no podía saberse a ciencia cierta si el olor a podredumbre provenía del agua.
Conté a mi mujer un suceso que viví aquí, en Nápoles, en octubre de 1944. Nosotros, las tropas americanas, acabábamos de liberar la ciudad. Zi Teresa, una ruina en vacaciones que no había sufrido daño alguno, estaba todavía cerrado. Nos sentamos a tomar el sol del otoño. Éramos tres: el comandante Martin Herz, del Ejército de los Estados Unidos, más tarde ministro plenipotenciario en Saigón; el corresponsal de guerra H. R. Knickerbocker, posteriormente derribado en Turquía, y yo. Pasó por allí un acordeonista, que se detuvo frente a nosotros, preguntándonos por nuestros deseos. «Lilí Marlen», dijo Martin. Un miedo espantoso brilló de repente en los apagados ojos del viejo. ¿Acaso estos americanos se lo querrían llevar, acusándole de músico colaboracionista que el día anterior había estado tocando todavía para la Wehrmacht? ¿Y si le fusilaran por negarse a tocar? Por fin se atrevió. Cantamos la letra en inglés. El hombre continuó tocando largo tiempo sin aceptar ni una perra. Licci soportó la historia, que ya conocía desde mucho tiempo atrás. ¿Por qué la había contado yo? Probablemente tuviera que ver con el viaje a Israel, como todo lo de estos días. Lo que yo quería decir era que aquí, en Europa, me encuentro en mi hogar. Se está siempre en el hogar de uno cuando se recuerdan viejas historias.
Cenamos en el «Excelsior». El establishment se ha refugiado en los establecimientos de lujo, donde espera la llegada de mejores días. Algunos matrimonios americanos demostraban en el comedor el miedo a sus hijos. Hijos bien acomodados de padres bien acomodados. Tenían el mismo aspecto que los «cazadoras de cuero» de Orvieto.
Hacia las diez, con un tráfico criminal, nos dirigimos a la Stazione Marittima. Al despachar el coche en la Aduana, nos dimos perfecta cuenta de que toda la Mafia no ha emigrado a América. Tras una burda actuación encaminada a la obtención de propinas, la Mafia oficial renunció al examen de documentos que no existen en absoluto. Por lo demás, me gustan los italianos. El fascismo se ha mantenido únicamente en su burocracia, por lo que no estoy seguro de si los funcionarios de Aduanas serán o no realmente miembros de la «Cosa Nostra». A lo mejor son tan sólo miembros del fascismo.
Los viajeros se habían reunido entretanto en una gigantesca y helada sala, cuyo centro estaba ocupado por una mesa asimismo helada y gigantesca, rodeada de bancos: medio salón de baile, medio asilo para gentes sin hogar, medio tierra firme, medio entrepuente. Ni rastro del alegre ambiente de despedida de los viajes por mar. Era como si se estuviera esperando la salida de un buque de emigrantes: point of no return. Me acordé de Ellis Island, la isla del Diablo de Nueva York, donde daban con sus huesos los fracasados. Ellis Island ha dejado de existir. Bien es verdad que el terreno continúa en el mismo lugar, pero el diablo ha sido ahuyentado. Sin embargo, quizás haya una Ellis Island en todos los lugares donde hay judíos.
Un funcionario vestido de paisano recogió los pasaportes y los echó encima de la mesa con un gesto de repugnancia. Eran pocos los pasaportes elegantes que había en el montón: algunos sudamericanos, unos cuantos israelíes y también unos documentos de apátridas. Hombres y mujeres, apiñados alrededor de la mesa, no quitaban ojo de sus pasaportes, aferrándose a sus documentos: la fotografía del pasaporte era la única prueba de su existencia.
¿Acaso eran imaginaciones mías? Estábamos en 1970, abril de 1970. El Enotria es un buque como cualquier otro, un barco que hará escala en el Píreo, en Rodas, en Chipre. ¿Desean ustedes recorrer la isla? Cinco dólares la excursión en grupo. Los judíos son personas como las demás desde 1945, o a más tardar desde la guerra de los Seis Días. Un pasaporte es un pasaporte. O un pasaporte es un pasaporte es un pasaporte, como repetirían los papagayos de Gertrude Stein. ¿Sólo porque el buque se dirige a Israel? Simples imaginaciones.
¿Imaginaciones tan sólo? Los viajeros tenían aspecto de cansancio, como si hubiesen estado esperando, no durante horas, sino durante años. ¿Se les habría hecho esperar tantas horas si el buque se hubiera dirigido únicamente a Atenas,