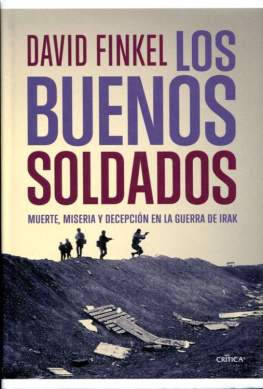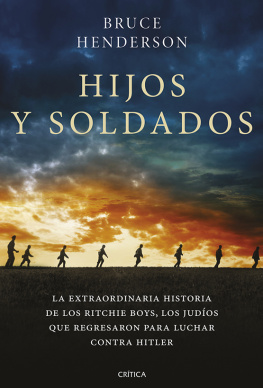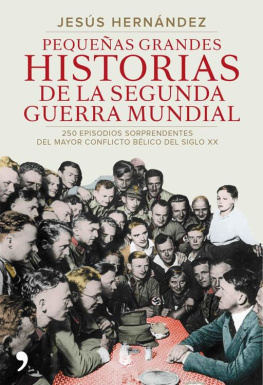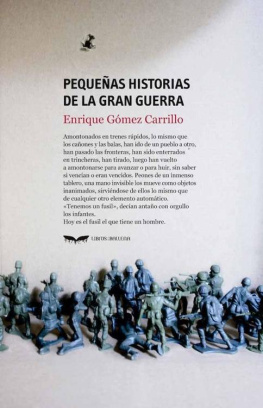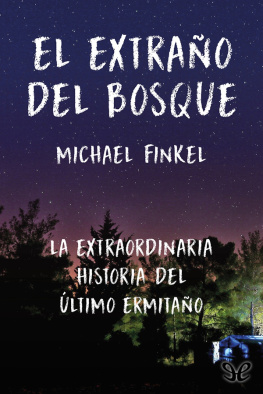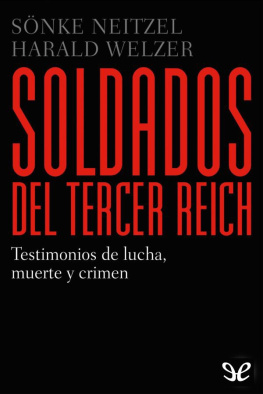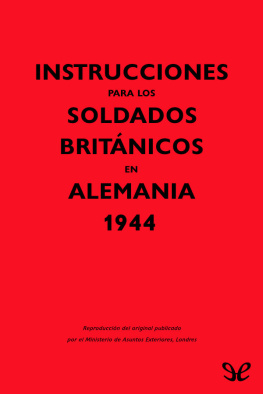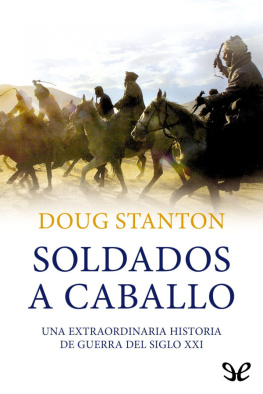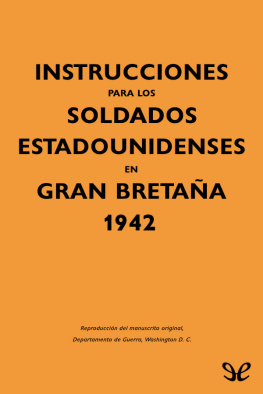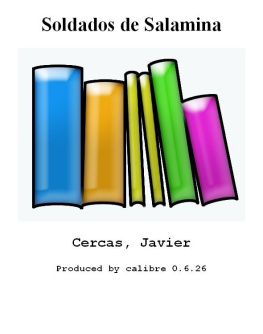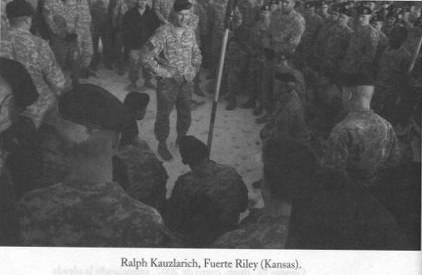Annotation
Este es un gran libro sobre la guerra y sobre los soldados. Sobre un grupo de soldados, de una edad media de 19 años, que fueron enviados en 2007 a Bagdad para cambiar el curso de un conflicto que se estaba perdiendo. David Finkel, ganador del Premio Pulitzer, se propuso ahondar en la realidad de esta sucia guerra compartiendo durante ocho meses la vida de los hombres del Batallón 2-16 y dando voz a estos «buenos soldados» para que contaran lo sucedido a través de sus experiencias, sus pesadillas y sus decepciones. Como ha dicho Doug Stanton: «Podréis abrir este libro dentro de unos años y decir: Esto es lo que realmente ocurrió». Finkel no ha querido escribir un reportaje ni un alegato contra la guerra, sino mostrarnos el coste humano de una experiencia que acabó destrozando incluso a los supervivientes, conscientes de la inutilidad del empeño y de su fracaso.
DAVID FINKEL
LOS BUENOS SOLDADOS
— oOo —
Título original: The Good Soldiers
© David Finkel, 2009
© 2010 de la traducción Enrique Herrando Pérez
© 2010 de la presente edición para España y América:
Editorial Crítica, S.L.
ISBN:978-84-9892-120-5
A Lisa, Julia y Lauren
1
6 de abril de 2007
Muchos de los que están escuchando esta noche se preguntarán por qué va a ser eficaz esta campaña si anteriores operaciones para afianzar Bagdad no lo fueron. Bien, he aquí las diferencias...
George W. Bush, enero de 2007, anunciando la oleada
Sus soldados aún no le estaban llamando a sus espaldas el Kauz Perdido, no cuando todo esto comenzó. Aquellos de sus soldados que caerían heridos aún estaban completamente sanos, y aquellos de sus soldados que morirían aún estaban completamente vivos. Uno de sus soldados favoritos, al que a menudo se describía como si fuera una versión más joven de él mismo, aún no había escrito sobre la guerra en una carta dirigida a un amigo suyo: «Estoy harto de toda esta gilipollez». Otro soldado, uno de sus mejores hombres, aún no había escrito en el diario que mantenía oculto: «He perdido toda la esperanza. Siento que mi fin está cerca, muy, muy cerca». Otro aún no se había puesto tan furioso como para dispararle a un perro sediento que estaba bebiendo a lengüetazos un charco de sangre humana. Otro, que al final de todo esto se convertiría en el soldado más condecorado del batallón, aún no había empezado a soñar con la gente a la que había matado y a preguntarse si Dios le iba a pedir explicaciones por aquellos dos que todo lo que habían hecho había sido subir por una escalera de mano. Otro no había empezado a verse a sí mismo disparando a un hombre en la cabeza, y después, cada vez que cerraba los ojos, a ver a la niña pequeña que había presenciado cómo lo había hecho. Ni siquiera habían empezado aún sus propios sueños, o al menos aquellos que iba a recordar: aquel en el que su esposa y sus amigos se hallaban en un cementerio, en torno a un hoyo en el que él caía de repente; o aquel en el que a su alrededor no había más que explosiones y él trataba de defenderse sin más armas ni municiones que un cubo de balas viejas. Esos sueños llegarían muy pronto, pero a principios de abril de 2007, Ralph Kauzlarich, teniente coronel del Ejército de los EE. UU. que había entrado en Bagdad al mando de unos ochocientos soldados formando parte de la oleada de tropas ordenada por George W. Bush, aún encontraba cada día un motivo para decir: «Todo va bien».
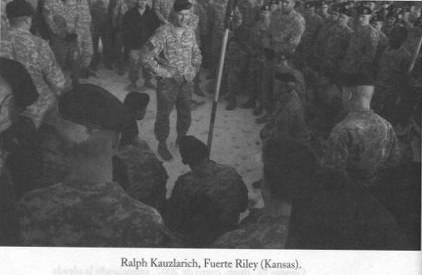
Cada día se despertaba en Bagdad oriental, inhalaba su aire amargo y abrasador y lo decía. «Todo va bien.» Echaba un vistazo a los elementos fundamentales que conformaban aquello en lo que se había convertido su vida: su camuflaje, su arma, su blindaje personal, su máscara de gas por si era objeto de un ataque químico, su autoinyección de atropina por si le atacaban con gas nervioso, su ejemplar de The One Year Bible junto a su arreglada cama, que hacía en cuanto se levantaba cada mañana debido a su necesidad de orden, sus fotografías en las paredes de su mujer y sus hijos, que estaban allá en Kansas, en una casa sombreada por olmos americanos y en la que había un vídeo en el que se le veía diciéndoles a los niños la noche antes de su marcha: «Bueno. De acuerdo. Es hora de empezar con los fideos. Os quiero. Todo el mundo arriba. ¡Izquierda, derecha, izquierda!»; y lo decía. «Todo va bien.» Salía al exterior e inmediatamente quedaba cubierto de tierra desde el cabello hasta las botas, a menos que el camión que rociaba la tierra con aguas residuales para mantenerla a raya hubiera pasado por allí, en cuyo caso caminaba a través del cieno cargado de aguas residuales, y lo decía. Pasaba por delante de los muros antideflagración, de los sacos terreros, de los búnkeres, del puesto de socorro donde trataba a los heridos de otros batallones, del anexo en el que reunían a los muertos, y lo decía. Lo decía en su pequeño despacho, con sus paredes agrietadas por diversas explosiones, mientras leía los correos electrónicos de la mañana. De su mujer: «¡Te quiero tanto! Ojalá pudiéramos estar acostados juntos, abrazándonos... entrelazando nuestros cuerpos, quizá sudando un poco:-)». De su madre, que vivía en una zona rural del estado de Washington, después de someterse a alguna operación quirúrgica: «Tengo que decir que hacía meses que no dormía tan bien. Al final todo fue normal, qué bien, qué bien. Rosie vino a por mí y me llevó a casa porque ésa era la mañana en la que mataban a nuestras vacas y tu padre tenía que estar allí para asegurarse de que las cosas se hicieran bien». De su padre: «He pasado en vela muchas noches desde la última vez que te vi, y a menudo he pensado que ojalá pudiera estar a tu lado para ayudarte de alguna forma». Lo decía de camino a la capilla, donde asistía a la misa católica que oficiaba un sacerdote al que hubo que traer en helicóptero porque a su predecesor lo habían volado en un Humvee. Lo decía en el comedor, donde siempre tomaba dos raciones de leche con la comida. Lo decía cuando entraba con su Humvee en los barrios de Bagdad oriental, donde explotaban cada vez más bombas de carretera ahora que estaba en marcha la oleada, matando a soldados, arrancando brazos, arrancando piernas, provocando conmociones cerebrales, haciendo estallar tímpanos, haciendo que algunos soldados se enfadaran, que otros vomitaran y que otros se echaran a llorar de repente. Pero no sus soldados. Otros soldados. De otros batallones. «Todo va bien», decía al regresar. Podía parecer un tic nervioso, aquello que decía, o una especie de oración. O quizá fuera una declaración de optimismo, sólo eso, nada más, porque él era optimista, aunque estuviera en medio de una guerra que al pueblo norteamericano, y a los medios de comunicación norteamericanos, e incluso a algunos miembros del Ejército norteamericano, les parecía que estaba finiquitada en abril de 2007, salvo por el pesimismo, las oraciones y los tics nerviosos.
Pero a él no. «Bien, he aquí las diferencias», había dicho George W. Bush al anunciar la oleada, y Ralph Kauzlarich había pensado: «Nosotros seremos la diferencia. Mi batallón. Mis soldados. Yo». Y todos los días desde entonces lo había dicho: «Todo va bien», después de lo cual era posible que dijera la otra cosa que a menudo decía, siempre sin ironía y absolutamente convencido: «Estamos ganando». Le gustaba decir eso también. Sólo que ahora, el 6 de abril de 2007, a la una de la mañana, cuando alguien llamó a su puerta y le despertó, abrió los ojos y dijo algo distinto:
«¿Qué coño?».
La cuestión es que se suponía que ni él ni su batallón tenían que estar allí siquiera, y eso es algo a tener en cuenta: contemplar todo lo que estaba a punto de ocurrir cuando Kauzlarich, ya despierto, ya vestido, recorrió a pie la escasa distancia que separaba su remolque del centro de operaciones del batallón. Las lluvias de marzo que habían dejado el lugar enfangado habían terminado, gracias a Dios. El fango se había secado. La carretera estaba polvorienta. El aire era frío. Cualquier cosa que estuviera sucediendo se hallaba a tan sólo un kilómetro y medio de distancia, pero Kauzlarich no podía ver nada, ni podía oír nada más allá de sus propios pensamientos.