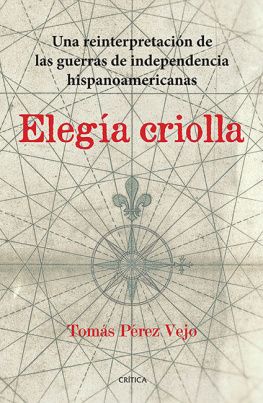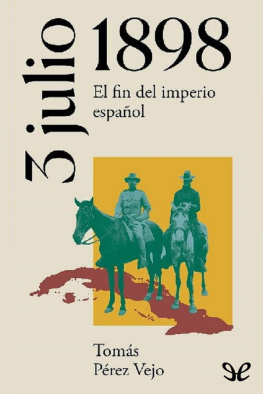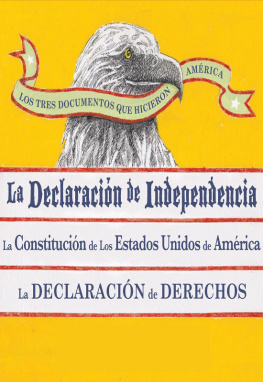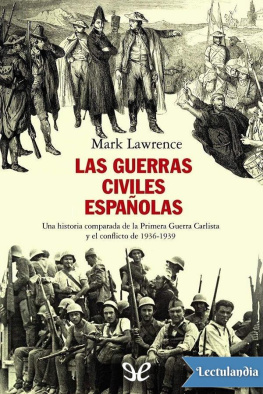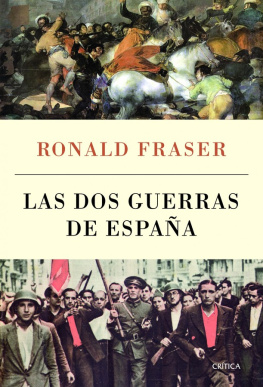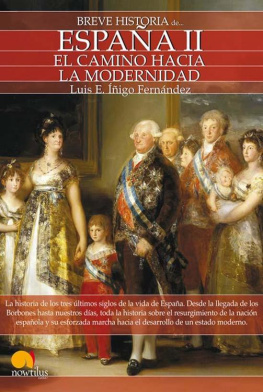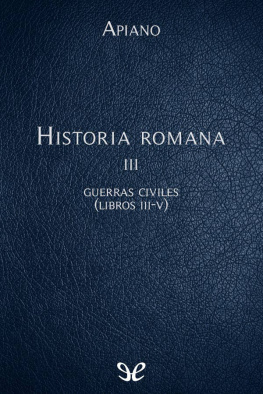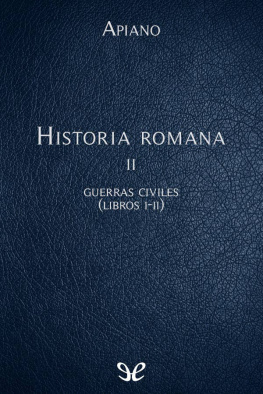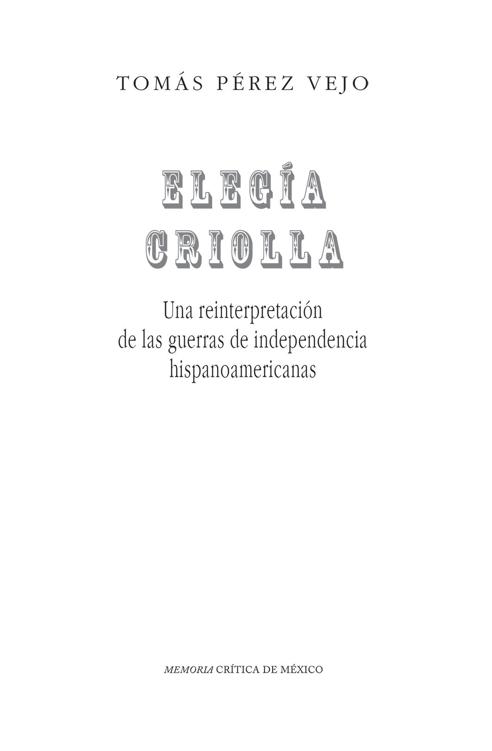Índice

Y es de esa gigantesca expedición panhelénica, la victoriosa, la ilustre,
la renombrada, la glorificada
como ninguna otra lo fuera nunca,
de tal expedición de quien nacimos nosotros; un mundo griego inmenso, nuevo.
Nosotros: los alejandrinos, los de Antioquía,
los seléucidas, y tantos otros
griegos de Egipto y de Siria,
y los de Media, y los de Persia, y de otros sitios.
Con nuestros opulentos estados,
con la acción sutil de nuestros gobernantes.
Y nuestra común lengua griega
conocida por todos desde Bactria hasta la India
CONSTANTINO KAVAFIS,
En el año antes de Cristo
A principios del siglo XX un griego de Alejandría, Constantino Kavafis, recuerda lejanas batallas de Alejandro, Grániko, Isso y, sobre todo, Arbela, allí donde el ejército persa «avanzó hacia la victoria y fue destruido». Habían pasado dos mil años; los viejos nombres, Antioquía, Bactria, eran apenas ecos de un mundo legendario en las orillas de un río del que también los dioses helenos hacía siglos que habían sido desterrados y en las que hasta el nombre del fundador de la ciudad era ya solo un recuerdo borroso. Sin embargo, todavía en la más decrépita y fastuosa de las Alejandrías de Oriente alguien se imaginaba griego e hijo de las victorias del conquistador macedonio.
Vayamos ahora del Mediterráneo griego al hispánico, al Atlántico. Han pasado apenas quinientos años de que el paroxismo ibérico, en muchos aspectos tan semejante al de los griegos, hispanizara las riberas occidentales del otro lado del mar, de un modo no demasiado diferente al que aquellos habían helenizado las orientales, pero ningún poeta en alguna de las numerosas Cartagenas, Córdobas, Méridas o Santiagos del amplio espacio americano osará ya decir que es español y menos todavía que viene de Otumba o de Cajamarca.
Las diferencias entre griegos y españoles no son, sin embargo, muchas. Unos y otros fundaron ciudades cuyas pautas urbanísticas las hacen más helénicas o más hispánicas que las de las viejas metrópolis; unos y otros levantaron templos a sus dioses, diferentes solo por la mayor magnificencia de los erigidos en las tierras de allende el mar; unos y otros crearon nuevas civilizaciones urbanas sobre las ruinas de otras más antiguas, en cuyas ciudades intentaron seguir viviendo como griegos y españoles mucho tiempo después de que el viejo mundo del que venían hubiese desaparecido; y unos y otros masacraron las poblaciones nativas para después mezclarse con los restos de ellas. Las semejanzas sorprenden: el mismo desprecio hacia las civilizaciones derrotadas, y no hay demasiada diferencia entre los soldados de Alejandro quemando el gran palacio de Persépolis y los de Cortés destruyendo «templos de ídolos»; y la misma voluntad de construir un mundo igual al que dejaron atrás pero que acabará siendo, inevitablemente, a la vez similar y diferente. El resultado en ambos casos del convencimiento de ser pueblos elegidos, superiores a los bárbaros o a los infieles paganos.
¿Qué es lo que impide a un hipotético Kavafis criollo asumirse como español y heredero de Cortés o de Pizarro? Desde luego ninguna realidad. No parece demasiado arriesgado afirmar que un griego de Alejandría o Damasco tenía, a principios del siglo XX , menos que ver con Alejandro, aun descendiendo de algunos de sus soldados macedonios por todas su líneas genealógicas, que un mexicano o argentino, de Veracruz o de Buenos Aires, a principios del siglo XXI , con los fundadores de estas dos ciudades, incluso si en todo su árbol genealógico no hay ni la más ligera huella de un antepasado conquistador. Nuestros ancestros son solo una elección. Elegimos nuestros antepasados como elegimos nuestros nombres. Somos descendientes de quienes decimos descender no de quienes descendemos, Kavafis y nosotros.
Está, sin duda, el mito de lo políticamente correcto. Ha pasado un siglo y con él el tiempo de los héroes conquistadores. Alejandro ya no es más el capitán de la «gigantesca expedición panhelénica, la victoriosa, la ilustre, la renombrada, la glorificada como ninguna otra lo fuera nunca», sino poco menos que un genocida, una especie de Hitler macedonio al que una historiografía poco cuidadosa se empeña en juzgar con valores que nada tienen que ver con su tiempo. Tampoco ya nadie podría escribir hoy un libro como el de William Prescott sobre la conquista de México, con su inconfundible aroma de gesta antigua y su exaltación de virtudes que hace tiempo dejaron de ser las nuestras.
El problema principal, sin embargo, está en otra parte, en el relato de cómo uno y otro mundo se disgregaron. El griego lo habría hecho, a la muerte de Alejandro, en el estallido de un rosario de pequeños estados, con sus generales convertidos en herederos y albaceas de un legado que poco a poco fue desapareciendo borrado por el tiempo y sin que Grecia tuviera ya nada que ver con él; el hispánico, en la liberación de los pueblos sometidos, guerras de independencia contra España de por medio, de la opresión de los conquistadores llegados del otro lado del Atlántico, el fin de un desgraciado paréntesis de trescientos años. Pero, ¿pasaron las cosas así? ¿Fueron las guerras de independencia guerras de liberación nacional? ¿Hubo realmente guerras de independencia en América o solo la disgregación de un viejo orden imperial? ¿No estaremos ante una bella leyenda, un mito de origen en sentido literal, que esconde algo no demasiado diferente a lo ocurrido con el mundo griego a la muerte de Alejandro? ¿Y si las nuevas repúblicas hispanoamericanas –finalmente dos siglos son apenas nada en el devenir de la historia– fueran solo una reedición de los ya lejanos reinos helenísticos?
Las respuestas a estas preguntas no son un asunto de erudición histórica. Menos aun, por supuesto, una vana profecía para saber si dentro de quinientos años un Kavafis criollo, en una ciudad portuaria y decadente, a las orillas de un gran río en el que el nombre del dios de los cristianos sea solo un brumoso recuerdo, escribirá sobre épicas batallas de un tiempo muerto para siempre. Pasados mil años, en el caso hipotético de que quede algo de nuestro mundo, el anónimo autor del Mío Cid , Cervantes, sor Juana Inés de la Cruz, Borges y Carlos Fuentes serán contemporáneos y compartirán juntos una nota a pie de página sobre una civilización extraña y desaparecida. Intentar contestar a estas preguntas es, por el contrario, tratar de explicar y entender uno de los fenómenos más relevantes de la historia del mundo Atlántico en general y del hispánico en particular. Nada fue igual después de él, un cataclismo que cambió de manera radical la faz del planeta y cuya sombra sigue extendiendo su manto sobre lo que el mundo hispánico es y sobre cómo se imagina.
No estamos ante un episodio menor, ocurrido en un pasado lejano y sin relaciones con nuestro presente, sino ante uno de esos sucesos que marcan el devenir de la humanidad. No es seguro que se pueda afirmar, parafraseando a López de Gómara en su Historia general de las Indias , que la mayor cosa después del descubrimiento del Nuevo Mundo fue la de su independencia; sí, por el contrario, que es, palabras de José María Portillo, «la historia del proceso más fecundo de formación de repúblicas, pueblos y naciones del espacio Atlántico euroamericano».
Un proceso, habría que añadir, que cambió, además, de manera radical los equilibrios y las estructuras no solo del antiguo mundo hispánico sino del Atlántico en su conjunto. Cuando se proclamaron las independencias, los equilibrios de poder en el espacio atlántico y las estructuras de la América española tenía ya muy poco que ver con los de apenas una década antes. La antigua unidad política de la Monarquía católica, una de las grandes protagonistas de la historia durante los tres siglos anteriores, había dejado su lugar a poco menos de veinte estados, todos ellos, incluida España, de manifiesta irrelevancia internacional, y las guerras habían convertido una antigua civilización urbana en otra en la que las ciudades dejaron de ser el centro de su universo mental y simbólico.