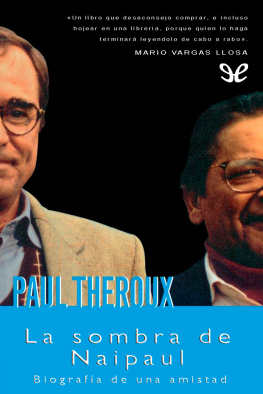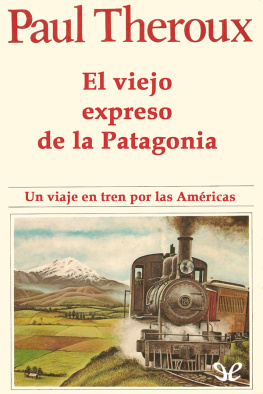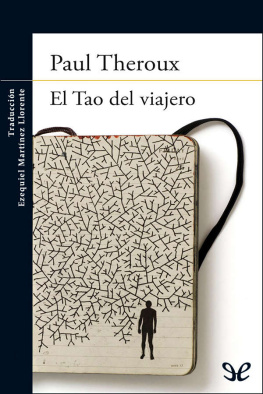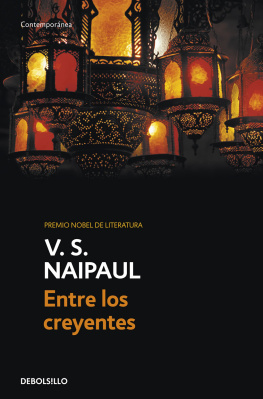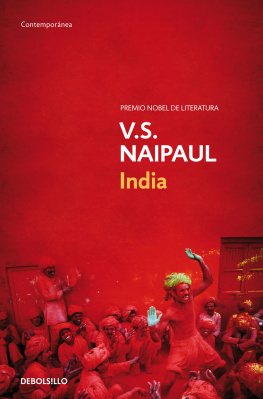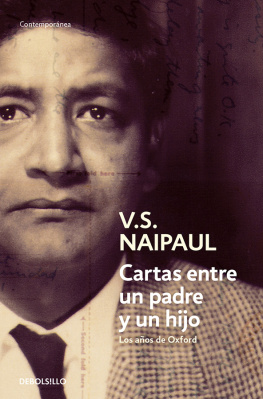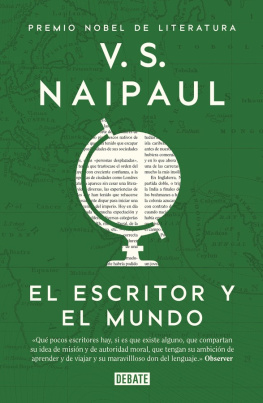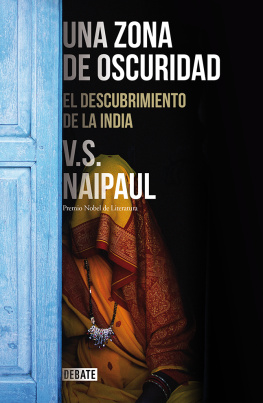1
Famoso en Kampala
Es una suerte que el tiempo sea una luz, pues hay demasiadas sombras farfullantes en la vida, y el futuro no es más que silencio y oscuridad. Pero el tiempo pasa, y su antorcha ilumina, descubre conexiones entre las cosas, da sentido a la confusión y revela la verdad. Apenas tienes conciencia de lo extraña que es la vida hasta que has vivido un poco. Es entonces cuando lo captas. Has envejecido y miras atrás. Llega un momento en que lo entiendes y piensas: «Lo veo todo claramente. Lo recuerdo todo».
En ocasiones el camino a la revelación es corto. Apenas unos días después de conocerlo, Julian se percató de que lo que había tomado por una sonrisa en el rostro de U. V. Pradesh formaba parte en realidad de una expresión de sufrimiento exquisito, casi propio de un mártir. Su nombre completo, Urvash Vishnu Pradesh, era el más salivoso que Julian había oído, pues obligaba a quien lo pronunciaba a chuparse el interior de las mejillas y remojar la lengua en sus espumosas sílabas.
El hecho de que mucha gente en Kampala jamás hubiese oído hablar de U. V. Pradesh lo enaltecía a ojos de Julian. Algunos lo calificaban de brillante y difícil. Era más bajo y frenético que cualquiera de los indios del lugar, que, aunque podían llegar a ser mordaces, siempre actuaban con disimulo. El rostro de U. V. Pradesh, que se crispaba en un gesto de desaprobación, relucía a causa del calor de Uganda.
Debajo del sombrero tenía el cabello pegado al cráneo y brillante. Los indios ugandeses no llevaban sombrero, seguramente porque algunos africanos ugandeses sí lo hacían.
U. V. Pradesh rara vez sonreía; sufría un montón, o al menos eso afirmaba. La vida era un suplicio, escribir lo atormentaba enormemente y, aseguraba, aborrecía África. Estaba asustado. Mucho tiempo después, le explicó a Julian que lo intimidaba la «gente de la selva». Tenía miedo de que lo «devorase la selva, miedo de la gente de la selva». U. V. Pradesh, recién llegado a Uganda, contemplaba el lugar con expresión de asco. A raíz de unos comentarios suyos sobre la pasión africana y su propio comedimiento, Julian creía percibir en él un fuego amortecido.
De hecho, U. V. Pradesh tenía motivos para sentirse asustado. El kabaka de Buganda, sir Edward Frederick Mutesa, conocido por los ugandeses como rey Freddy, corría el peligro de que lo derrocaran y asesinaran los soldados de las tribus norteñas. Los alborotos llegaron después, y éstos se vieron eclipsados a su vez por calamidades incluso más tristes y violentas de lo que U. V. Pradesh había pronosticado.
—Escúchame, Julian.
Julian, que no hacía otra cosa que escuchar, deseaba que U. V. Pradesh lo llamase Jules, como hacían sus parientes y amigos.
—Julian, todo esto volverá a ser selva —aseguraba U. V. Pradesh, a veces en tono de reprimenda y otras como si lanzara una maldición. La mueca de sufrimiento aparecía de nuevo, mientras caminaba bajo los oblicuos rayos del sol de Kampala, con su sombra aferrada a él como un cepo—. Todo volverá a ser selva.
Cuando estaba seguro de lo que decía o le gustaba el sonido de sus palabras, repetía la frase como una muletilla. Puesto que siempre estaba seguro, sus repeticiones, una especie de salmodia que añadía eco a su discurso, eran frecuentes, aunque todavía se apreciaba en la entonación el levísimo sonsonete de las Antillas, lugar donde había nacido y escenario de muchas de sus novelas.
Al principio Julian no sabía nada de esto, ni siquiera a qué correspondían las iniciales U. V., y tardó mucho en comprenderlo. Demasiado joven para mirar atrás, no conocía otra cosa que el terror a tener que avanzar con la vista al frente, fija en la amenazadora oscuridad, inseguro y espantado por no ver ante sí más que incertidumbre, opciones terribles o inexistentes, el riesgo y la duda.
Cuando Julian era joven y estudiaba con ojos entornados el enorme e ilegible mapa de su vida, ni siquiera la deslumbrante luz de África le era de mucha ayuda. Aun así, estaba esperanzado. Se consideraba en posesión de todo cuanto deseaba, en especial de baraka (buena fortuna o bendiciones, en suajili). Aunque ejercía de profesor, dedicaba casi todo su tiempo a escribir. No le importaba que en Estados Unidos nadie lo conociese. Era famoso en Kampala.
«Da gracias por lo que tienes, Jules —le había dicho su padre antes de que se marchara de casa—. Nadie te debe nada».
Se trataba de un consejo sensato para alguien dispuesto a partir hacia un país africano. Julian se sentía afortunado cada vez que le salían bien las cosas, sobre todo un año después de llegar a Uganda (el tercero que pasaba en África). Tenía un buen trabajo, un coche fiable y una casa bien protegida del sol. Uganda era el sitio más verde que hubiese visto jamás. Estaba enamorado de una chica africana. Ella contaba diecinueve años y él veinticuatro. Estaba trabajando en una novela. Su vida, por fin, había comenzado.
La chica africana, Yomo Adebajo, esbelta y de la misma estatura que Julian (alrededor de metro ochenta), procedía de una tribu de gente alta y majestuosa de la región occidental de Nigeria. Julian, que había estado allí de viaje el año anterior, la invitó a África oriental, y así, sin más, ella cruzó el continente para encontrarse con él. En Uganda, hervidero de chismorreos y escándalos protagonizados por los expatriados, se criticó mucho su relación; el hecho de que vivieran juntos sin estar casados, las distancias que guardaban con otros residentes en Kampala y la forma de vestir de ella. Los africanos occidentales, poco comunes en Uganda, resultaban mucho más exóticos que los blancos o los indios. Las ugandesas llevaban faldas y vestidos (que designaban con la palabra inglesa frock en vez de la más habitual dress) y túnicas con mucha caída y mangas de jamón con volantes, términos anticuados para una indumentaria pasada de moda y diseñada por misioneros de principios del siglo XX en nombre del recato. Yomo llamaba la atención como una princesa de cuento con sus vestidos amarillos y morados, su tieso turbante de brocado y su faja, tejida con hilo de oro.
La joven tenía los ojos negros, soñolientos, y un rostro cincelado como el de las fascinantes figuras de bronce que pueden verse en su región de Nigeria. En la pobre y provinciana Uganda, creían que era etíope o egipcia («nilótica», decía la gente, tomándola por una visitante del Alto Nilo, alguien que, a juzgar por su aspecto, podría haber llegado sentada en una alfombra voladora).
Los ugandeses se comían a Yomo con los ojos (como eran más pequeños, tenían que alzar la vista), como si hubiese venido de un país dominado por la raza superior de negros que moraban al otro lado de las montañas de la Luna.
Yomo se burlaba de ellos y comentaba: «Qué primitiva es la gente aquí en Uganda».
Ella era incluso más sensual de lo que parecía. Cuando hacía el amor con Julian, cosa que sucedía a menudo, siempre a la luz de las velas, aullaba con avidez en el éxtasis como un adicto al recibir una dosis, mientras ponía los ojos en blanco, igual que un zombi ciego capaz de verlo todo. Sus gemidos y las sacudidas de su cuerpo hacían danzar las llamas de las velas. Después, relajada y adormecida, aturdida por el sexo, se tendía sobre Julian como una serpiente y le suplicaba que le diera un niño.
—¡Jules, dame un niño!
—¿Por qué?
—Porque eres listo.
—¿Quién lo dice?
—Todo el mundo.
Era muy conocido en Bundibugyo; la gente lo saludaba en Gulu y en West Nile; gozaba de fama considerable en Kampala. Esto se debía en parte a que escribía artículos imprudentemente parciales en la revista local Transition. Defendía a los indios, ridiculizaba a los políticos e insultaba a los cultivadores de té y a los magnates azucareros. Un plantador mandó una carta a la redacción con la promesa de que golpearía a ese tal Julian Lavalle si se topaba con él en la calle.