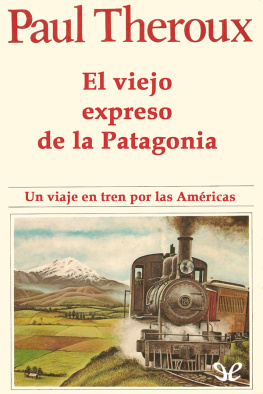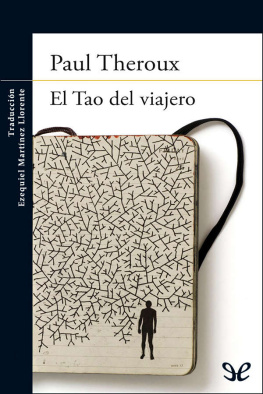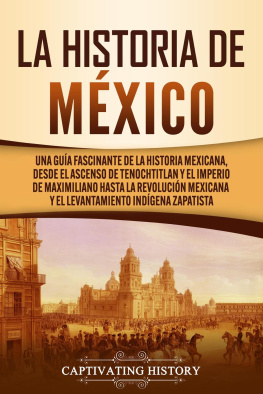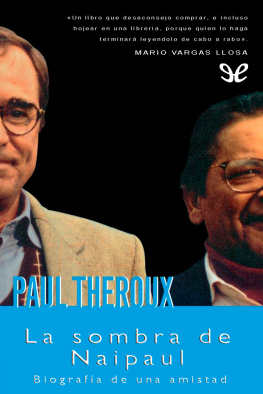A mis queridos amigos
que me acompañaron por los caminos de México.
No los olvidaré.
Un viejo campesino de sombrero maltrecho y botas raspadas avanzaba a trompicones por el inhóspito desierto en el susurrante vacío de la Mixteca Alta, en el estado de Oaxaca. Iba solo por el sendero que lleva del remoto pueblo de Santa María Ixcatlán, al cruce kilómetros adelante. Evidentemente pobre y con su penoso andar, me pareció una figura mexicana icónica, emblema de la vida de la tierra. Podría haber sido un campesino hambriento camino del mercado, un trabajador esperanzado en busca de empleo en una fábrica, un migrante dirigiéndose a la frontera o alguien necesitando ayuda. Fuera cual fuera su destino, iba por un camino escabroso.
Paramos la camioneta pickup y lo invitamos a subirse. Al cabo de una hora de avanzar entre baches y sacudidas llegamos al cruce. El hombre nos dio la mano y dijo: «Muchas gracias».
—¿Cómo se llama este pueblo, señor?
—Es San Juan Bautista Coixtlahuaca —dijo—. Allá está el viejo convento.
Era una iglesia rota, enorme, hueca y solitaria.
—¿Qué significa Coixtlahuaca?
—El llano de las serpientes.
Primera parte. Fronteras
Índice
Rumbo a la frontera: ejemplo perfecto de «eso-idad»
La frontera con México es el filo del mundo conocido. Más allá, solo sombras y peligro, figuras al acecho: enemigos hambrientos, criminales, fanáticos; depredadores de colmillos afilados, turba malévola e ingobernable que se abalanza ansiosa sobre el viajero desprevenido. Los policías federales, armados hasta los dientes, son entes diabólicos: pasan de un momento a otro de la obstinación huraña a la furia congestionada a voz en grito. Luego te extorsionan, como hicieron conmigo.
¡Manda abogados, pistolas y dinero! ¡No vayas! ¡Te vas a morir!
Pero espera, un poco más abajo, en el México de los altos sombreros flexibles abombados, la música de mariachi, las trompetas quejumbrosas, las sonrisas que muestran los dientes, están los lugares más salubres y seguros: puedes ir en avión y quedarte una semana, emborracharte hasta las chanclas con tequila, caer enfermo con una diarrea aguda y volver a casa con un poncho tejido o un cráneo de cerámica pintado a mano. Hay también, aquí y allá, vertederos de jubilados estadounidenses: un tutifruti de gringos entrecanos en asentamientos permanentes en la costa o en comunidades valladas y colonias artísticas tierra adentro.
Ah, y los potentados y petrócratas de la Ciudad de México, treinta multimillonarios, entre ellos el séptimo hombre más rico del mundo, Carlos Slim, que en conjunto poseen más dinero que todos los otros mexicanos juntos. Sin embargo, los campesinos de ciertos estados del sur de México, como Oaxaca y Chiapas, son más pobres, desde el punto de vista de sus ingresos personales, que sus homólogos en Kenia o Bangladés; languidecen con aires de melancolía estancada en laderas pelonas, pero con arrebatos estacionales de fantásticas mascaradas que aligeran los rigores y estupefacciones de la vida pueblerina. Las víctimas de la hambruna, los forajidos y los voluptuosos ocupan más o menos el mismo espacio, ese extenso paisaje mexicano: miserable y suntuoso, primario y majestuoso.
Incluso cerca de la frontera norte, inmensos asentamientos estacionales de letárgicos canadienses quemados por el sol y remanentes de quince colonias de mormones polígamos que huyeron de Utah a México para mantener grandes harenes de dóciles esposas con gorritos, brillantes de sudor en el desierto de Chihuahua, vestidas con las requeridas capas de ropa interior que llaman «prendas del templo». Además, grupos aislados de menonitas de la vieja colonia que hablan bajo alemán en zonas rurales de Chihuahua, como Ciudad Cuauhtémoc, y Zacatecas, arreando vacas y exprimiendo leche de su propio ganado para producir un queso semisuave, chihuahua o menonita, derretible y mantecoso, sabrosísimo en los varéniques o en bolitas de pan.
Baja California es fanfarrona y pobre, la frontera es propiedad de los cárteles y de ratas fronterizas de ambos lados; al estado de Guerrero lo gobiernan bandas de narcos; Chiapas está dominada por zapatistas idealistas enmascarados y, en los márgenes de México, los spring-breakers, los surfistas, los mochileros, los jubilados irascibles, los recién casados, los desertores, los fugitivos, los traficantes de armas, los cerdos y fisgones de la CIA, los lavadores de dinero y, mírenlo allá en su carro, el gringo viejo manejando con ojos entrecerrados pensando: México no es un país: México es todo un mundo, demasiado grande para ser del todo inteligible, pero tan diferente de un estado a otro, con una extrema independencia de cultura, temperamento y cocina, y con todos los demás aspectos de la peculiar mexicanidad, ejemplo perfecto de «eso-idad».
Ese gringo viejo era yo. Iba manejando hacia el sur en mi propio carro bajo el sol mexicano por la carretera recta y en pendiente que atraviesa los escasamente poblados valles de la Sierra Madre Oriental: la escarpada columna vertebral de México es toda montañosa. Los valles, espaciosos y austeros, estaban sembrados de yucas, la Yucca filifera a la que los mexicanos le dicen palma china. Me salí de la carretera para verlas de cerca y escribí en mi cuaderno: No sé explicar por qué, en las millas vacías de estos caminos, me siento joven.
En eso me pareció ver una delgada rama temblorosa, en el suelo bajo la yuca, como sedimento. Se movía. Era una culebra, una madeja de escamas relucientes. Empezó a contraerse y replegarse; su suave y angosto cuerpo latía en la perístole de la amenaza, parduzca, como la grava y el polvo. Retrocedí, pero ella siguió convirtiéndose lentamente en una espiral. Más tarde supe que no era venenosa. No era una serpiente emplumada ni la piafante víbora de cascabel siendo devorada por el águila de ojos desorbitados en el vívido escudo de la bandera nacional mexicana. Era una chirrionera, tan abundante en esta llanura como las serpientes de cascabel, de las que México tiene veintiséis especies, por no mencionar la coralillo, la culebrilla ciega de las macetas, la culebra ratonera, el crótalo, la serpiente de jardín tamaño lombriz o la boa constrictora de tres metros de largo que habitan en otros lugares del país.
La dicha del camino que se despliega frente a uno: una dicha rayana en euforia. «A nuestras espaldas quedaba América entera y todo lo que Dean y yo habíamos conocido previamente de la vida en general, y de la vida en la carretera —escribe Kerouac sobre su llegada a México en su libro En el camino—. Al fin habíamos encontrado la tierra mágica al final de la carretera y nunca nos habíamos imaginado hasta dónde llegaba esta magia».
Pero al seguir avanzando, mientras reflexionaba sobre los viejos troncos torcidos de las yucas y sus coronas globulares de hojas puntiagudas como espadas («Las hojas están erectas cuando son jóvenes pero se arquean al envejecer», escribe un botánico, pareciendo sugerir una imagen chapada a la antigua), cada una un palo solitario de la familia de los espárragos, y en efecto parece una lanza suculenta que se hinchó para convertirse en una palmera del desierto clavada en la arena, tenaz, aunque al crecer se vaya curvando. También pienso que ha sido un verano difícil. Inadvertido, rechazado, desairado, pasado por alto, dado por sentado, menospreciado, digno de burla, un poco risible, estereotípico, carente de interés, parasitario, invisible a los jóvenes, el anciano en los Estados Unidos, y el hombre y escritor que soy, se parece mucho a la yuca, al mexicano. Tenemos todo eso en común, la acusación de senectud y superfluidad.
Puedo identificarme, pues. Pero irme de mi país para venir a México en un momento en que me siento particularmente omitido y debilitado en lo que a mi condición se refiere no es triste ni lamentable. Así es la vida. Mi estado de ánimo es triunfal, listo para un largo viaje, escabulléndome sin decirle a nadie, bastante seguro de que nadie se dará cuenta de que me he ido.
Página siguiente