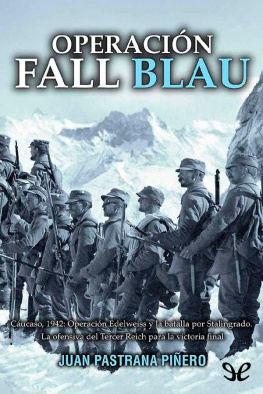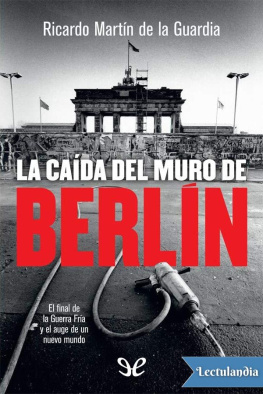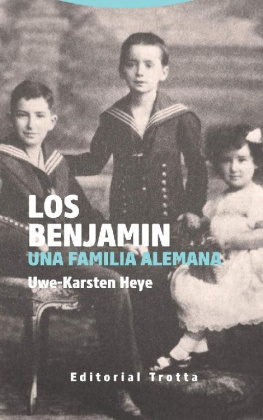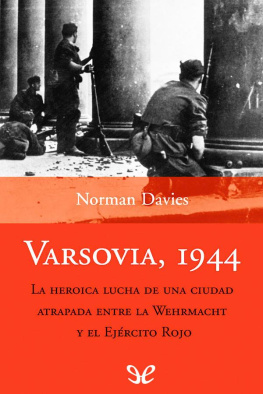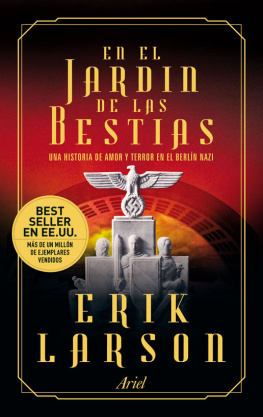Verano de 1935. En un lago cerca de Berlín, un joven está pescando cuando ve a una mujer recostada en la proa de un barco que pasa. Sus miradas se cruzan… y nace una de las mayores conspiraciones de la historia.
Harro Schulze-Boysen ya había derramado sangre en la lucha contra el nazismo cuando Libertas Haas-Heye y él iniciaron su romance arrollador. Ella se sumó a la causa y poco tiempo después los dos amantes ya dirigían una red de luchadores antifascistas repartidos por todo el bajo mundo del Berlín bohemio. El propio Harro se infiltró en la inteligencia alemana para comunicar los planes de batalla de los nazis a los aliados, incluidos los detalles del ataque sorpresa de Hitler a la Unión Soviética. Pero nada podía preparar a Harro y a Libertas para las traiciones que sufrirían en aquella guerra de secretos, una lucha en la que la línea que separaba a los amigos de los enemigos era muy fina.
Con la ayuda de diarios inéditos, cartas y documentos de la Gestapo, Norman Ohler teje una inolvidable historia de amor, heroísmo y sacrificio.
Daría para un guion estupendo si no estuviera prohibido.
Articular históricamente lo que ha pasado no significa conocerlo «tal y como ha sido de verdad». Significa apoderarse de un recuerdo tal y como relumbra en un instante de peligro.
Una tarde, cuando tenía aproximadamente doce años, estaba sentado en el jardín de la casa de mis abuelos, situada en un valle a las afueras de una pequeña ciudad del suroeste de Alemania, cerca de la frontera con la región francesa de Alsacia. En marzo de 1945, la ciudad, que también es el lugar donde nací, fue arrasada por un bombardeo de la Royal Air Force que destruyó la práctica totalidad de sus edificios de estilo barroco. Mi abuela y mi abuelo corrieron la misma suerte que tantos otros: no quedó el menor rastro de su propiedad tras la lluvia de bombas, así que mi abuelo, después de la guerra, levantó una casa nueva con sus «propias manos a partir de los escombros». Le puso el nombre de Haus Morgensonne, o Casa del Sol de la Mañana, y al camino vecinal que conduce hasta allí lo llamó Wiesengrund, o Tierra de Prados, denominación que ha acabado figurando en los mapas de carreteras oficiales.
En el jardín de la Casa del Sol de la Mañana solíamos jugar a Mensch ärgere Dich nicht (Hombre, no te enfades), un juego de mesa parecido al parchís. Antes de la primera tirada de dados, mi abuelo siempre decía: «¡Juega duro, pero limpio!». Yo no tenía nada en contra de jugar limpio, ni él tampoco decía muy en serio lo de jugar duro, pero la regla siempre me causaba una cierta inquietud, porque en el fondo solo jugábamos para pasar el rato de la forma más divertida posible. Sin embargo, aquella tarde, no sé si jugando limpio o sucio, me negué a empezar la partida a menos que mi abuelo me explicara alguna historia sobre la guerra. Ese mismo día nos habían pasado en el instituto un documental sobre la liberación de un campo de concentración: imágenes de montañas de gafas y rostros demacrados se alternaban con planos eficazmente intercalados de un pueblo alemán exultante. No nos habían dejado salir de la sala de actos hasta el final de la proyección.
Quería saber si mi abuelo había tenido algo que ver con todo aquello. Al principio sacudió la cabeza y quiso empezar la partida de Hombre, no te enfades, pero me adueñé de los dos dados de color marfil y le lancé una mirada inquisidora. El sol iluminaba la mesa a través de las hojas de los manzanos y dibujaba un patrón de camuflaje a base de luces y sombras sobre el fondo amarillo del tablero. Mi abuelo me dijo entonces que había trabajado en el Reichsbahn, la red ferroviaria del imperio alemán. Yo ya lo sabía, así que le insté a que me contara algo más interesante.
Abstraído en sus recuerdos, se quedó mirando fijamente los abetos blancos que marcaban el límite con la Tierra de Prados. En ese momento carraspeó y, lentamente, como de pasada, me contó que había sido un devoto empleado ferroviario, de los de verdad, porque siempre le habían atraído la fiabilidad y la precisión propias del mundo de los trenes. También me dijo que nunca habría podido imaginar lo que acabaría pasando. ¿Qué pasó?, le pregunté. Vacilante, me explicó que había trabajado de ingeniero y me preguntó si sabía lo que era un ingeniero. No lo tenía muy claro, pero asentí con la cabeza. Durante la guerra, continuó, lo trasladaron a Brüx, una pequeña ciudad del norte de Bohemia situada en la intersección de las líneas Aussig-Komotau, Pilsen-Priesen y Praga-Dux.
Una tarde de invierno en la que un grueso manto de nieve recién caída cubría los prados, los árboles, los dobles rieles negros de las vías y la superficie congelada del río Eger —siguió relatando mi abuelo con voz trémula—, un largo convoy de carga que llegaba con vagones de ganado fue desviado a una vía de apartadero para dejar pasar a un transporte urgente de municiones. Las ruedas chirriaron sobre las agujas, resonaron gritos de mando y se escuchó un largo y prolongado silbido. Una nube de vapor se levantó y se disipó. Desengancharon los vagones de ganado y el silencio volvió a reinar en el valle teñido de blanco.
Pero algo raro pasaba. Mi abuelo lo notaba; su instinto de ferroviario se lo decía. Al cabo de un rato, salió de la pequeña caseta de servicio y se acercó a la vía de apartadero. Solo se escuchaba el murmullo del agua que corría bajo la superficie helada del Eger. Inquieto, empezó a caminar a un lado del interminable convoy. Justo cuando estaba a punto de dar media vuelta, un objeto se movió por una de las estrechas rendijas de ventilación que había sobre la puerta corrediza de uno de los vagones. Una taza de hojalata atada a un cordel se descolgó de allí, se enganchó con la manija de la puerta, logró liberarse, siguió descendiendo lentamente con un leve balanceo y quedó enterrada en la nieve, junto a la vía. Acto seguido, el cordel se tensó y elevó el recipiente lleno. Una mano infantil —solo la mano de un niño podía caber por la rendija— se asomó y recogió la taza.