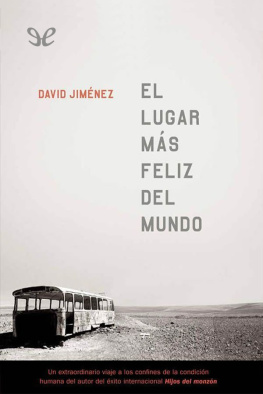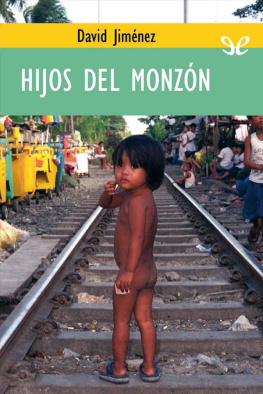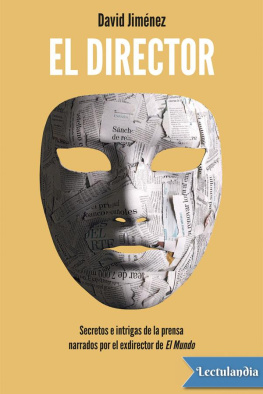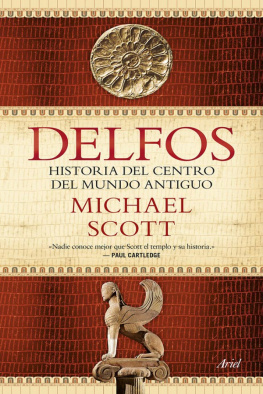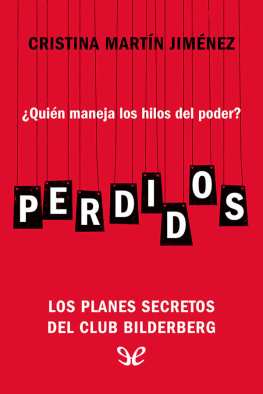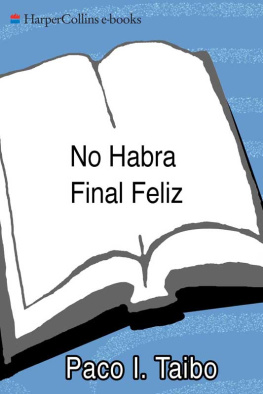Amaneceres
Calles
Donde las princesas no saben bailar
Quizá hay lugares a los que no se debería volver. Los visitaste tiempo atrás, guardas un recuerdo de cómo eran, de cómo eras tú cuando estuviste en ellos, y al regresar te das cuenta de que todo ha cambiado. El lugar. Tú. La nostalgia es una pésima compañera de viaje. Te distrae de lo nuevo. Te arrastra a lo conocido. Y una vez allí te susurra con malicia: «¿Te das cuenta? Nada permanece».
Mientras el avión de la compañía Druk Air inicia el descenso al aeropuerto de Paro, esquivando los picos eternamente nevados del Himalaya, me pregunto si el Bután que visité años atrás todavía existe. Viajar a la Tierra del Dragón del Trueno era tan poco común entonces que Teresa, una de las secretarias de redacción del periódico, rechazó mi primera llamada a cobro revertido. Cuando lo volví a intentar se disculpó:
—¿Dónde dices que estás? Oí que alguien decía «puta-n» y pensé que era uno de esos lectores que llaman insultando por algo que hemos publicado.
Era junio de 1999 y había llegado al país para cubrir la llegada de la televisión a uno de los últimos rincones donde permanecía prohibida. El rey Jigme Singye Wangchuck cumplía 25 años en el trono y lo conmemoraba regalándole a sus súbditos una ventana a un mundo del que lo desconocían casi todo. La gente corría por las calles llevando a cuestas televisores importados de la India, tipos vestidos en el tradicional batín local trataban de instalar antenas en los tejados y monjes budistas aguardaban impacientes en sus monasterios el momento de una Iluminación que nada tenía que ver con la que prometía Buda. La víspera del gran estreno me encontré al director de lo que iba a convertirse en la Bhutan Broadcasting Service (BBS), Sonam Tshewang, completamente ebrio en el único bar de Timbu. Era evidente que la ginebra no le estaba ayudando a aligerar el peso de la responsabilidad.
—Si algo sale mal tendré que exiliarme —balbuceaba Sonam mientras le dábamos palmas de ánimo en la espalda y brindábamos por que todo saliera bien.
Nos bebimos todo el alcohol de aquel pequeño bar clandestino y esa noche mi guía estrelló su coche al cruzar a toda velocidad por la única capital del mundo que carecía de semáforos. Namgay conocía Bután como nadie porque durante años había formado parte de los cartógrafos nacionales que recorrían la patria para elaborar, a pie, los mapas oficiales de Bután. Podía escalar un glaciar sin despeinarse, pero tenía dificultades para llegar a casa con dos litros de cerveza en el cuerpo. A la mañana siguiente vino a recogerme en un coche prestado y fuimos a su casa para ver el programa inaugural de la BBS. Antes de entrar, me llevó a un apartado y me pidió entre susurros que por favor no le mencionara a su mujer lo ocurrido la noche anterior, en especial su flirteo con un viejo amor del instituto.
—Mis labios están sellados —prometí—, si me llevas otra vez al bar de anoche.
Dejé Bután unos días después convencido de que todo estaba en orden. Sonam Tshewang no había tenido que exiliarse, el estreno de la BBS había sido un éxito, el país se abría al fin al mundo y el matrimonio de Namgay quedaba a resguardo de indiscreciones. El último día asistí a las celebraciones del 25 aniversario de la coronación del rey, que observaba desde la tribuna del Estadio Nacional mientras sus cuatro esposas, todas ellas hermanas, se mezclaban con el gentío y bailaban la danza tradicional. Mientras daba vueltas y más vueltas, tratando de seguir su ritmo, pensé que tenía que volver a Bután, aunque solo fuera porque era el único lugar del mundo donde uno podía pisar los pies de una princesa al bailar.
Y recibir disculpas por ello.
Namgay me espera, como la primera vez, en el aeropuerto de Paro. Han pasado siete años desde la última vez que nos vimos. Me pone al día de las novedades. Timbu ya cuenta con los semáforos que habrían evitado su accidente de coche. Tal vez. El único bar clandestino de la ciudad compite ahora con media docena de tugurios. Los jóvenes entran enfundados en los trajes tradicionales de obligada vestimenta —el batín (gho) de los hombres, la falda larga (kira) de las mujeres— y una vez en la pista de baile se los quitan para lucir pantalones vaqueros y minifaldas. El crimen, el alcoholismo, la violencia y los embarazos no deseados entre adolescentes han aumentado, a pesar de seguir lejos de cifras occidentales. Los amigos que dejé en mi primer viaje hablan de padres avergonzados de haber tenido que ir a buscar a sus hijos a la comisaría local porque han sido sorprendidos robando cosas que la televisión ha convertido en indispensables. Profesores aseguran que las peleas en los colegios han aumentado porque los niños se han aficionado a seguir la lucha libre americana. Hombres que antes se giraban al ver pasar a una mujer grande y fuerte, tradicionalmente las más atractivas por representar a la madre protectora y trabajadora que toda familia necesita, ahora solo tienen ojos para las más delgadas. Nuevos salones de belleza prometen a las mujeres la figura y el aspecto de una actriz de Hollywood. Los mayores se quejan de que los amigos ya no se reúnen para tomar té por las tardes. Todo el mundo tiene algún programa favorito que no pueden perderse.
—¿Sabes? —dice Namgay—. Los butaneses siempre hemos alimentado a los cerdos con marihuana porque les abría el apetito y ayudaba a engordarlos.
—¿En serio?
—Sí, pero los jóvenes han descubierto viendo la televisión que además se puede fumar… ¿Te ríes, eh?
—No, no. Es que…
—Nada es como antes, ¿te das cuenta?
Namgay deja para el final la última novedad:
—Me he divorciado.
—Vaya, lo siento. No tendrá que ver con aquella noche…
—No, no. Conocí a otra mujer, una compañera de la oficina de turismo.
Ahora vivo con ella y con mis cuatro hijos. He dejado el trabajo en la oficina de turismo y tengo mi propia agencia de viajes.
—Un hombre de negocios.
—Así es. Cada vez viene más gente a Bután. Es una gran oportunidad.
Empiezo a asumir que esta vez no habrá baile con princesas. Probablemente tampoco el tratamiento genuinamente cordial de las gentes que no han sido agasajadas por turistas y tratan a los pocos que reciben como si no lo fueran. El Bután en el que la mujer de Namgay le mandaba a dormir al suelo en sus días fértiles, convencida de que no había mejor método anticonceptivo, ha dejado de existir. Podía olvidarme de la repetición de anécdotas nacidas de la encantadora inocencia de los butaneses, como en aquella ocasión en que olvidé mi llave en la habitación del hotel y la recepcionista me dijo que me enviaría una «llave de repuesto». Poco después se presentó un enano, dio un brinco, se aupó al ventanuco que daba al pasillo y abrió la puerta desde dentro, asomándose con una sonrisa:
—Llave de repuesto, para servirle —dijo—. No dude en llamar si vuelve a ocurrir.
Queda la belleza de un país empeñado como ningún otro en mantener la tradición de sus construcciones; las montañas inamovibles y los valles sin nombrar que Namgay había dibujado en sus expediciones cartográficas; los templos centenarios, levantados en lugares remotos e inalcanzables para los nuevos tiempos; las aldeas medievales y la amable aspereza de sus gentes, curtidas por la inclemencia del Himalaya. Que a mí me gustara más el Bután de mi primera visita era irrelevante. No podía esperar que no cambiara para que el puñado de extranjeros que venía cada año abriera la boca de asombro y se llevara estupendas historias que contar a su regreso. La modernidad se lleva parte de la inocencia de los lugares pero, a cambio, ¿no trae más desarrollo, mejores hospitales, gente más educada y nuevas oportunidades? Los jóvenes butaneses ya no quieren vestir ropas medievales, pero tampoco están dispuestos a seguir la tradición que llevaba a sus padres a asaltar el cuarto de la chica pretendida, forzándola en mitad de la noche para hacer inevitable el matrimonio. La televisión ha llenado de fantasías a los adolescentes, pero también ha convencido a sus mayores de que un buen doctor puede hacer más por salvar la vida del enfermo que las pócimas ancestrales que lo enviaban al cementerio. Para la población de un reino pequeño y remoto, encerrado en sí mismo durante siglos, había llegado el momento de abrazar los cambios. Y la mayoría parecían dispuestos a aceptarlos, todos menos el que afectaba al hombre que los había puesto en marcha.