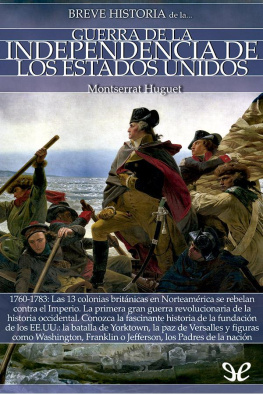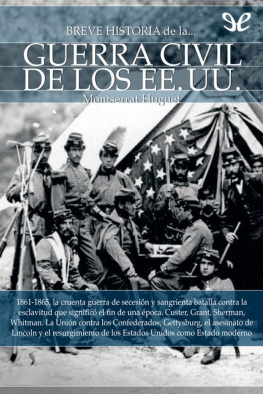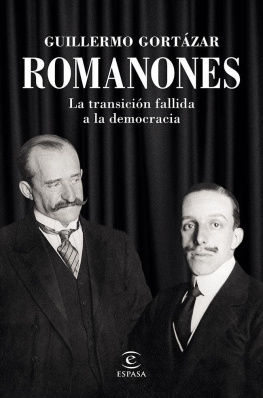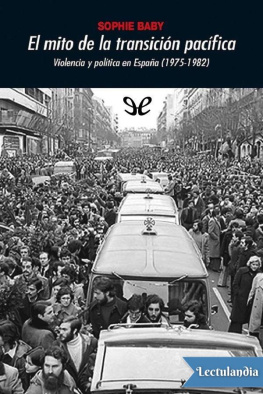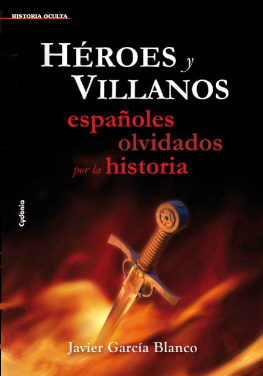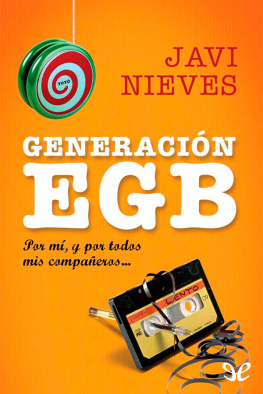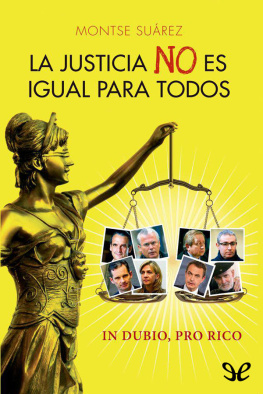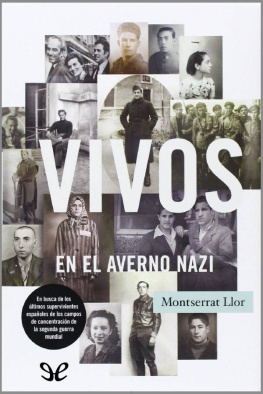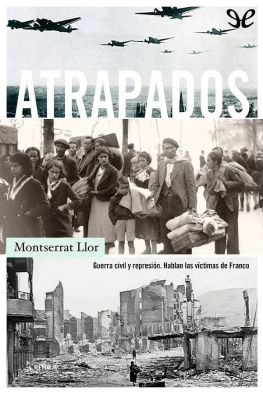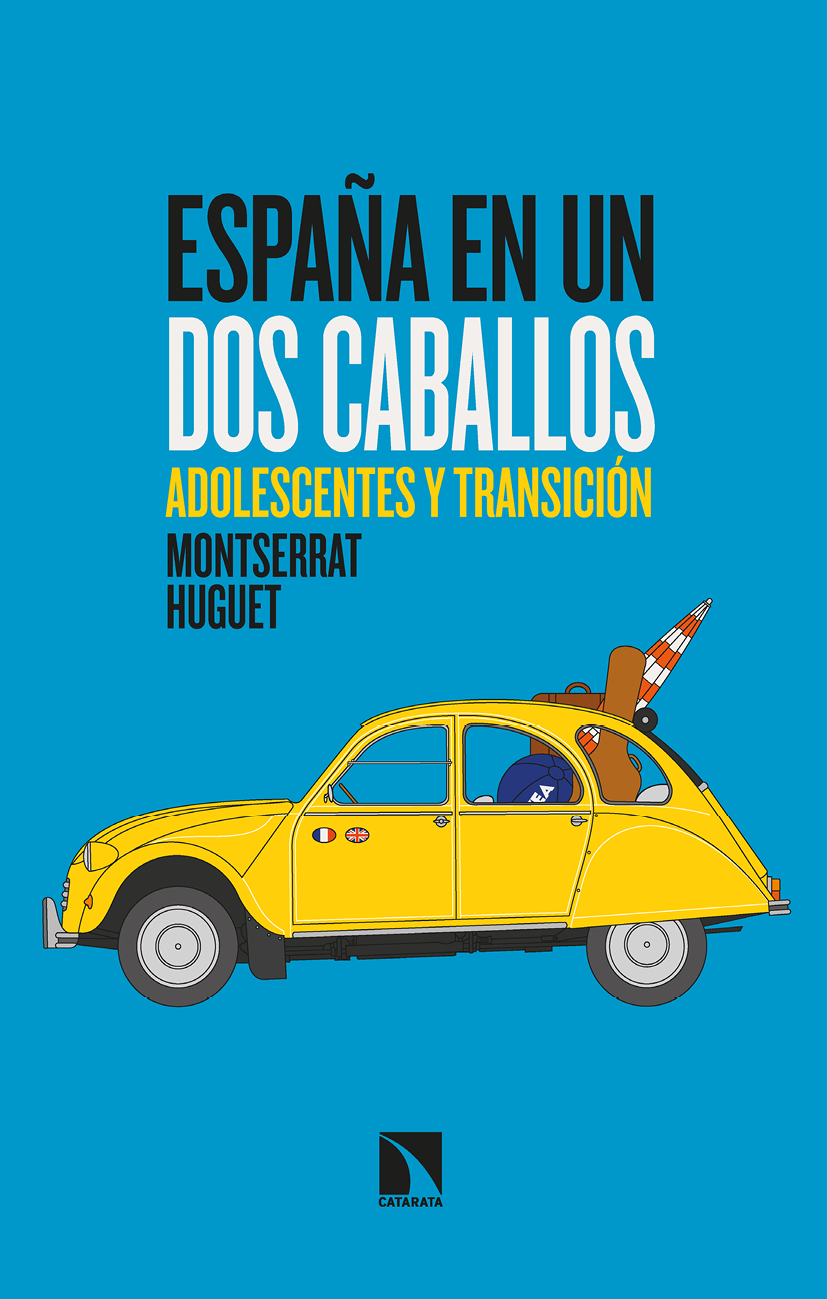Capítulo 14
Al ralentí
C uando descubrí que mi padre se había dejado barba en el men tón tomé conciencia de que, durante mi ausencia, tanto en casa como en España, se habían precipitado los cambios. El desatino estético de esta barba sin bigote, ajustada al borde de la barbilla, produjo en la adolescente que era el mismo latigazo de vergüenza ajena que cuando en una boda el tío X te levantaba de la mesa para sacarte a “mover el esqueleto”. Los adolescentes abusan de la perplejidad cuando se trata de comportamientos ajenos, especialmente los de sus padres. Experimentar bochorno ante el aspecto o la actitud de un adulto indica que el adolescente se desprende del vínculo y el afecto hacia la persona por la que ahora sentimos una vergüenza innecesaria, en el deseo sincero de evitarle el escarnio público que imagina. En este caso, me había dado la vuelta y el rostro afeitado y bien conocido del padre me devolvía la imagen de un hombre extraño, que hubiera perdido el sentido del recato natural. La voz y el gesto no habían mutado, pero sí la persona agazapada tras ellos.
No había que ser muy espabilado para darse cuenta de que, lejos de la vista de los hijos, se operan en los padres esas crisis de madurez que, cuando creen haber tocado la cima e iniciado el descenso, les rompen la confianza en lo que son. Los aspectos renovados manifiestan arrebatos de rebeldía, son expresión de anarquías íntimas, domeñadas hasta ese momento por las bridas de la cultura formal y la inercia en la que se dejan ir los varones abrumados por la responsabilidad familiar. El pálpito de incomodidad que sienten los adolescentes ante el fenómeno descrito reconoce la fragilidad de los progenitores, cuyo trabajo —resuelto a su pesar— ha consistido en mantenerlos a salvo contra viento y marea. Cuando salí de viaje, mi padre era el de siempre: hacía tintinear los llaveros de la casa y el coche cada vez que los metía y sacaba del bolsillo del pantalón, y fumaba con fruición sus cigarrillos rubios. Lo había hecho desde los doce años —tabaco negro en esa época— aplicándose a este hábito con la fanfarronería de un chaval. Ahora en cambio sostenía el cigarrillo encendido en el arco de los dedos índice y corazón, como si un sexto dedo le naciera de la mano derecha.
En esos días en España, decir adulto era muchas veces decir tabaco. Seguro que los chicos de la época compartimos la imagen de un padre meciéndonos con el pitillo colgando de la comisura de sus labios, o entreteniéndose con las frágiles torrecitas de ceniza que deshacían de un soplido seguido de una breve mueca de regocijo. El hecho de fumar hacía que nos fijásemos en las manos de los hombres, en el manejo de sus muñecas y dedos. Todos estos padres, largamente fumadores, tenían dedos finos o anchos, curtidos por el manejo de la pluma o de herramientas toscas, deformados en alguna falange, las uñas partidas y las yemas amarillas a cuenta de la nicotina, que les afectaba también la dentadura y la voz. En las casas había ceniceros que los fumadores trasladaban de un sitio a otro, apareciendo llenos de colillas en el borde de un lavabo, sobre la lavadora o encima del televisor. En la mía los había con publicidad de alguna marca de bebidas. Recuerdo uno con forma de tricornio y las palabras “Vermouth Cinzano”. En las tiendas se obsequiaba a los clientes con cajitas de cerillas con publicidad de las marcas.
Los padres fumadores coleccionaban mecheros. Los apreciaban por sus diferentes mecanismos o la calidad de la pieza. Los había de plastiquillo y bañados en finas capas doradas, con impresión en las cachas. Mi maleta americana de vuelta incluía como regalo un Zippo plateado. Cada padre fumaba las marcas de su gusto. El mío era de Fortuna, Winston, Chesterfield, Lark, Marlboro, Lucky Strike, Rex… Solo si le faltaba una de estas tiraba de los Ducados. Con el tiempo se ciñó al Winston. Aunque lo intenté, cuando correspondió afanar cigarros y esconderse para fumarlos, este hábito no tuvo cabida en mi destino, y ello quizá por el empacho al que nos sometía el vicio de mi padre. Según entraba por la casa, era capaz de distinguir la marca que había estado fumando ese día.
El aderezo de la barba rara fue solo un elemento del disfraz adoptado. En lugar del cigarrillo que, cuando conducía, cogía mi padre con la mano izquierda apoyando el brazo en el quicio de la ventanilla, ahora sacaba del bolsillo de la camisa una pipa pequeña. Fumar en pipa, me explicó, limitaba el número de cigarrillos diarios. No era mal plan. Implicaba entretenerse en cargar la pipa con picadura que aplastaba con un artilugio de metal o con el propio dedo pulgar. La pipa, que no acababa nunca de tirar bien, se le apagaba con frecuencia. Entre unas cosas y otras, fumaba menos. Esta manía de la pipa duró una temporada, la misma que la barba rara o las gafas de metal dorado que sustituyeron a las de pasta. Las antiguas debieron ir a parar al cajón de la mesilla, el lugar privado de los padres a la hora de guardar sus cosas. Las nuevas gafas, a la moda según él, le sentaban tirando a regular. Le comían media cara. A nuestros padres les iba de maravilla el viejo estilo Marcello Mastroianni: el traje ajustado y el pelo negro y domesticado con algún agua de colonia intensa. El estilo de los setenta en cambio les desmejoraba mucho. Los españoles que superaban los treinta y perdían pelo se dejaban crecer las guedejas en la nuca y las patillas, a resultas de lo cual adquirían un aspecto poco atildado.
El sobresalto por el cambio sufrido en el aspecto de mi padre se acompañaba además por la impresión frente a una realidad relegada. Cuando salí de Barajas a comienzos de verano, el aeropuerto me pareció un lugar importante. A la vuelta ya podía juzgar teniendo un elemento de comparación. Barajas, al lado del aeropuerto JFK de NY era una casa de muñecas con avioncitos de juguete. Algo similar me pasó con los coches. Me subí a nuestro Seat 124 rojo con asientos blancos de imitación cuero y motor 1430 caballos (esta precisión no era gratuita en esos años), coche amplio en el panorama naciona l, sintiéndome atrapada por las chapas de la carrocería. Al 124 le sustituiría pronto otro Seat, un Ronda blanco con faros redondos, muy en la línea de la estética de los soldados de La guerra de las galaxias , que seguiría siendo un coche canijo. En conjunto, yo había hecho la adaptación americana con poco esfuerzo. Ahora en cambio experimentaba un desconcierto brutal al que no le encontraba sentido. Resulta obvio que la desazón tenía que ver en parte con el jet lag , pero no solo. Nadie me había preparado para deglutir el impacto de la distancia entre ambos mundos. Durante días se me enquistó un desasosiego perceptible en la cara y en un estado de ánimo irritable. Me refugié en el sueño fragmentado y la inapetencia, fomentada por un asco visceral hacia los olores domésticos. Con solo unas semanas lejos me fallaba la memoria de la paleta olfativa. El recuerdo de la del otro lado del Atlántico tampoco me avivaba el estado anímico. Percibía la lentitud del mundo alrededor y me impacientaba. La vida madrileña parecía varada. El paisaje era reseco, p olvoriento (a Madrid siempre le ha faltado el mar y le han sobrado escombreras). El canto de las chicharras ni era canto ni era nada.
Las imágenes en la televisión española, aún en blanco y negro, iban al ralentí. La publicidad, comparada con la americana, que cazaba al espectador en el momento más inopinado, entraba en imagen pidiendo permiso para materializarse. Las noticias salían despacito de la boca de bustos parlantes cuyo discurso, estrictamente pautado, soltaba letanías. Las avenidas de la ciudad eran angostos callejones; los parques amarillos, solaneras alfombradas de rastrojos. En la casa, que me pareciera un sueño de confort m eses antes, los espacios se manifestaron como realmente eran: pequeños; los cajones y los armarios, diminutos. De la calle llegaban voces de personajes que bien podían haberla recorrido hacía un siglo: el afilador o el chatarrero. Los ritmos del vecindari o seguían dependiendo de las compras al menudeo en los ultramarinos del barrio. No había supermercados cercanos ni comida fácil de preparar. Ni un solo mall —los almacenes del Instituto Nacional de Industria, más conocido como INI, no contaban— en la ciudad. Los refrescos se vendían en diminutas botellas de cristal. Aún no se veían latas de aluminio. En definitiva, España carecía de la cristianización estadounidense que sí habían tenido los países europeos. Mis ojos daban fe de lo que hasta la fecha era solo teoría: la prosperidad española estaba hecha de otra pasta.