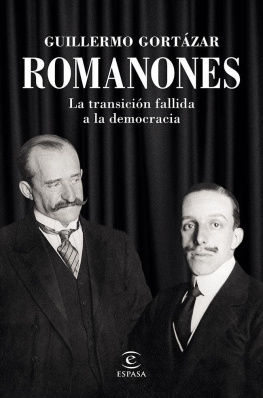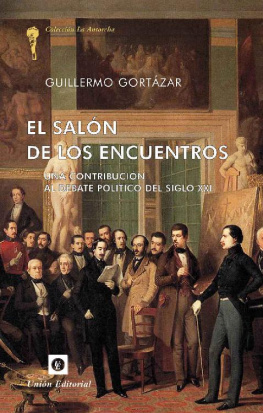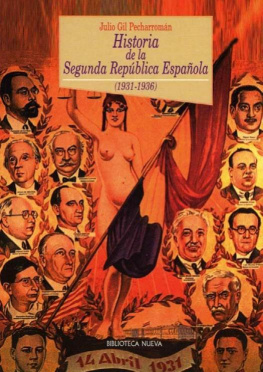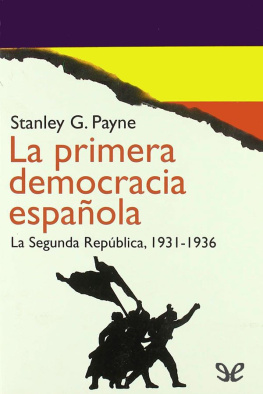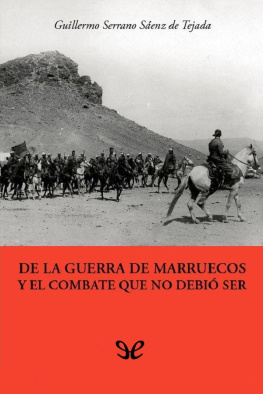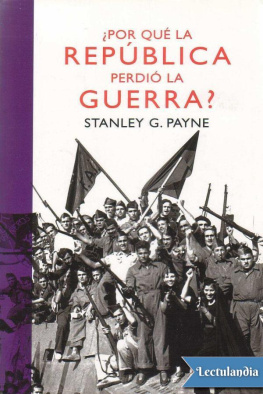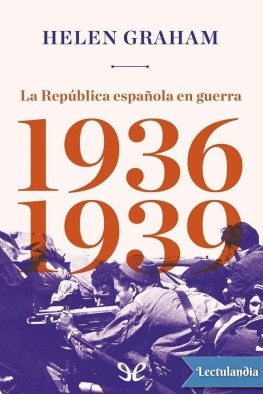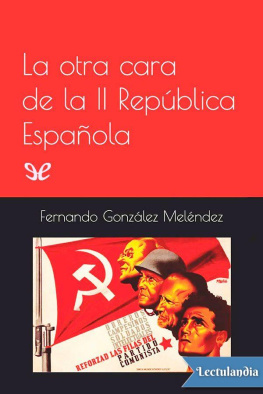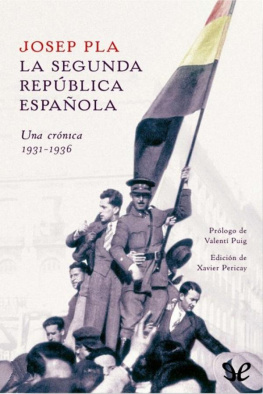Me apoderaré del destino agarrándolo por el cuello. No me dominará.
No hay que darse por vencidos jamás, nunca, nunca, nunca jamás, en nada, ni grande ni pequeño, importante o insignificante… nunca cedas ante tus convicciones de honor y sentido común.
Los hombres se hacen la ilusión de que dirigen los acontecimientos cuando no son más que los adaptadores de las imposiciones de las circunstancias.
I NTRODUCCIÓN
La historia de España entre 1923 y 1936 es la historia de una transición fallida a la democracia. Ni los monárquicos reformistas ni los republicanos fueron capaces de consolidar un régimen parlamentario y democrático inclusivo que garantizara, en paz y estabilidad, las libertades y derechos de los españoles. La biografía y la larga experiencia política del conde de Romanones son un buen exponente de los intentos de democratización del régimen liberal de la Restauración (1876-1923) y del proyecto fallido de la siguiente generación de políticos que intentaron arraigar la democracia y el parlamentarismo durante la Segunda República.
El libro que el lector tiene en sus manos, Romanones. La transición fallida a la democracia, es una biografía clásica: la narración de una vida mediante numerosos testimonios del protagonista y de sus contemporáneos. Desde el punto de vista del biografiado, Álvaro Figueroa y Torres, es la historia de una pasión política y de un triunfador. El conde de Romanones consiguió lo que se propuso: destacar, llegar a lo más alto en su carrera por ejercer el poder. Desde el punto de vista de sus objetivos políticos, es la historia de un fracaso: Romanones asistió en 1923 a la disolución del régimen constitucional de 1876; posteriormente, en 1931, fue el testigo principal de la caída de don Alfonso XIII y, en agosto de 1936, estuvo a punto de ser fusilado en Fuenterrabía.
Cuando nació Álvaro Figueroa en 1863, el viaje en diligencia de Madrid a San Sebastián duraba cincuenta y seis horas hasta que, el 14 de agosto de 1864, el rey Francisco de Asís, esposo de Isabel II, inauguró la línea ferroviaria que unía Madrid con París. Cuando murió Romanones, a los ochenta y siete años, en 1950, había vuelos intercontinentales a América y el conde opinaba sobre la bomba atómica. El general Narváez (1799-1868), que vivía en el piso superior de su casa de la Plaza de la Villa de Madrid, debió de cruzarse en múltiples ocasiones con los hijos del marqués de Villamejor; Álvaro Figueroa, siendo niño, vivió el destronamiento de Isabel II, la recepción gloriosa del general Prim en Madrid, recordaba el reinado del «rey efímero», Amadeo de Saboya, y el retorno triunfal de Alfonso XII en 1875. Con razón los periódicos de toda España, a su muerte, coincidieron en que con Romanones desaparecía toda una época.
Por si fuera poco, Romanones incorporaba en su mochila de experiencias, de vivencias, el relato de la vida de su padre (un hombre de la época del reinado de Isabel II) y de su abuelo, Luis Figueroa, que enlazaba con los años turbulentos de Carlos IV y Fernando VII. Por familia, comentarios y lecturas, todo el siglo XIX estaba presente en el ánimo de Álvaro Figueroa.
Una biografía es el retrato de un carácter y de una época. En las páginas que siguen trato de definir el carácter del conde de Romanones a partir de su propio testimonio, pero también de las opiniones de sus amigos y adversarios políticos. La época que le tocó vivir fue un periodo de transformaciones sociales, económicas y políticas. Desde el inicio del siglo XX era claro que el signo del nuevo siglo era la democracia. Los regímenes parlamentarios de toda Europa, imperios y monarquías, tenían ante sí el reto de transformarse en democracias. Muy pocos reinos europeos lo consiguieron, y lo mayoritario fue el destronamiento y la desaparición de dinastías centenarias, como los Romanov, Habsburgo, Hohenzollern, Braganza, Saboya… El caso de la dinastía Borbón ha sido una excepción: una larga interrupción entre 1931 y 1975. En otro libro, El salón de los encuentros, he explicado las razones de su regreso a España, el tercero de los Borbones en dos siglos; regresaron del exilio Fernando VII, Alfonso XII y don Juan Carlos I. Desde el siglo XVIII , desde Carlos IV hasta Juan Carlos I, ningún Rey de España ha sido proclamado Príncipe de Asturias y fallecido como Rey sin haber padecido el exilio, lo que es una clara expresión de las dificultades e inestabilidad política de nuestra historia política contemporánea.
Romanones no fue el único responsable de aquella transición fallida a la democracia que pudo y debió producirse desde 1913. El primer responsable fue el Rey, que, bien intencionado, cometió el error de asumir el discurso de la regeneración cuando el que quizá hubiera salvado su reinado era el discurso de la reforma. Los regeneracionistas pretendían mejorar la situación de España por medio de la «despensa y la escuela», realizar obras públicas (sobre todo regadíos y carreteras) y terminar con las prácticas caciquiles y el falseamiento de las convocatorias electorales. Eran propósitos loables, pero requerían entender que para todo ello se precisaba tiempo, desarrollo económico, generación de riqueza y crecimiento considerable del presupuesto nacional.
Autentificar el proceso electoral y acabar con el caciquismo, el cunerismo (candidato a diputado ajeno al distrito y patrocinado por el Gobierno) y el encasillado (lista de candidatos adeptos al Gobierno) también requería tiempo y reformas legales en la justicia, en la movilización de los electores y hacer recaer en la opinión pública la responsabilidad del establecimiento de mayorías «desde abajo» y no desde arriba. La Constitución de 1876 confiaba al Rey, cosoberano con las Cortes, la designación del nuevo presidente del Gobierno, y este debía ser confirmado posteriormente por una mayoría parlamentaria.
Los partidos dinásticos fueron reformistas. Tanto los conservadores (Silvela, Maura) como los liberales (Moret, Romanones, García Prieto) intentaron, con mayor o menor fortuna, desarrollar reformas ambiciosas, como Antonio Maura, o más contenidas y parciales, como Romanones. Creían que la evolución de la sociedad española, mejor educada y con más recursos, terminaría por posibilitar la transición a la democracia.
Los líderes reformistas más decididos pretendieron la reforma constitucional (Moret, Melquíades Álvarez, Alba), modificar o eliminar la cosoberanía constitucional (el Rey y las Cortes) propia del siglo XIX , mantener al Ejército dentro de los cuarteles y reducir las imposiciones de la jerarquía de la Iglesia católica en la vida diaria de los españoles en temas tan sensibles como el matrimonio civil, la regulación de los cementerios civiles o la libertad de enseñanza religiosa en las escuelas. Cuando en junio de 1930 Alfonso XIII admitió la petición de Santiago Alba de celebrar Cortes Constituyentes para que el Monarca ejerciera solo un poder moderador, ya era demasiado tarde: la oposición republicana-socialista se consideraba lo suficientemente fuerte como para imponer o esperar la llegada de la República y no aceptar una monarquía parlamentaria democrática.