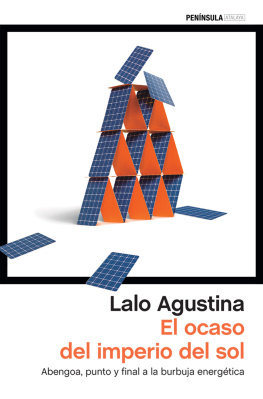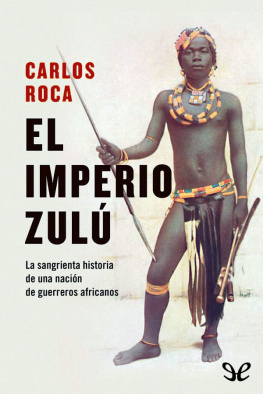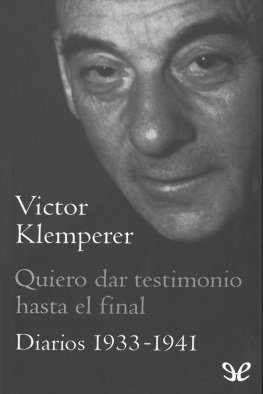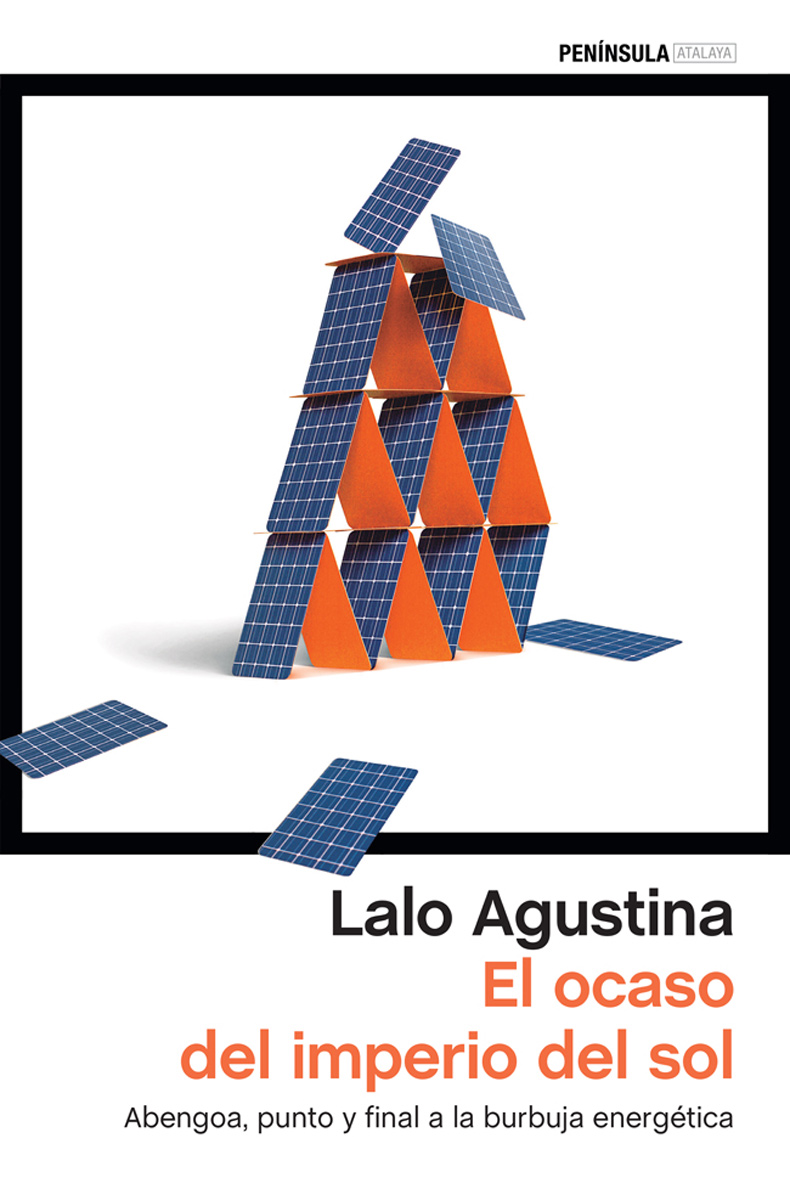PRÓLOGO
de Juan Ramón Rallo Julián,
doctor en Economía y director del Instituto Juan de Mariana
A los liberales se nos suele representar como amigos de las grandes empresas: en ocasiones, incluso se llega al extremo de afirmar que estamos «a sueldo del Ibex» y del gran capitalismo global. En realidad, el liberalismo se basa en un conjunto de principios muy elementales —respeto a la libertad individual, a la propiedad privada y a los contratos voluntariamente suscritos entre partes— cuyo escrupuloso respeto constituye la mejor receta para alcanzar una sociedad justa y próspera. Tales principios básicos amparan sin discriminaciones tanto a las pequeñas como a las grandes empresas, de modo que a los liberales no se nos caen los anillos por defender a las grandes (o pequeñas) empresas cuando sus actividades se desarrollan de manera compatible con ellos. Pero tales principios no solo protegen a las personas, sino que también establecen rígidamente la frontera entre sus actividades lícitas e ilícitas: conculcar la libertad individual, sustraer la libertad privada o violentar los contratos no debería estarle permitido a nadie. Tampoco a las grandes empresas: y cuando estas, en su corrupta alianza con el poder político, socavan la libertad y la propiedad del resto de ciudadanos, inevitablemente se toparán con la oposición frontal y la crítica de los liberales.
El caso Abengoa, y en general el de toda la burbuja renovable que con tanta desvergüenza explotaron los grandes capitostes corporativos patrios, constituye un caso paradigmático de lo anterior. Durante años, los políticos, tanto los del PP como los del PSOE, se aprovecharon de un objetivo aparentemente noble —impulsar el desarrollo de una energía limpia y revolucionaria que, además, contribuía a generar puestos de trabajo— para implantar un sistema de ayudas estatales soportadas por consumidores y contribuyentes con el propósito oculto de privilegiar a ciertas grandes empresas y a ciertos cazadores de rentas cercanos al poder estatal: compañías como Acciona, Gamesa, Iberdrola y, por supuesto, Abengoa optaron por lanzarse a la construcción de centrales eólicas, fotovoltaicas o termosolares ante la perspectiva de elevadísimas rentabilidades garantizadas por ley. Asimismo, buena parte de la gran banca nacional (como el Santander, CaixaBank o la actual Bankia) se lanzaron a proporcionar financiación para este tipo de proyectos, confiando en sacar tajada del negociete montado por sus compinches los políticos. El exministro de Industria, Miguel Sebastián, describió años más tarde toda esta operación parasitaria —amparada por el Gobierno del que formó parte— como «una transferencia de rentas desde las pymes y la industria, innovadora, productiva y exportadora, hacia los terratenientes o financieros que desplegaron los huertos solares por toda España».
No es de extrañar: el Real Decreto 436/2004, aprobado por el Gobierno de José María Aznar un día después del 11-M, otorgaba el derecho a las centrales fotovoltaicas a vender su producción al sistema eléctrico a un precio un 575% superior a la tarifa eléctrica media de ese año; las centrales termosolares podían enajenarlo a una tarifa un 300% superior; y las eólicas, a un 90%. El boom retributivo fue de tal magnitud que la instalación de centrales renovables se disparó: entre 2003 y 2015, la potencia instalada de energía eólica ha pasado de 5.361 a 51.439 megavatios (MW); la solar fotovoltaica, de 16 a 8.211 MW, y la termosolar, de ser inexistente a 5.013 MW. De hecho, en el caso de la termosolar, nuestro país concentra casi el 50% de toda la potencia instalada mundial.
Y, claro, tan hipertrofiado experimento no nos salió gratis: la proliferación de estas centrales generadoras de electricidad a un coste muy elevado (hasta siete veces superior a la tarifa media) sentó las bases para que el precio soportado por los usuarios se disparara. Si los consumidores estaban obligados por ley a comprar energía renovable cara, por necesidad su tarifa eléctrica tenía que dispararse. Durante un tiempo, esta explosión del precio de la electricidad se ocultó tras el famoso «déficit de tarifa» (el sobrecoste renovable no se repercutía inicialmente a los precios finales, de modo que la población tampoco percibía el atraco al que estaba siendo sometida), pero finalmente terminó trasladándose a los precios minoristas. Justamente por ello, los propios políticos que desplegaron este escandaloso esquema de rapiña regulatoria terminaron asustándose de sus implicaciones y, con el paso de los años, se vieron abocados a recortar la retribución garantizada a muchas de estas centrales (atacando de base el principio de seguridad jurídica). De no haberlo hecho, los precios se habrían incrementado todavía más.
Pero ahí comenzó a pinchar la burbuja renovable generada por la regulación. Conforme los políticos fueron recortando —e incluso suspendiendo, a partir de 2012— las primas a las renovables, aquellas empresas que habían basado su modelo de negocio en extraer rentas garantizadas por la regulación estatal fueron atravesando problemas cada vez mayores debido a su incapacidad para readaptarse y competir sin muletas gubernamentales. El empresario que vive pegado al Boletín Oficial del Estado no sabe cómo sobrevivir sin ayudas públicas.
En un primer momento, a estas compañías se les ocurrió intentar salir adelante endosándoles el marrón a los extranjeros. La providencia quiso que, en 2009, el recién electo presidente Barack Obama buscara ideas alocadas en las que invertir fondos públicos para «estimular» la economía estadounidense, sumida en la recesión post-Lehman Brothers. Como en el caso del Plan E español, cualquier ocurrencia parecía servir para dilapidar el dinero de los contribuyentes o de los ciudadanos: por ejemplo, invertir en energías renovables a imagen y semejanza de lo hecho por España. Como es obvio, a nuestras grandes empresas se les abrieron las puertas del cielo: si Obama aprobaba el gasto o algún plan de incentivos regulatorios similar al nuestro, no tenían más que convertirse en sus concesionarias para construir aquello que durante años ya habían desarrollado en nuestro país. Una especie de Bienvenido, Míster Marshall pero solo para aquellas grandes compañías que habían pretendido lucrarse a costa de las enormes prebendas inicialmente prometidas por la ley española.
Pero el plan de Obama —por suerte para los estadounidenses— no salió adelante. Y, probablemente, en frenar semejante despilfarro que habría hipotecado el sistema eléctrico de la primera economía mundial algo tuvimos que ver los autores del informe «Study of the effects on employment of public aid to renewable energy sources» (elaborado por Gabriel Calzada, Raquel Merino, José Ignacio García Bielsa y un servidor). En él, argumentábamos que era rotundamente falso que el Gobierno estadounidense fuera a generar empleo mediante la promoción fiscal o regulatoria de energías renovables. La experiencia española al respecto —que Obama había puesto en un comienzo como paradigma— era bastante incontestable: según nuestras estimaciones, por cada empleo directa o indirectamente creado por la inversión en renovables, se habían destruido otros 3,2 empleos en el resto de la economía. Si se trataba de una medida para impulsar el crecimiento económico y de la ocupación en Estados Unidos, desde luego no parecía que copiar el fiasco español fuera la mejor idea.
Huelga decir que nuestro objetivo con este estudio no era el de desmerecer cualquier inversión en renovables o apostar por algún modelo energético determinado: tan solo exponíamos que los privilegios estatales otorgados a este tipo de centrales solo contribuían a distorsionar el mercado en un momento en el que esas tecnologías todavía no estaban maduras. A día de hoy, en cambio, parte de la nueva inversión privada en estas fuentes energéticas «verdes» sí se halla cerca de su umbral de rentabilidad, lo cual lógicamente constituye una magnífica noticia que ojalá persevere en el tiempo en forma de sucesivas reducciones de sus costes.