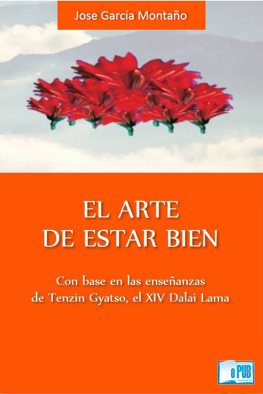La gravedad de la batalla nada significa para los que viven en paz.
Para Ali
Estoy seguro de que eres feliz dondequiera que estés.
D iecisiete días después de la muerte de mi maravilloso hijo, Ali, empecé a escribir y no pude parar. Mi tema era la felicidad; una cuestión improbable, dadas las circunstancias.
Ali era realmente un ángel. Mejoraba todo cuanto tocaba y hacía más felices a las personas que conocía. Siempre estaba en paz, siempre era feliz. No podías dejar de percibir su energía o cómo se preocupaba amorosamente por todos los seres que se cruzaban en su camino. Cuando nos dejó, todo conspiraba para que nos sintiéramos infelices, incluso desgraciados. Entonces, ¿cómo su partida me indujo a escribir lo que estás a punto de leer? Bueno, es una historia que empezó en torno al día de su nacimiento, quizá incluso antes.
Desde el día en que empecé a trabajar, he disfrutado de un gran éxito, riqueza y reconocimiento. Sin embargo, a pesar de todo, mi descontento era permanente. Muy pronto, en mi carrera con gigantes tecnológicos como IBM y Microsoft, obtuve una gran satisfacción intelectual acompañada de una gratificación del ego y, sí, gané dinero. Pero descubrí que cuanto mayor era mi fortuna, menor era mi felicidad.
No era solo porque la vida fuera más complicada; ya sabes, como esa canción de rap de los noventa, «Mo’ money, mo’ problems» («Más dinero, más problemas»). La cuestión era que, al margen de las recompensas financieras e intelectuales, no era capaz de encontrar alegría alguna en mi vida. Ni siquiera mi mayor bendición, mi familia, me aportaba la dicha que podría haberme dado porque yo no sabía cómo recibirla.
La ironía era que, de joven, a pesar de la lucha por encontrar mi camino en la vida y llegar a fin de mes, siempre fui muy feliz. Sin embargo, en 1995, cuando mi esposa, nuestros dos hijos y yo nos mudamos a Dubái, las cosas cambiaron. Eso sí, no tengo nada contra Dubái. Es una ciudad notable cuyos generosos habitantes, los emiratíes, nos hacían sentir como en casa. Nuestra llegada coincidió con el estallido del explosivo crecimiento de Dubái, que ofrecía asombrosas oportunidades laborales y muchas formas de hacerte feliz, o al menos de intentarlo.
Sin embargo, Dubái también puede parecer surrealista. Frente a un deslumbrante paisaje de arena ardiente y agua turquesa, el skyline está saturado de edificios de oficinas futuristas y torres residenciales donde un constante flujo de compradores de todo el mundo adquiere apartamentos multimillonarios. En las calles, Porsches y Ferraris compiten por los estacionamientos con Lamborghinis y Bentleys. La extravagancia de la riqueza concentrada resulta cegadora, pero al mismo tiempo te hace preguntarte si, comparado con todo eso, en realidad has logrado algo.
Cuando llegamos a los Emiratos Árabes, yo ya había adquirido la costumbre de compararme con mis amigos multimillonarios y siempre me encontraba en desventaja. Sin embargo, esta sensación de inferioridad no me envió al loquero o al ashram . Me hizo esforzarme más. Me limité a hacer lo que siempre había hecho, en cuanto cerebrito y lector obsesivo desde la infancia: compré un montón de libros. Estudié análisis técnicos de la tendencia de las acciones de la bolsa buscando las ecuaciones básicas que definían cada gráfico. Al conocerlas, fui capaz de predecir fluctuaciones a corto plazo en el mercado, como un profesional. Volvía a casa después de acabar mi jornada laboral justo cuando el NASDAQ abría en Estados Unidos y aplicaba mis destrezas matemáticas para ganar mucho dinero como operador diurno (o, más exactamente, como operador nocturno).
Y sin embargo —supongo que no soy la primera persona que te cuenta esto—, cuanto «más dinero» ganaba, más desgraciado me sentía. Lo que me llevaba a trabajar más duro y comprar más artilugios con la errónea suposición de que, tarde o temprano, todo este esfuerzo me compensaría y encontraría el caldero de oro —la felicidad— supuestamente al final del arcoíris de alto rendimiento. Me convertí en un hámster atrapado en lo que los psicólogos llaman la «rutina hedónica». Cuanto más tienes, más quieres. Cuanto más te esfuerzas, más razones encuentras para esforzarte.
Una tarde entré en internet y en dos clics compré dos Rolls-Royce vintage . ¿Por qué? Porque podía. Y porque intentaba llenar desesperadamente un agujero en mi alma. No te sorprenderá oír que cuando llegaron esos dos hermosos clásicos del estilismo automovilístico inglés, mi ánimo no se levantó ni un ápice.
Si repaso aquella fase de mi vida, no había nada divertido a mi alrededor. Mi trabajo se centraba en expandir el negocio de Microsoft en África y Medio Oriente, lo que, como puedes imaginar, me hacía pasar la mayor parte del tiempo viajando en avión. En mi constante búsqueda de más me volví agresivo y desagradable incluso en casa, y era consciente de ello. Apenas me detenía a apreciar a la estupenda mujer con la que me había casado, apenas pasaba tiempo con mis maravillosos hijo e hija, y nunca disfrutaba del día que se desplegaba ante mí.
En lugar de ello, pasaba casi todo el tiempo estresado, nervioso y criticando a los demás, exigiendo éxito y rendimiento incluso a mis hijos. Pretendía, irreflexivamente, que el mundo fuera como yo creía que tenía que ser. En 2001 el ritmo vertiginoso y el vacío me habían arrojado a un lugar muy oscuro.
Llegado a ese punto supe que no podía seguir ignorando el problema. Esa persona agresiva e infeliz que me devolvía la mirada en el espejo no era realmente yo. Había perdido al joven feliz y optimista que siempre había sido y estaba cansado de asumir el papel de este tipo agotado, miserable y violento. Decidí afrontar mi infelicidad como un desafío: aplicaría mi técnica de cerebrito al estudio de mi propio ser, junto a mi mente analítica de ingeniero, para hallar una salida.
Crecí en El Cairo, Egipto, donde mi madre era profesora de literatura inglesa, y empecé a devorar libros mucho antes de mi primer día de colegio. A partir de los ocho años, cada curso elegía un tema de interés y compraba tantos libros como mi presupuesto me permitía. Pasaba el resto del año aprendiendo las palabras de todos esos libros. Esta obsesión suscitaba las burlas de mis amigos, pero la costumbre siguió conmigo como una forma de afrontar todos los retos y ambiciones. Cuando la vida me pone trabas, leo.
Me enseñé a mí mismo carpintería, mosaicos, alemán y a tocar la guitarra. Leí sobre relatividad especial, estudié matemáticas y teoría de juegos, y aprendí a desarrollar una programación informática sofisticada. Siendo un niño en edad escolar, y luego como adolescente, me acercaba a mi pila de libros con una dedicación única. Cuando crecí, apliqué esa misma pasión a aprender la restauración de coches antiguos, a la cocina y a los retratos hiperrealistas con carboncillo. Adquirí un razonable nivel de competencia en negocios, gestión empresarial, finanzas, economía e inversión, fundamentalmente a través de los libros.
Cuando las cosas se ponen feas, tendemos a sumergirnos en lo que mejor sabemos hacer. Por lo tanto, en la treintena, cuando me sentía abatido, leía sobre mi delicada situación. Compré todos los títulos que pude encontrar sobre el tema de la felicidad. Acudí a muchas conferencias, vi muchos documentales, y analicé con diligencia todo lo que había aprendido. Sin embargo, no abordé la cuestión desde la misma perspectiva que los psicólogos que habían escrito libros y realizado experimentos, y que habían convertido la «investigación sobre la felicidad» en una disciplina académica candente. Ciertamente, no seguí la estela de todos los filósofos y teólogos que abordaron el problema de la felicidad humana desde los albores de la civilización.