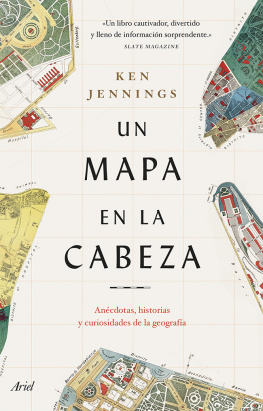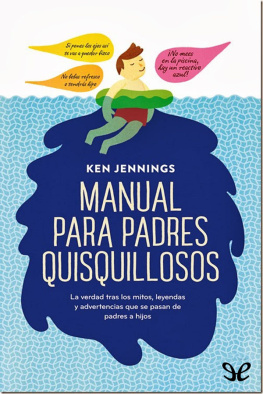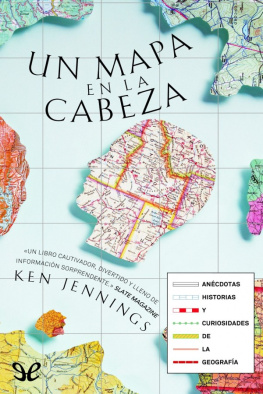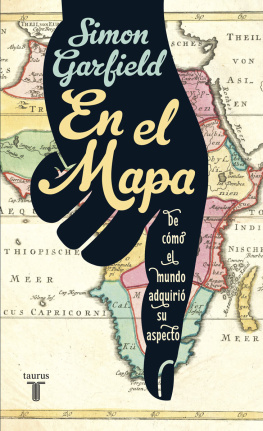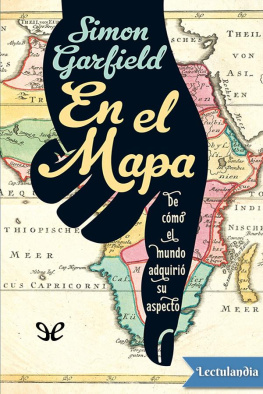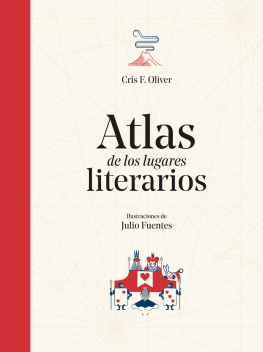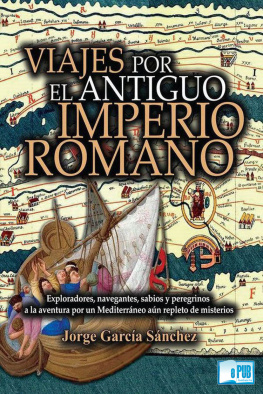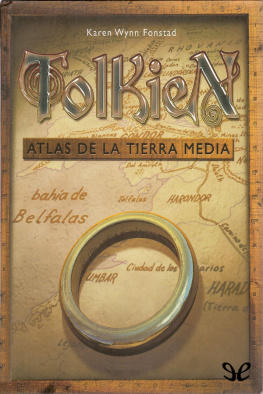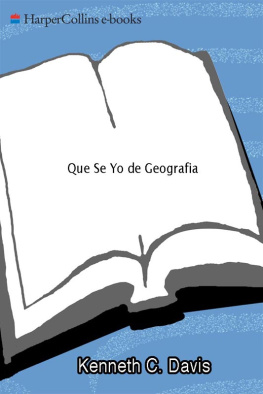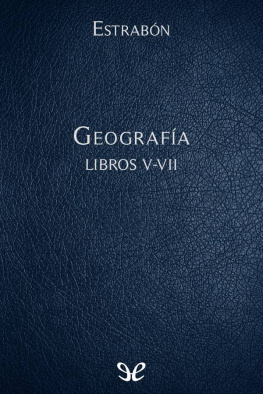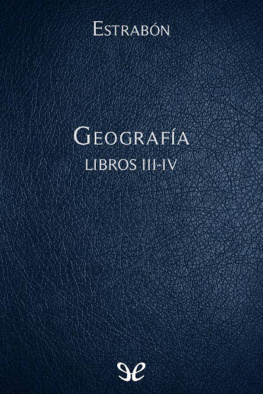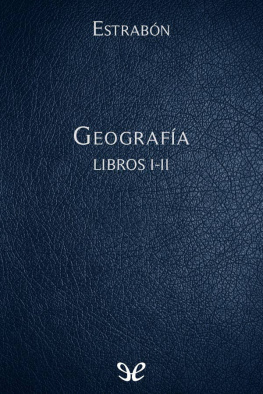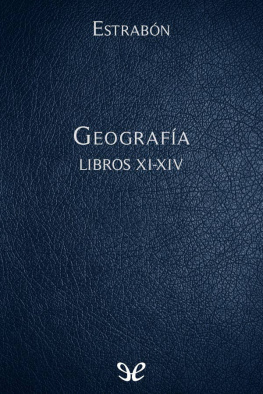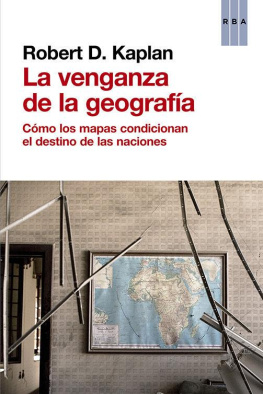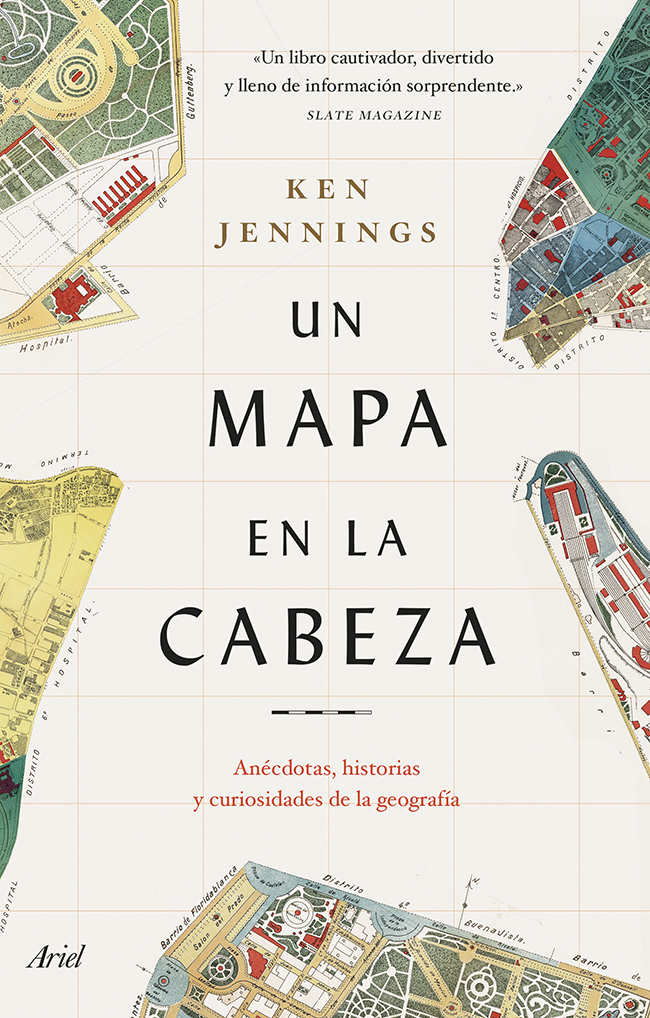A mis padres.
Y al niño del mapa.
Capítulo 1
EXCENTRICIDAD
excentricidad. f. Geom. Distancia entre el centro de la elipse y uno de sus focos.
Mi pasión es la geografía.
PAT CONROY
Dicen que no eres realmente adulto hasta que te llevas la última caja con tus cosas de casa de tus padres. Si eso es cierto, creo que seré eternamente joven y despreocupado como Dorian Gray mientras el cartón se enmohece y se deshace en casa de mis padres. Ya sé que los desvanes y sótanos de todos los padres del mundo tienen su correspondiente número de trastos, pero la montaña de cajas de dos metros y medio de altura que ocupa una parte del garaje de mis padres no es el típico montón de cachivaches. Parece más bien el almacén de la última secuencia de En busca del arca perdida.
La última vez que estuve en casa, me adentré en el caos con la esperanza de rescatar un cubo de plástico con Legos de mi infancia. Para disgusto de mi hijo de seis años, no lo encontré, pero me sorprendió toparme con una caja con mi nombre en el lateral, escrito con la cuidadosa caligrafía de mi yo adolescente. La caja era como un yacimiento arqueológico de mi adolescencia y mi niñez, empezando por cintas recopilatorias de R.E.M. y ejemplares de la revista Spy en la parte superior, estratos de novelas de Star Trek y cómics de Thor a continuación y, en el fondo, mi mayor obsesión juvenil: un ejemplar del Hammond’s Medallion World Atlas de 1979.
No me esperaba la emoción proustiana que experimenté al sacar el enorme libro verde del fondo de la caja. Las motas de polvo iluminadas por los rayos del sol detuvieron su danza; un coro etéreo empezó a cantar. Cuando tenía siete años, ahorré mi paga durante meses para comprar ese atlas, y se convirtió en mi posesión más preciada. Recuerdo que, a veces, permanecía en la cabecera de mi cama por las noches, junto a la almohada, donde la mayoría de los niños colocaban su juguete favorito o su oso de peluche. Hojeando sus páginas, pude ver que mi atlas había sido tan querido como cualquier peluche: los caracteres dorados de la cubierta acolchada estaban desgastados, las esquinas estaban abolladas, y la tapa estaba tan dañada que la mayor parte de Sudamérica se había desprendido y se había colocado boca abajo.
Todavía hoy sigo reconociendo de buen grado que soy un poco fanático de la geografía. Sé cuáles son las capitales de los estados —eh, incluso las de los estados australianos—. Lo primero que hago al entrar en una habitación de hotel es sacar la revista para turistas con su porquería de mapa de la ciudad. Mi lista secreta de los viajes que quiero hacer antes de morir no está compuesta por lugares aburridos como Atenas o Tahití. Quiero visitar sitios singulares, apartados de los caminos trillados, como Weirton, en Virginia Occidental Pero mi amor infantil por los mapas, empecé a recordar mientras hojeaba el atlas, era mucho más que una rareza ocasional. Me obsesionaban.
En aquel entonces, podía pasarme literalmente horas mirando mapas. Era un lector rápido y voraz, plenamente consciente de que una nueva página de Roald Dahl o de la Encyclopedia Brown sólo me duraría unos treinta segundos. Sin embargo, cada página de un atlas representaba un tesoro casi inagotable de nombres, formas y lugares, y me encantaba aquella sensación de profundidad y minuciosidad. Los viajeros regresan muchas veces a sus lugares favoritos, piden el mismo plato en el mismo café y contemplan la puesta de sol desde el mismo mirador. Yo, como viajero asiduo desde mi sillón, podía hacer lo mismo y disfrutar de la familiaridad de las vistas, sorprendiéndome siempre por detalles nuevos. Ver cómo Ardmore, en Alabama, está a tan sólo una treintena de metros de su vecina Ardmore, en Tennessee, mientras que entre Saint George en Alaska y Saint George en Carolina del Sur hay una distancia de 6.925 kilómetros. Ver cómo la costa con forma de encaje de la península de Musandam, en el extremo septentrional de la nación árabe de Omán, es un intrincado copo de nieve fractal que se extiende al estrecho de Ormuz. A los niños les encanta buscar nuevos detalles minúsculos en un océano de complejidad. Se trata del mismo principio que ha hecho que se vendan tropecientos millones de libros de ¿Dónde está Wally?
Los cartógrafos tienen que saber que, para muchos amantes de los mapas, los detalles no son un medio sino un fin. El globo terráqueo que hay ahora mismo a la derecha de mi escritorio es bastante compacto, pero en él tienen cabida toda clase de aldeas remotas del oeste de Estados Unidos: Cole, Kansas; Alpine, Texas; Burns, Oregón; Mott, Dakota del Norte (con una población de 808 habitantes, más o menos la misma que una o dos manzanas del Upper East Side de Manhattan). Incluso Ajo, en Arizona, ha pasado el corte, y ni siquiera se incluye como pueblo; oficialmente se trata de un «lugar designado por el censo» (CDP por sus siglas en inglés). ¿Qué tienen en común todos esos lugares, aparte del hecho de que nadie los ha visitado jamás sin haberse quedado antes sin gasolina? En primer lugar, todos tienen nombres cortos y bonitos. En segundo, cada uno de ellos es la única población en muchos kilómetros a la redonda. Así que ocupan perfectamente un espacio vacío en el globo terráqueo, de manera que hacen que el conjunto parezca más repleto de información.
Pero también recuerdo un instinto contrario en mi joven mente: una pasión por la forma en que los mapas podían sugerir aventuras al insinuar lugares inexplorados. Joseph Conrad escribió divinamente acerca de este impulso al inicio de El corazón de las tinieblas :
Cuando era pequeño tenía pasión por los mapas. Me pasaba horas y horas mirando Sudamérica, o África, o Australia, y me perdía en todo el esplendor de la exploración. En aquellos tiempos había muchos espacios en blanco en la Tierra, y cuando veía uno que parecía particularmente tentador en el mapa (y cuál no lo parece), ponía mi dedo sobre él y decía: «Cuando sea mayor iré allí.
Cuando yo era «pequeño» en el mapa seguía habiendo (y hay) algunas zonas en blanco: Siberia, la Antártida, el interior de Australia. Sin embargo, sabía que esas lagunas no estaban vacías simplemente porque eran accidentadas y remotas; estaban vacías porque en realidad nadie quería vivir allí. Eran lugares de la Tierra que, en fin, eran una porquería. Así que yo nunca puse el dedo en los glaciares de Groenlandia y dije: «¡Iré allí!» como el Marlow de Conrad. No obstante, me gustaba que existieran. Incluso en un mapa en el que figuraban lugares tan pequeños como Ajo, Arizona, quedaba siempre algo de misterio.
Y luego estaban aquellos asombrosos nombres de lugares. Durante las horas que pasaba enfrascado en los mapas, murmuraba secretamente para mí: los nombres de los ríos africanos («Lualaba... Jumba... Limpopo...»), los picos de los Andes («Aconcagua... Yerupajá... Llullaillaco...») y los condados de Texas («Glasscock... Comanche... Deaf Smith...»). Eran contraseñas secretas para adentrarse en otros mundos, en muchos casos más mágicos, estoy seguro, que los lugares en sí.
En mi primer atlas, debajo de cada mapa había unas listas escritas con letra diminuta en las que aparecía la población de miles de pueblos y ciudades, y yo las estudiaba minuciosamente en busca de lugares ridículamente poco poblados como Scotsguard, Saskatchewan (número de habitantes: 3) o Hibberts Gore, Maine (número de habitantes: 1).
Las formas de los lugares me parecían tan atrayentes como sus nombres. Sus perfiles estaban llenos de personalidad: Alaska tenía un perfil regordete que sonreía benévolamente hacia Siberia; Maine era un guante de boxeo; Tailandia tenía una cola de mono. Admiraba los territorios toscamente rectangulares como Turquía, Portugal y Puerto Rico, los cuales me parecían robustos y respetables, pero no así lugares rectangulares más definidos como Colorado o Utah, cuya perfección geométrica hacía que pareciesen adiciones falsas y forzadas al mapa nacional. Notaba inmediatamente cuándo dos zonas tenían contornos parecidos —Wisconsin y Tanzania, el lago Michigan y Suecia, la isla de Lanai y Carolina del Sur— y decidía que, de algún modo, tenían que ser almas gemelas geográficamente hablando. Hoy en día, cuando veo la Columbia Británica en un mapa, sigo pensando que se trata de una versión más robusta y musculosa de California, y que los canadienses tienen que ser más robustos y musculosos que los californianos.