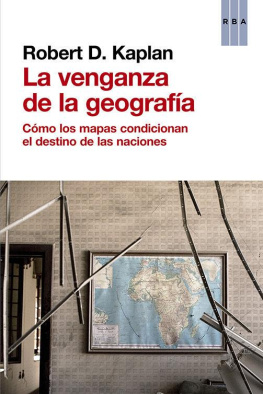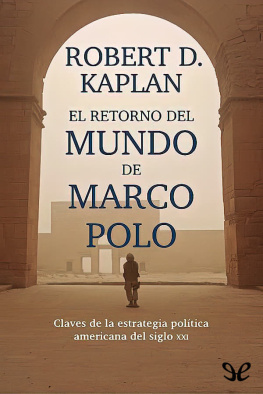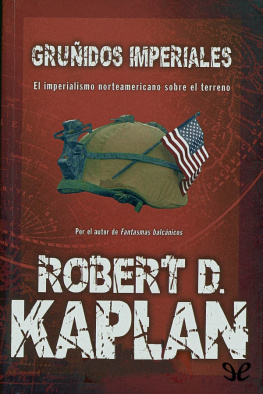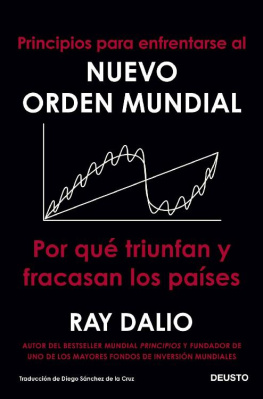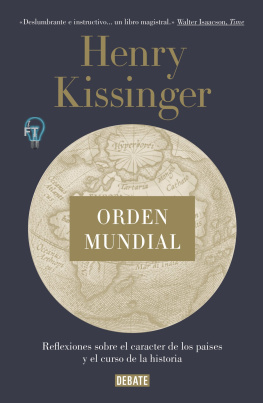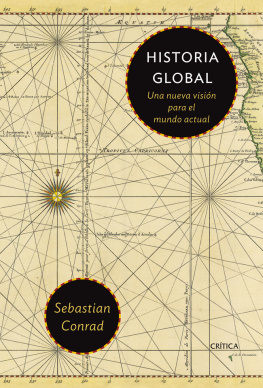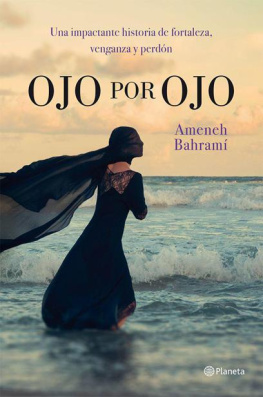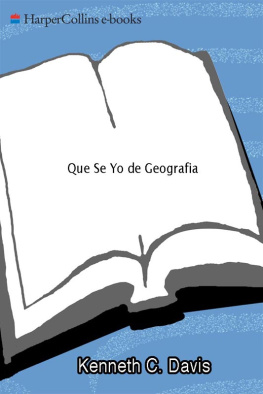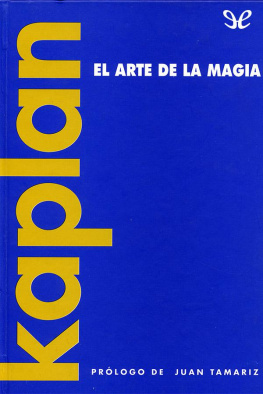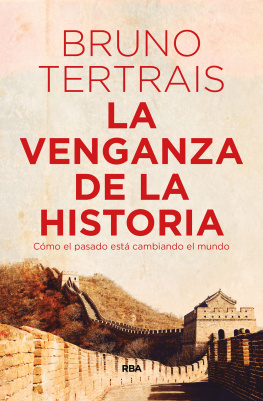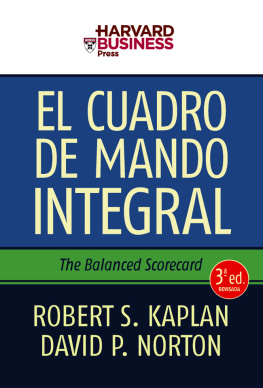La idea en la que se inspira el libro procede de un artículo que los jefes de redacción de Foreign Policy, en especial Christian Brose y Susan Glasser, me animaron a escribir. Durante su elaboración, una versión abreviada del capítulo acerca de China apareció como tema de portada en Foreign Affairs, lo que debo agradecer a James F. Hoge Jr., Gideon Rose y Stephanie Giry. El Center for a New American Security (CNAS) de Washington publicó un artículo que correspondía a una versión abreviada del capítulo sobre la India, y cuyos méritos debo agradecer a Kristen Lord, vicepresidenta y directora del área de estudios del CNAS. De hecho, no habría podido acabar el libro sin el apoyo institucional que recibí de esta institución, por lo que desearía expresar mi agradecimiento a Nathaniel Fick, John Nagl y Venilde Jeronimo, director general, presidente y director de Desarrollo, respectivamente. Fragmentos del prólogo corresponden a adaptaciones de obras que he publicado con anterioridad, tal como se recoge en la página de créditos. Durante todo el proceso de redacción, Jakub Grygiel, de la Escuela Paul Nitze de Estudios Internacionales Avanzados, de la Universidad Johns Hopkins, me sirvió de gran ayuda y fuente de inspiración. Como también lo fue el teniente general Dave Barno (retirado), el asesor principal del CNAS Richard Fontaine, el antiguo investigador del CNAS Seth Myers, los redactores jefe de The Atlantic James Gibney e Yvonne Rolzhausen, el profesor Stephen Wrage de la Academia Naval y el profesor Brian W. Blouet del College William and Mary.
En Random House, mi editor, Jonathan Jao, me ofreció su experto consejo en todos los frentes. Kate Medina me alentó en todo momento. Una vez más, agradezco a mis agentes literarios, Carl D. Brandt y Marianne Merola, su ayuda a la hora de guiarme de un proyecto a otro.
Elizabeth Lockyer, mi ayudante, trabajó en los mapas. Mi esposa, Maria Cabral, de nuevo aportó su apoyo emocional.
PRÓLOGO
FRONTERAS
Un buen lugar para entender el presente y plantearse preguntas acerca del futuro es sobre el terreno, viajando con la mayor lentitud posible.
En el momento en que asomó la primera hilera de colinas abovedadas en el horizonte, alzándose desde el desierto del norte de Irak en ligeras ondulaciones hasta culminar, a tres mil metros de altura, en macizos cubiertos de robles y fresnos, mi chófer kurdo se volvió para mirar la vasta planicie, como de pasta resquebrajada, chascó la lengua con desdén, y dijo: «Arabistán». A continuación, se giró hacia las colinas y murmuró: «Kurdistán», con el rostro iluminado. Era 1986, durante el apogeo del asfixiante mandato de Sadam Husein, y, con todo, en cuanto nos adentramos algo más en los opresivos valles y los intimidatorios desfiladeros, de pronto, las omnipresentes vallas publicitarias con la imagen de Sadam desaparecieron. Así como los soldados iraquíes. En su lugar estaban los peshmergas kurdos con sus bandoleras, tocados con turbantes y ataviados con pantalón bombacho y fajín.
Según el mapa político, no habíamos abandonado Irak. Sin embargo, las montañas habían impuesto un límite al dominio de Sadam, un límite que solo se había superado mediante medidas extremas. Al final de la década de 1980, enfurecido por la libertad que dichas montañas habían garantizado a los kurdos a lo largo de décadas y siglos, Sadam lanzó una serie de ataques a gran escala sobre el Kurdistán iraquí —la tristemente famosa campaña de Anfal— donde se estima que murieron cerca de cien mil civiles. Es evidente que las montañas no fueron determinantes, aunque sirvieron de telón de fondo de esta tragedia. Hasta cierto punto, gracias a ellas el Kurdistán ha conseguido escindirse del Estado iraquí.
Las montañas son una fuerza que ayuda a preservar y que a menudo protegen culturas indígenas en sus desfiladeros de las feroces ideologías modernizadoras que, con tanta frecuencia, han actuado como plagas en las llanuras. Sin embargo, al mismo tiempo, esos macizos también han servido de refugio a las guerrillas marxistas y a los cárteles de narcotraficantes de nuestros días. No olvidemos que fue en una llanura donde el régimen estalinista de Nicolae Ceauşescu hundió sus fauces en la población con mayor virulencia. En la década de 1980, tras ascender los Cárpatos en numerosas ocasiones, detecté unos cuantos signos de colectivización. Estas montañas, declaradas la puerta trasera de Europa Central, se caracterizaban, en su mayoría, más por la presencia de viviendas de piedra y madera que por la de casas de cemento y chatarra, los materiales de construcción favoritos del comunismo rumano.
Los Cárpatos que rodean Rumania constituyen una frontera, tanto como las montañas del Kurdistán. Al penetrar en esta cordillera por el oeste, desde la puszta húngara, una gran llanura ajada y majestuosamente desértica —caracterizada por un terreno negro como el carbón y mares de hierba de color verde intenso—, empecé a dejar el mundo europeo del antiguo Imperio austrohúngaro para adentrarme, poco a poco, en el territorio más deprimido, económicamente hablando, del antiguo Imperio otomano. El despotismo oriental de Ceauşescu, más opresivo que el caótico comunismo de gulash húngaro, fue posible, en última instancia, gracias a las murallas que constituían los Cárpatos.
Con todo, no era un sistema montañoso impenetrable. Durante siglos, los comerciantes habían prosperado al cruzar sus numerosos puertos, portadores de bienes y alta cultura, para que una muestra representativa de Europa Central echase raíces más allá, en ciudades y poblaciones como Bucarest y Ruse. Sin embargo, las montañas sí constituían una gradación innegable, la primera de una serie en dirección este, que concluía, finalmente, en los desiertos de Arabia y de Karakum.
En 1999, me embarqué en un carguero de travesía nocturna que partía de la capital de Azerbaiyán, Bakú, situada en la orilla occidental del mar Caspio, con destino a Krasnovodsk, en Turkmenistán, en la orilla oriental, el principio de lo que los persas sasánidas del siglo III d. C. llamaron Turquestán. Me desperté y vi una línea costera sobria y abstracta: campamentos blanquecinos sobre el fondo de unos acantilados de arcilla del color de la muerte. Se nos ordenó a todos los pasajeros formar una única fila, a cuarenta grados de temperatura, delante de una destartalada puerta, tras la cual, un único policía revisó nuestros pasaportes. Luego nos hicieron pasar a un cobertizo vacío y asfixiante, donde otro policía, al encontrar mis pastillas de antiácido, me acusó de estar intentando pasar drogas. Agarró mi linterna y tiró las pilas de 1,5 voltios al suelo de tierra. Su expresión era tan sombría y salvaje como el paisaje que nos rodeaba. La población que se adivinaba más allá de la choza no ofrecía cobijo de sombra alguna y era de una horizontalidad deprimente, con pocas señales arquitectónicas de una cultura consistente. De pronto sentí nostalgia de Bakú, con sus murallas persas del siglo XII y sus palacios de ensueño construidos por los primeros magnates del petróleo, embellecidos con frisos y gárgolas; una pátina de Occidente que, a pesar de los Cárpatos, el mar Negro y el alto Cáucaso, se negaba a desaparecer del todo. Viajando hacia el este, Europa había ido desvaneciéndose por fases ante mis ojos, y la frontera natural del mar Caspio señalaba el inicio de la última etapa, que anunciaba el desierto de Karakum.