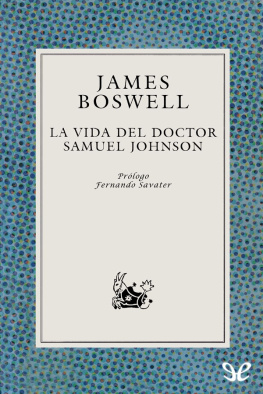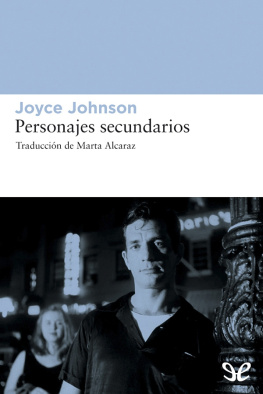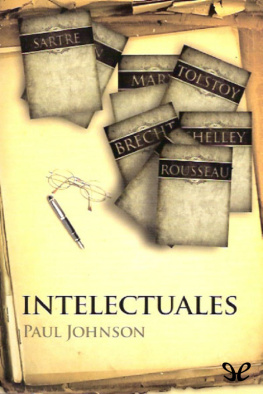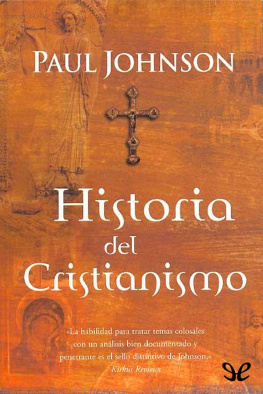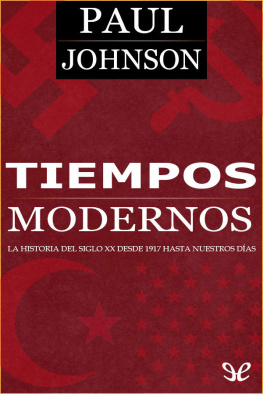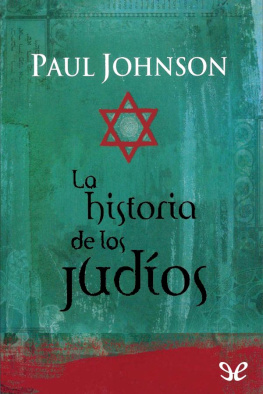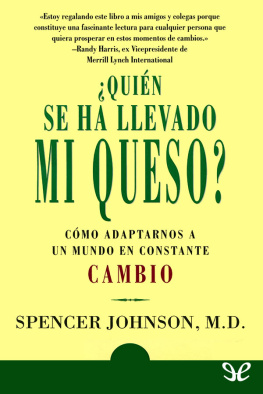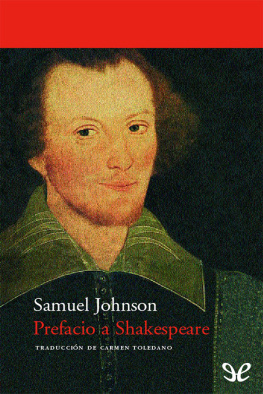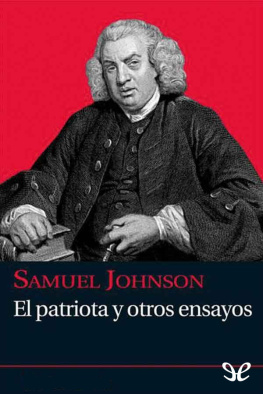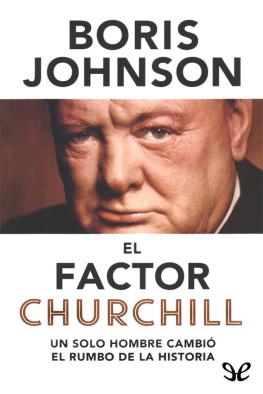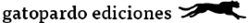© 2008 Adelphi Edizioni S.P.A. Milano.
la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Interior de la casa donde vivió Samuel Johnson,
en el 17 Gough Square, en Londres.
Índice
1. Samuel Johnson llega a Londres
La mañana del 2 de marzo de 1737, miércoles, dos jóvenes partieron de Lichfield, localidad de Staffordshire, en las Midlands, para emprender el camino hacia Londres: ciento noventa y tres kilómetros, que recorrerían en cuatro días. Tenían un caballo para los dos, y se turnaban para tirar de él y montar en la silla; en el bolsillo, unas pocas monedas. Uno era un muchacho de casi veintiocho años, desgarbado, mal vestido, de corpachón torpe, increíblemente miope, duro de oído y aquejado de linfatismo: Samuel Johnson, un hombre de vasta cultura, espíritu combativo y devoto, y de imperecedera, arraigada miseria. Llevaba en el bolsillo tres actos de una tragedia inacabada de tema turco: Irene , que, según él, le serviría de salvavidas en el tempestuoso mar de Londres. El otro, un jovenzuelo de apenas veinte años, alegre e imaginativo, de buen talante y gestos desenvueltos, resuelto a alcanzar rápidamente el éxito: David Garrick, que no tardaría en convertirse en el mejor actor inglés. Johnson iba a Londres por motivos simples, eternos: estaba cansado de la miseria, deseaba rodearse de un mundo más rico, más vivo, más variado que el de su provinciana, virtuosa, chismosa y monótona Lichfield. Lo espoleaba una especie de hosca confianza, y algo de aventurero tenía aquel hombre destinado a una carrera ejemplarmente sedentaria. Esperaba que en Londres tuviera mejor suerte que ejercer de preceptor, ayudante de preceptor y maestro en los colegios rurales de Staffordshire. Garrick tenía en mente continuar los estudios, puesto que sus prudentes padres querían hacer de él un hombre de leyes.
Una afectuosa carta de recomendación que un honrado ciudadano de Lichfield había escrito a un paisano, director de la escuela a la que asistiría Garrick, precedió su llegada a Londres:
David y otro vecino mío, un tal Samuel Johnson, partieron juntos esta mañana camino de Londres. Garrick estará con usted a principios de la próxima semana, y el señor Johnson desea probar fortuna con una tragedia, así como ver si consigue que le encarguen alguna traducción, ya sea del latín o del francés. Johnson es un magnífico erudito y poeta, y albergo muchas esperanzas de que se convierta en un autor de tragedias de gran valía. Si por ventura estuviese en su mano, no me cabe duda de que se mostraría dispuesto a recomendar y ayudar a su paisano.
Aun siendo un anglófilo entusiasta, Johnson nunca había sentido simpatía por esa localidad obtusa y mezquina, de vida lentísima, que era su Lichfield natal; la abandonó gustoso, y toda su vida, gobernada por un profundo y mítico amor por Londres, la ciudad grande y viva, estuvo marcada por una patente e inalterable aversión por la pequeña ciudad devota y provinciana. Los grabados dieciochescos nos muestran el perfil, decoroso, melancólico, no falto de delicadeza, de Lichfield; lo dominaba la aguja gótica de su bonita catedral, ya que era, y es, sede episcopal. En otros grabados aparece una plaza grande, de ángulos rectos, digna y sobria; en uno de los lados, la iglesia de Saint Mary y el mercado cubierto, asentado sobre pilares sólidos, toscos; frente a la iglesia, una casa más bien noble, decorada con dos columnillas: allí nació Johnson. Y desde allí lo llevaron a todo correr a la iglesia de enfrente para bautizarlo, pues el niño cianótico y demacrado parecía haber nacido para morir de inmediato, estigmatizado ya por esa tristeza del cuerpo que jamás lo abandonaría: «Yo nací medio muerto, y por unos momentos ni siquiera fui capaz de llorar».
Al principio de la plaza, una calle tranquila y engalanada por una serie de bonitas viviendas de una o dos plantas, con un aspecto que nos parece, actualmente, un poco de película del Oeste: pocos ornamentos, lisas la mayoría de las fachadas. Allí estaba, justo al lado de la casa de Johnson, la Taberna de las Tres Coronas, como un anuncio del hombre amante de la buena mesa y la conversación.
Inmensa era, desde luego, la paz de los campos alrededor de la pequeña ciudad, que la sobriedad de la iglesia gótica se ocupaba de custodiar, y el dulce tedio de los sermones episcopales, de aleccionar. Pero daba la casualidad de que Johnson, destinado a ser un teórico de la felicidad urbana, no gustaba de la paz campestre, ni cultivaba aquellos entusiasmos botánicos tan habituales en aquel entonces entre los literatos; y ni siquiera la hermosa catedral fue nunca, para sus ojos miopes, más que una masa descollante e informe.
En una hermosa y melancólica carta a Baretti, Johnson describe una rápida visita que realizó a Lichfield en 1762, veinticinco años después de su histórica partida, y no es más que un recuerdo avivado por una pena sutil, por un afecto desganado, como el que se puede cultivar por algo no querido:
El invierno pasado visité mi ciudad natal, donde encontré las calles mucho más angostas y cortas de lo que me parecía haberlas dejado, y habitadas por gente de una nueva especie para la cual yo era prácticamente un desconocido. Mis compañeros de juegos se habían hecho mayores y me hicieron sospechar que yo ya no era joven. El único amigo que me quedaba ha cambiado de principios para convertirse en instrumento de la facción dominante. Mi hijastra, de la que tanto esperaba [...], ha perdido la belleza y la gracia de la juventud sin haber adquirido la sabiduría de la madurez. Durante cinco días deambulé por aquellas calles, y aproveché la primera ocasión que se me presentó para regresar a un lugar en el que, si bien la felicidad no abunda, hay al menos tal diversidad de bien y de mal que aflicciones leves no hacen mella en el corazón.
Planeo ir de nuevo dentro de unas semanas, aunque ¿con qué finalidad?
Sin duda tenía en mente Lichfield cuando afirmaba: «En un lugar angosto, la mente de un hombre se vuelve angosta, sólo en el caso de que se haya ensanchado por haber vivido en un lugar ancho». Y se advierte un eco johnsoniano en Boswell cuando éste escribe: «La posibilidad de vivir su vida aquí en Londres, libre de comentarios y mezquinas críticas, no puede sino ser motivo de deleite para un hombre que conoce la opresiva constricción de un círculo reducido».