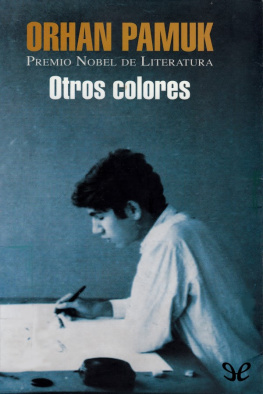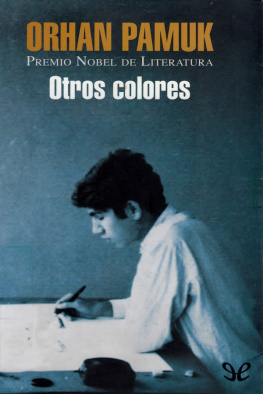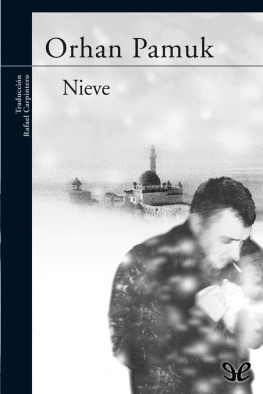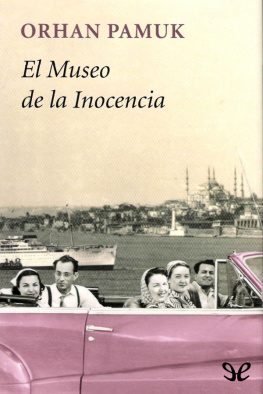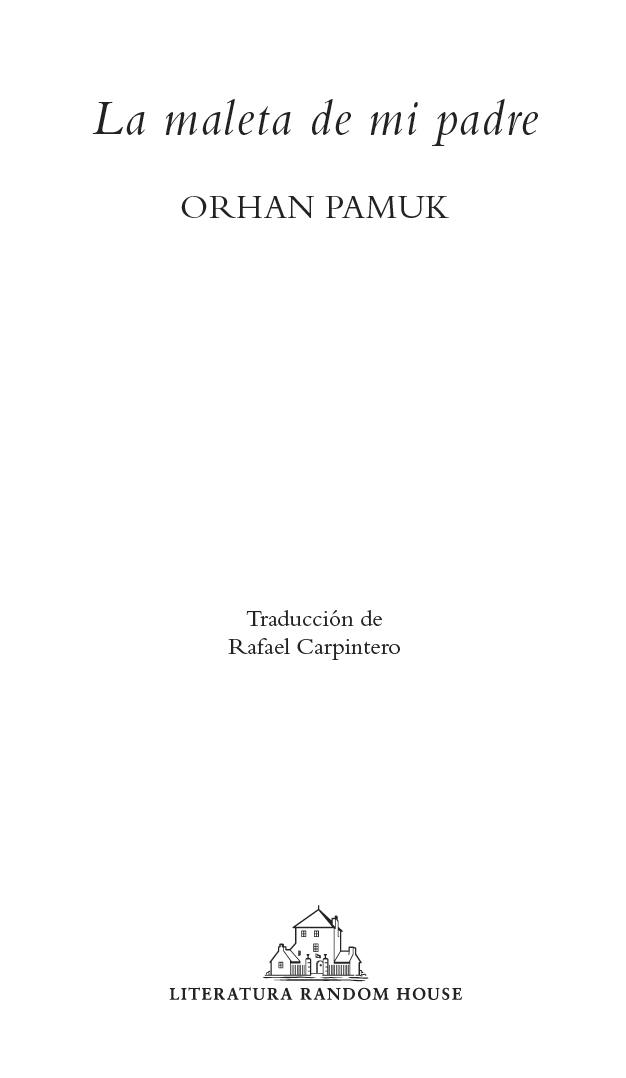LA MALETA DE MI PADRE
Dos años antes de morir, mi padre me entregó una pequeña maleta llena con sus notas, manuscritos y cuadernos. Asumiendo su habitual aire bromista y escéptico, me dijo de repente que le gustaría que los leyera después de que se hubiera ido, o sea, después de su muerte.
–Échale un vistazo –me dijo ligeramente avergonzado–, a ver si hay algo que valga la pena. Quizá después de que me vaya puedas hacer una selección y publicarla.
Estábamos en mi estudio, entre libros. Mi padre daba vueltas mirando por ahí sin saber dónde dejar su maleta, como alguien que quiere librarse de un doloroso peso muy especial. Luego la colocó silenciosamente en un rincón donde no llamaba la atención. En cuanto pasó aquel inolvidable instante, que a ambos nos había avergonzado, nos relajamos volviendo a nuestros papeles habituales, a nuestras personalidades burlonas y cínicas de quienes se toman la vida con ligereza. Como siempre, hablamos de trivialidades, de la vida, de los interminables problemas políticos de Turquía y, sin entristecernos demasiado, de los negocios de mi padre, la mayor parte de los cuales terminaba siendo un fracaso.
Recuerdo que, después de que mi padre se fuera, estuve unos días dando vueltas alrededor de la maleta sin tocarla. Conocía desde niño aquella maleta pequeña de cuero negro, sus cierres y sus esquinas redondeadas. Mi padre la usaba cuando salía a algún viaje breve o cuando quería llevar algún peso a su oficina. Me acordaba de que cuando era pequeño, después de que mi padre regresara de algún viaje, me gustaba abrir la maleta y revolver sus cosas y aspirar los olores a colonia y a país extranjero que salían de su interior. Aquella maleta era un objeto conocido y atractivo que me traía muchos recuerdos del pasado y de mi infancia, pero ahora no podía ni tocarla. ¿Por qué? Por el misterioso peso de la carga que se ocultaba en su interior, por supuesto.
Voy a hablar ahora del significado de ese peso. Es el significado de lo que hace alguien que se encierra en una habitación, se sienta a una mesa, se retira a un rincón y se expresa con papel y pluma, o sea, el significado de la literatura.
Era incapaz de abrir la maleta de mi padre, ni siquiera me atrevía a tocarla; sin embargo, conocía algunos de los cuadernos que contenía. Había visto a mi padre escribiendo en ellos. No era la primera vez que notaba la carga de la maleta. Mi padre tenía una gran biblioteca, y en su juventud, a finales de los cuarenta, había querido ser poeta en Estambul y tradujo al turco a Valéry, pero no quiso vivir las penurias que entrañaban escribir poesía y llevar una vida dedicada a la literatura en un país pobre con pocos lectores. Su padre, mi abuelo, era un rico empresario y mi padre había vivido una niñez y una juventud muy cómodas, así que no quería afrontar las dificultades de la literatura, de la escritura. Amaba la vida con todas sus cosas buenas, y yo le comprendía.
La primera preocupación que me mantenía alejado del contenido de la maleta de mi padre era, por supuesto, el miedo a que no me gustase lo que leyera. Como mi padre lo sabía, había tomado sus precauciones asumiendo ese aire de no darle importancia a lo que contenía. Tras veinticinco años de vida como escritor, me había entristecido ver aquella actitud suya. Pero tampoco quería enfadarme con mi padre porque no se tomara lo bastante en serio la literatura… Mi verdadero miedo, lo que de veras no quería ni saber, era la posibilidad de que mi padre fuera un buen escritor. Ese miedo era el que me impedía abrir la maleta de mi padre. Porque si de ahí surgía verdadera gran literatura, tendría que aceptar que dentro de mi padre existía un hombre completamente distinto. Era algo aterrador. Porque, a pesar de mi edad, yo seguía queriendo que mi padre fuera solo mi padre, no un escritor.
Para mí, ser escritor es descubrir, luchando pacientemente durante años, la segunda persona que se esconde en el interior de uno y el universo que convierte a esa persona en lo que es. Y cuando me refiero a la escritura lo primero que se me viene a la mente no es la novela, la poesía ni la tradición literaria, sino alguien encerrado en una habitación y sentado a una mesa que se vuelve sobre sí mismo a solas y gracias a eso forja con palabras un nuevo mundo. Ese hombre, o esa mujer, puede escribir a máquina, puede aprovechar las facilidades que le ofrecen los ordenadores o, como yo, puede pasarse treinta años escribiendo a mano con una pluma sobre el papel. Mientras escribe puede tomar té o café, o fumar. A veces puede levantarse de su mesa y mirar por la ventana a los niños que juegan en la calle, a los árboles o al paisaje si tiene suerte, o bien a un muro oscuro. Puede escribir poesía, teatro o, como yo, novelas. Todas esas diferencias vienen después de la actividad principal, la de sentarse a una mesa y volverse pacientemente sobre sí mismo. Escribir es verter en palabras esa mirada hacia el interior, y estudiar con paciencia, obstinación y alegría un mundo nuevo según se va cruzando por el interior de uno mismo. Mientras pasan los días, los meses y los años y voy añadiendo lentamente palabras a la página en blanco sentado a mi mesa, siento que estoy construyendo para mí mismo un mundo nuevo, que extraigo de mi interior otra persona, como hacen quienes levantan un puente o una cúpula poniendo piedra tras piedra. Las palabras son las piedras para nosotros los escritores. Colocando palabras durante años, manoseándolas, sintiendo las relaciones que hay entre ellas, a veces mirándolas de lejos, a veces tocándolas con los dedos y con las puntas de nuestras plumas como si las acariciáramos y las sopesáramos, creamos nuevos mundos con obstinación, paciencia y esperanza.
En mi opinión, el secreto de la escritura no reside en una inspiración que nunca se sabe de dónde va a venir, sino en la obstinación y la paciencia. Me da la impresión de que ese hermoso dicho turco, «cavar un pozo con una aguja», se usa para escritores como yo. Me gusta la paciencia de Ferhat, que en las viejas leyendas atraviesa las montañas por amor, y la comprendo. Cuando en mi novela Me llamo Rojo hablaba de los antiguos ilustradores persas que memorizaban el mismo caballo a fuerza de dibujarlo durante años con pasión y que incluso llegaban a reproducir el hermoso animal con los ojos cerrados, sabía que también estaba hablando de la profesión de escritor, de mi propia vida. En mi opinión, para que el escritor sea capaz de contar lentamente su propia vida como si fuera la de otro y para que pueda sentir esa fuerza narrativa en su interior, debe entregarse durante años con toda su paciencia a este arte y oficio sentado a su mesa y conseguir un cierto optimismo. La musa, que a algunos nunca se les aparece y que a otros les visita a menudo, ama esa confianza, ese optimismo, y en los momentos en que el autor se siente más solo, en que más duda del valor de sus esfuerzos, de su imaginación y de lo que escribe, o sea, cuando cree que la historia que está contando es solo su propia historia, parece como si le ofreciera de repente los relatos, las imágenes y los sueños que unen el mundo del que procede con el universo que quiere crear. La sensación más turbadora que me ha provocado la literatura, a la que he entregado toda mi vida, ha sido cuando he tenido la impresión de que ciertas frases, ideas o páginas que me hacían excepcionalmente feliz no las había encontrado yo sino que me habían sido ofrecidas generosamente por alguna fuerza ajena a mí.
Me daba miedo abrir la maleta de mi padre y leer sus cuadernos porque sabía que él nunca habría soportado las dificultades por las que yo había pasado, porque sabía que no le gustaba la soledad y sí los amigos, las multitudes, los salones, las bromas y mezclarse en sociedad. Pero luego desarrollaba otro razonamiento: aquellos pensamientos, aquellas ideas de sufrimiento y paciencia podían ser prejuicios extraídos de mi vida y mi experiencia como escritor. Existían muchos autores brillantes que habían escrito sumergidos en las multitudes, la vida familiar y el brillo de la sociedad entre canturreos de felicidad. Además, mi padre nos había abandonado cuando éramos niños, aburrido de la vulgaridad de la vida familiar, se había marchado a París y había llenado cuadernos y más cuadernos en habitaciones de hotel, como tantos otros escritores. Sabía que dentro de la maleta estaban parte de aquellos cuadernos porque, en los años inmediatamente anteriores a que me la trajera, mi padre había empezado por fin a hablarme de esa etapa de su vida. Cuando yo era niño también hablaba de aquellos años pero nunca mencionaba su propia fragilidad, sus deseos de ser escritor-poeta, sus crisis de identidad en las habitaciones de hotel. Contaba cómo a menudo había visto a Sartre por las aceras de París y hablaba de los libros que había leído y las películas que había visto con la emoción y la sinceridad de quien está dando unas noticias muy importantes. Por supuesto, siempre he sido consciente de que el haber tenido un padre que en casa hablaba más de autores universales que de generales y líderes religiosos tuvo su importancia a la hora de que yo me convirtiera en escritor. Quizá debía leer los cuadernos de mi padre pensando en eso, en la enorme deuda que tenía con su gran biblioteca. Debía tener en cuenta que, cuando vivía con nosotros, a mi padre, como a mí, le gustaba quedarse a solas en una habitación dedicándose a sus libros y sus pensamientos, y no darle demasiada importancia a la calidad literaria de sus escritos.