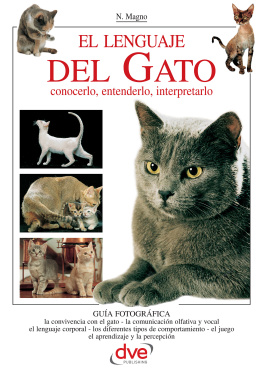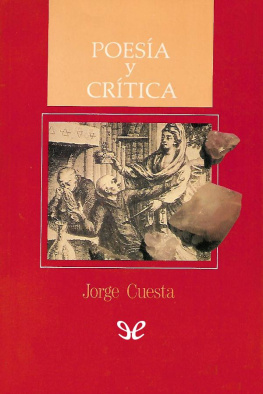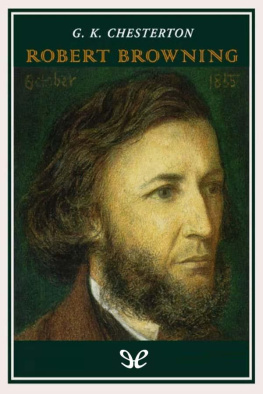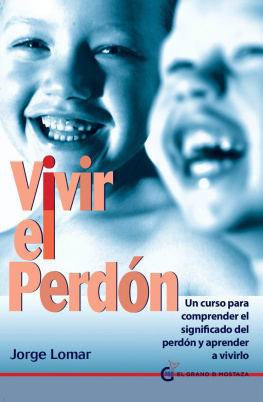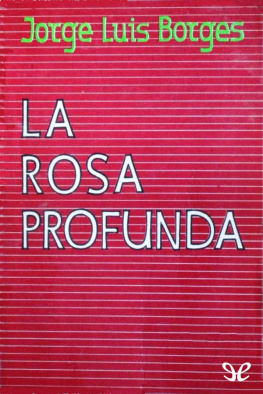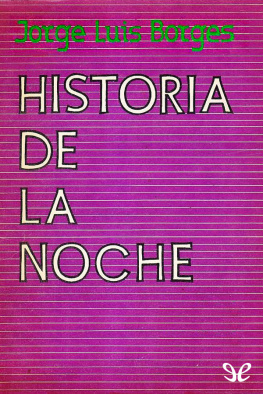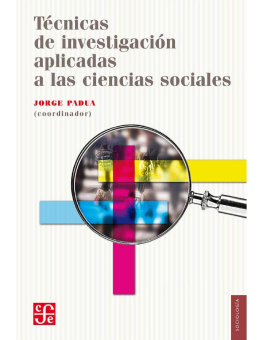Todo escritor de buen corazón debe tener un gato que lo cuide. Eso es cierto particularmente en el caso de mi querido amigo el poeta Jorge Teillier Sandoval. Él lo necesitaba más que nadie porque como todos saben padecía de una enfermedad sin remedio: la sed insaciable. Era dipsómano, palabra extraña para designar al borracho, al curado, al beodo, al cañoneado, etc.
Tal vez haya sido el destino. Mi gran amigo Jorge nació así o venía así. Dio clases dos años en el liceo de Lautaro, clases de Historia y Geografía, porque era profesor de Ciencias Sociales, no de Castellano. Decía que sus alumnos favoritos eran los flojos, los que se sentaban en el fondo de la sala y obtenían a lo sumo nota 3.0, vale decir, reprobaban, debían repetir el ramo tal vez porque la historia se repite, y en los recreos salía del colegio a tomar chicha de manzana con los alumnos mayores, por esos años de sexto humanidades. Imaginarán cómo regresaba, si es que regresaba, a las dos últimas horas de clases, después de almuerzo. En su cabeza se confundían los episodios históricos y Chile aparecía como una extensa playa sin acontecimientos decisivos ni habitantes, barrida por el viento y las olas.
Yo venía de un fundo en Cabildo, allí nací, donde el dueño de las tierras me maltrató e insultó, llamándome gato flojo e inútil. Por esta poderosa causa salí de mi hogar.
–Aquí todos trabajan, menos tú que te pasas la vida leyendo y dormitando –así me gritó, y como soy un gato lector no acepto que nadie me falte el respeto. Los libros ayudan a todos, a la gente y a los gatos, a ser más tolerantes y educados, más sabios y soñadores.
Iba por la carretera con mi maleta de cartón, llena de libros y pinturas –porque además pinto, por lo común crepúsculos porque alguien tiene que dejar constancia o testimonio de ellos– sin tener muy claro adónde me dirigía, pero consciente de que el camino orienta y enseña, cuando vi un letrero que anunciaba la venta de paltas:
FUNDO MOLINO DEL INGENIO: PALTAS
Pasé a comprar algunas, ya que me encantan, y me atendió su dueña, la señora Cristina Wenke, agricultora y escultora, y me preguntó:
–¿Adónde marcha el amigo?
Ella esculpió en arcilla la cabeza de su marido y cambió los materiales de las esculturas –piedra, mármol, terracota, bronce, hierro, madera, alambres– por el cultivo de los árboles. Nada de mal. Una palta es una obra perfecta, moldeable con la mano y es posible vivir en su interior, se les saca el cuesco y un gato o una persona delgada se puede acurrucar en la cavidad. Es probable que la piel se torne verde, como la de un lagarto o un marciano, pero no importa, existen los viejos verdes, hay gente que se pone verde de envidia, una canción de Charly García dice estoy verdeee, etc. Como si tales ejemplos fueran poco, un verso del poeta García Lorca dice: Verde que te quieroverde.
Le dije que no tenía destino. Me respondió si quería quedarme a vivir allí, acompañando a su marido.
–¿Y quién es su esposo?
–Un escritor, Jorge Teillier.
–¿Jorge Teillier?, ¡pero si yo he leído sus libros y me encanta!
Así se produjo este milagro, por azar, como ocurren las mejores cosas de la vida, cuando no hay nada obligatorio.
Con Jorge nos entendimos a primera vista porque yo conozco de memoria varios de sus libros y puedo recitarlos en cualquier parte: un bar, una fonda, una quinta de recreo, un pub o cuando ando sin rumbo al borde de los caminos. También los tengo y le solicité ese gesto insoslayable de los lectores hacia los escritores que aman:
–¡Fírmelos! –le pedí, aunque más parecía una orden que una petición, poniéndolos en su escritorio y con un lápiz de tinta negra en mis manos. Esos son los lápices con que él firma las dedicatorias más bellas, en especial si quienes se las piden son lindas chicas, y no estampa a la rápida ante algún intruso la insípida palabra…
Afectuosamente.
Como nos llevaron a la amistad tantas afinidades, muchas veces lo acompañé a los boliches de La Ligua a beber, cantábamos tangos y boleros, brindábamos, nos reíamos y comentábamos acerca de los escritores que más nos hechizaban: Neruda, Gabriela Mistral, las novelas amadas por ambos: Pedro Páramo de Juan Rulfo; La amortajada de María Luisa Bombal; La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson; El gran Meaulnes de Alain Fournier; Robinson Crusoe de Daniel Defoe; La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne; el Quijote de Cervantes; los poemas de Antonio Machado, en especial el dedicado a las moscas… yo sé que os habéis posado, sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos, de los muertos; el soneto “Piedra negra sobre una piedra blanca”, del Cholo Vallejo… me moriré en París con aguacero, un día delcual tengo ya el recuerdo… las viejas películas vistas diez veces en los cines de Lautaro, Traiguén y Angol, los ídolos del cine mudo: Buster Keaton, Pola Negri, Mary Pickford, el cowboy Tom Mix, la revista El Peneca, que aguardábamos los días martes, él en la estación del tren de Lautaro, yo en mi casa de Cabildo. Imposible que no recordáramos los combates de box, con boxeadores vencidos por su sombra, por el TEC o knock out, o, no hay otra forma de llamarla, por la mala suerte, como en el caso del iquiqueño Estanislao Loayza, el Tani, derrotado porque el árbitro, un excampeón de peso pesado, lo separó de su rival y, al pisarlo, le quebró un tobillo. El Tani perdió y regresó a Chile sin su título mundial; también las carreras perdidas en el hipódromo, cuando los caballos rezagados traspasaban la meta y seguían corriendo sin jinete, con los belfos llenos de espuma como si fueran a arrojarse por un barranco; recordábamos entre brindis a dos caballos memorables: González, que atravesó mil veces victorioso la meta en los exigentes hipódromos de Estados Unidos, y Bartolo, un caballo parlante, que hablaba solo y fue víctima de una acción antideportiva durante una carrera en el Club Hípico: un jinete macuco, de nombre Rosendo Neira –no era extraño que lo apodaran el Chancho Rosendo por sus malas artes durante las carreras– lo embistió en pleno galope, metiéndole la fusta en uno de sus ojos. Bartolo rodó junto a su jinete y se quebró una pata trasera. Gracias a Dios y al criterio de su preparador y dueño, el inolvidable Evaristo Marambio, apodado el Guatón Marambio, no fue sacrificado al borde mismo de la pista, como es frecuente con crueldad ilimitada lo hagan con los pingos heridos, y se fue a vivir su retiro a Isla de Pascua donde formó una numerosa y bella familia, tiene ya bisnietos que lo quieren, reverencian y escuchan sus historias sobre el turf nacional. En cuanto al Guatón Marambio, que adoraba a Elvis Presley y se peinaba con un jopo cubierto de brillantina igual a su ídolo, aún vende boletos en las ventanillas del Club Hípico y cuando terminan las carreras se va con pasos lentos a su casa, muy cerca de allí, leyendo en los programas de la hípica los pronósticos y fechas de las próximas semanas. Su ilusión siempre fue llevar a Bartolo a correr en Palermo, el gran hipódromo de Buenos Aires, pero no pudo cumplirla. Ahora no se peina con jopo, sino con chasquilla, tal vez porque tiene menos pelo o recién descubrió a los Beatles, y cuando ya no quedan apostadores porque la mayoría ahora juega sus cartillas por Internet, se va a presenciar las carreras en televisores gigantes y de alta definición a los Teletraks mientras, cuentan quienes lo han visto, saca una radio a pilas –una de aquellas de transistores que, a pesar de las baterías gastadas, funciona aún de milagro– y oye la voz de Gardel, que era burrero, como se designa a los fanáticos de la hípica, en tanto el locutor relata que va en punta y a tres cuerpos el caballo Lunático, de propiedad del cantante, montado nada menos que por Ireneo Leguisamo, apodado el Pulpo, jinete uruguayo absolutamente inmortal. El Zorzal Criollo, que así apodaban a Gardel, canta: