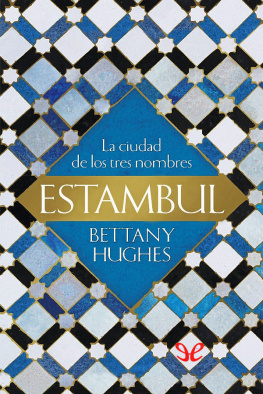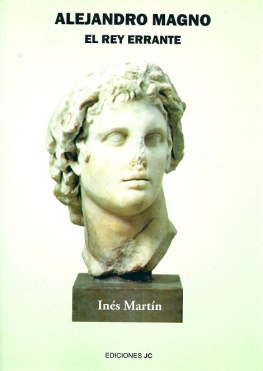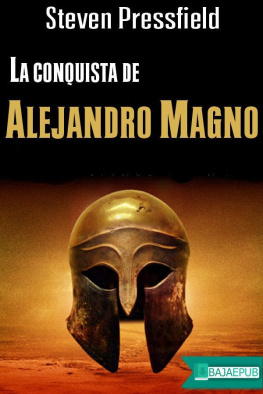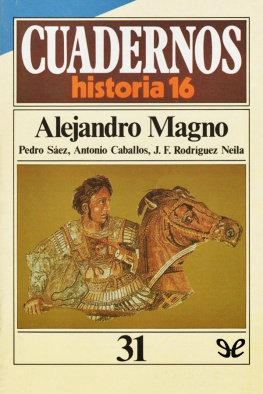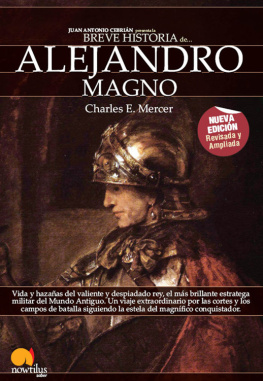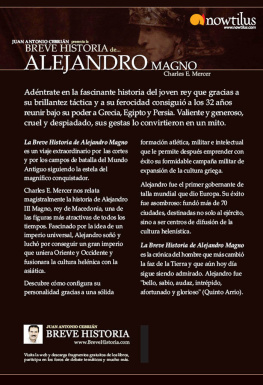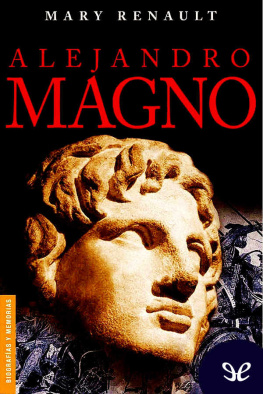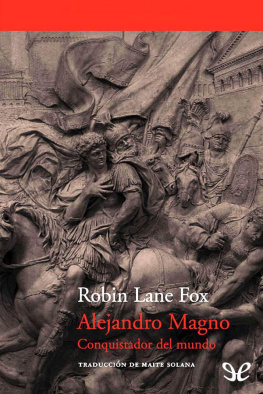6
El relicario de oro
El reino de Kutch quedaba en el extremo más occidental de la India, lindando con los grandes desiertos blancos, a unos 1200 kilómetros de Kabul. Era una región agreste, cubierta de sal, azotada por los vientos y abrasada por la canícula. Estaba gobernada desde un palacio ruinoso situado en el pueblecito de Buhj por el marajá Deshalji II, que compensaba su falta de poder con una superabundancia de títulos y de todo cuanto cayese en sus manos. El Maharajadhiraja Mirza Maharao Sri Deshalji II Sahib Bahadur convirtió su capital desértica en el reino más ostentoso de la India. El palacio estaba atiborrado de arañas de luces venecianas, fuentes con chorros de agua multicolor, intrincados relojes, palanquines, vitrales y un lúgubre hipopótamo disecado. En las paredes, colgaban voluptuosos retratos de damas europeas junto a un grabado titulado, lacónicamente, Juerga con rameras. Desde las almenas de su palacio, el marajá podía contemplar, más allá del pueblo, la hierba verde y los muros blancos de la Residencia británica, hogar del que tal vez fuese el hombre más avinagrado de la India, el residente de la Compañía de las Indias Orientales en Bhuj, Henry Pottinger.
Pensad en la persona más sumamente irritable que hayáis conocido nunca. Multiplicad por dos su irascibilidad. Tal vez así os acerquéis a imaginar cómo era Pottinger. Si lo dejáramos solo en un cuarto unos minutos, seguramente a la vuelta habría madurado un rencor eterno hacia el sofá y un par de tablones de la tarima. Hasta en su retrato oficial parece que esté a punto de soltar los papeles y pegarle un puñetazo al artista: tiene los bigotes erizados, y las mejillas inyectadas de un rojo furioso. Su capacidad para ofenderse solo se veía superada por su facilidad para caer enfermo. En su finita sabiduría, la Compañía de las Indias Orientales lo había puesto al frente de uno de los distritos más duros y delicados de toda la India. (Aún hoy, Kutch no es para tomárselo a broma. Cuanto más nos acercamos a la frontera con Pakistán, más virulentos se vuelven los carteles que flanquean la carretera: «Se abrirá fuego contra los intrusos».)
Pottinger no estaba capacitado para manejar los hilos del reino dorado y ruinoso del marajá. En verano, el calor le dejaba los labios y los ojos resecos, hasta que daba la impresión de que se le iban a fundir en las cuencas. La mayoría de mañanas, se despertaba y no sabía con qué enfurecerse primero: si con los bandidos, con el marajá, con sus ineptos subordinados, con sus ineptos superiores, con el tiempo, con sus enemigos o todo a la vez. Por lo general, optaba por todo a la vez.
Un día, en 1833, pocos meses antes de que Masson partiera hacia Bagram, resultó que Pottinger no estaba enfadado. Estaba intrigado. Acababa de recibir una carta inesperada desde Kabul. Venía escrita en papel ruso de color azul, con la inquietud de un desconocido ansioso por causar buena impresión, y llena de chismorreos sobre la corte de Dost Mohammad y las intrigas de Haji Khan. Pero al autor le interesaba mucho más el pasado que el presente. «Mi objetivo concreto en estos países consiste en apoderarme de sus antigüedades —decía—. Y mis esfuerzos no han sido infructuosos.» ¿Querría Pottinger, le preguntaba, saber más sobre sus hallazgos? Si así fuera, «estaré en Kabul al menos los próximos seis u ocho meses, y me llegará cualquier misiva destinada sencillamente a Masson, Farangi, en el barrio conocido como Bala Hissar».
«Le ruego me perdone por dirigirme a usted —decía Masson—, a quien no conozco personalmente.» No era eso lo único por lo que habría que perdonarlo, aunque Pottinger no tenía ni idea de que su nuevo amigo por correspondencia era un desertor en busca y captura. La carta de Masson era ávidamente reveladora sobre todo menos sobre sí mismo. Establecer correspondencia con un funcionario de la Compañía de las Indias Orientales —alguien que lo habría arrestado sin mediar palabra de saber toda la verdad— era una temeridad incluso para él. Pero, estando en Persia, Masson había oído hablar de Pottinger: y lo único que hacía sombra a su irritabilidad, decían, era su obsesión por el pasado. A Masson aquello le pareció maravilloso. Y necesitaba aliados.
Uno puede cruzar una montaña solo. Tal vez no sea lo más aconsejable —de hecho, sería imprudente en extremo—, pero es factible. Lo que no es posible es excavar una ciudad perdida sin ayuda. No se ha hecho jamás. Si tuviera una pala y suficiente determinación, conseguiría quizás, al cabo de unas semanas, abrir una zanja y desenterrar un muro. Sin embargo, incluso así, dando por hecho que, por una milagrosa fortuna, uno cavara precisamente en el lugar correcto a la primera, ¿cómo iba a levantar él solo esos bloques de mampostería? Y luego —Masson lo tenía presente—, estaban los problemas reales. Si lo lograba, si contra todo pronóstico conseguía encontrar algo más que «ídolos rotos», ¿qué? ¿Cómo iba a llevar las piezas hasta Kabul? ¿Cómo iba a pagar el traslado hasta la India, y no digamos ya hasta Gran Bretaña? ¿Quién cuidaría de ellas en el camino, y quién estaría allí para recibirlas en su destino? (Por desgracia, faltaban todavía muchos años para que los arqueólogos comprendiesen que llevarse el legado de un país sin el consentimiento de su población y dejar los yacimientos desvalijados eran prácticas absolutamente destructivas.) Masson esperaba que Pottinger lo pudiese ayudar.
Cuando regresó a Kabul, todavía abrumado por los descubrimientos en Bagram, era pleno verano. Los mercados estaban llenos de lechugas y de ciruelas verdes, albaricoques, rábanos y pepinos. En los jardines que bordeaban las murallas de la ciudad, las rosas estaban en flor, y su aroma seguía flotando en el aire todo el largo atardecer.
Masson tenía motivos para estar animado. Cuando volvió a la ciudad, había una carta de Pottinger esperándolo. No solo le respondía muy afectuosamente, sino que le mandaba algo de dinero para financiar las excavaciones. Masson no tenía palabras para expresar su gratitud: «En respuesta a esta prueba de bondad, le ruego que acepte mi mayor agradecimiento —le escribió a Pottinger—. He tenido la mala fortuna de desperdiciar una enorme cantidad de tiempo desaprovechado en Kabul, incapaz de proseguir, debido a las limitaciones inmediatas. Su amabilidad, ahora, ha venido a liberarme […] Tengo extremo interés en localizar los diversos lugares que se enumeran en la expedición india de Alejandro Magno, y en muchos de ellos espero obtener resultados satisfactorios.»
Masson tuvo aquel verano otro asiduo visitante: Karamat Ali, el espía en Kabul de la Compañía de las Indias Orientales. No estaba siendo un buen año para él: «Habría querido permanecer en el anonimato, pero habían interceptado una de sus cartas, con destino a Herat; su existencia y la naturaleza de su empleo habían quedado reveladas, y lo habían confinado en la prisión de Dost Mohammad Khan». El hermano de este, Jabar Khan, dejó libre al agente no tan secreto cuando este le hubo prometido que no volvería a escribir jamás una sola palabra sobre Dost Mohammad. Después de eso, Karamat Ali decidió que dar vueltas de tapadillo por Kabul para la Compañía de las Indias Orientales era una ocupación escandalosamente sobrevalorada y decidió mudarse a la corte de Jabar Khan.
Un día, durante el ramadán, llamó a la puerta de Masson. Se presentó, con mucha pompa, como «agente del Supremo Gobierno de la India» y se invitó a almorzar. El espía comió muy bien y no volvió a contarle nada más sobre Masson a la Compañía de las Indias Orientales.
Sentado en los jardines de Babur, Masson trató de averiguar qué era lo que había encontrado en Bagram. Inspeccionó las monedas que había comprado allí, esperando detectar algún detalle, alguna palabra, que lo ayudase a comprender qué tenía delante. Los rostros de reyes desconocidos le devolvieron la mirada. ¿Serían los reyes de Alejandría? Masson no tenía apenas libros, de modo que ignoraba «qué era conocido y qué desconocido para el mundo europeo». Si quería encontrar Alejandría, Masson debía aclarar una cuestión que nadie había sabido resolver en un millar de años: ¿qué ocurrió después de que Alejandro dejara Afganistán?