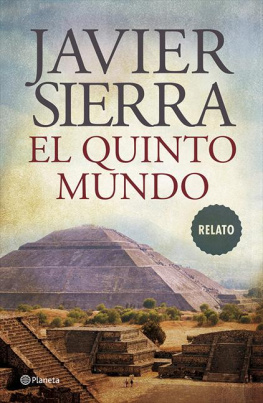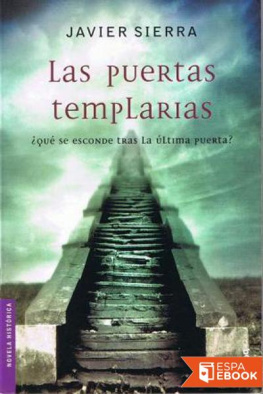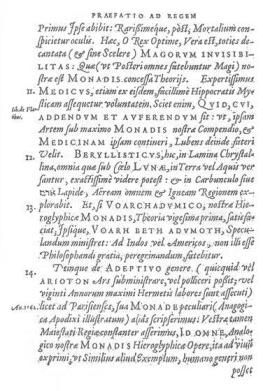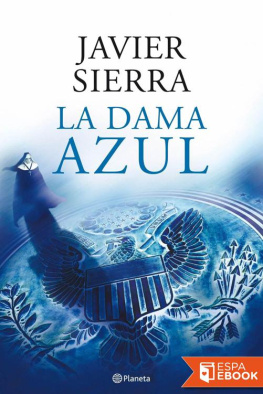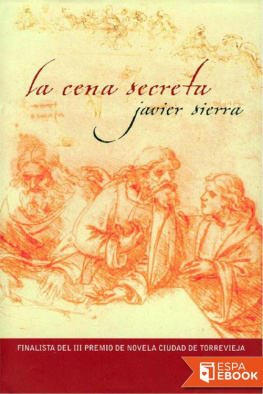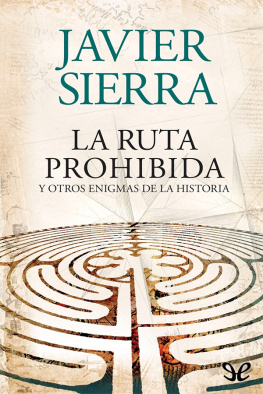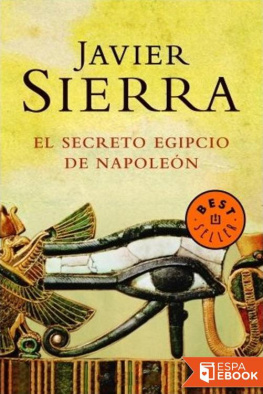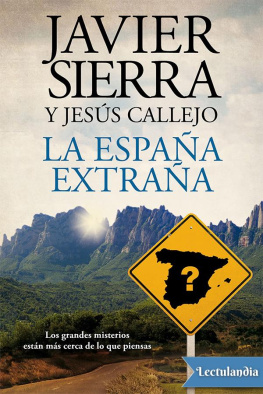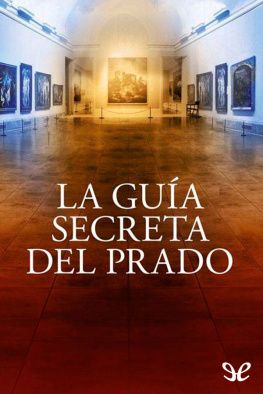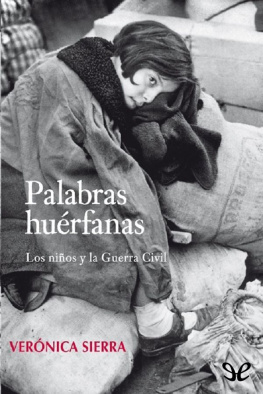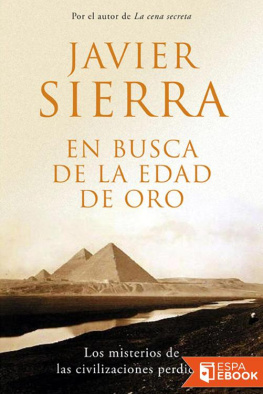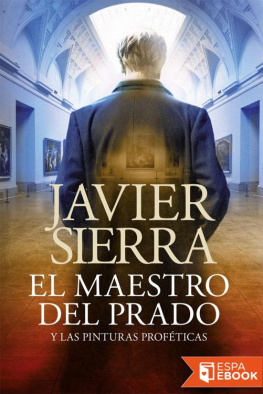Annotation
El Quinto mundo es un relato sorprendente en el que Javier Sierra examina a ritmo de thriller el final del calendario maya y la esperada llegada de un "Tiempo Nuevo". Inquietante, adictivo y revelador. ¡No te lo pierdas!
El Quinto Mundo
Javier Sierra
—Se ha metido usted en un buen lío, señorita.
Los ojos azules de Tess Mitchell relampaguearon cuando el jefe de policía de Tucson entró en la sala de interrogatorios donde la habían confinado. Había visto muchas veces su cara en las noticias de la tele.
—Mi nombre es Lincoln Lewis y soy el responsable de esta comisaría —dijo con rictus germánico y ademanes profesionales—. Sé que ha hablado ya con otros agentes, pero sería de gran ayuda si me aclarara un par de puntos de su declaración.
—Claro.
—Por ejemplo, necesito que me cuente qué fue a hacer exactamente al despacho del profesor Jack Bennewitz hoy a las cuatro de la tarde.
—¿Se refiere a la hora en la que descubrí… el cadáver?
El policía asintió. Tess tragó saliva:
—A decir verdad, llevábamos un tiempo trabajando juntos en un proyecto relacionado con su especialidad. Yo le hacía el trabajo de campo y esta mañana conseguí algunos datos que creí que le interesarían. Datos observacionales. Técnicos.
—Entiendo. ¿Y qué enseñaba el profesor Bennewitz?
—Teoría del Sistema Solar, señor.
—¿Tenía cita con él?
Tess no pudo disimular cierto rubor y bajó la vista a la mesa de madera y acero.
—En realidad, no la necesitaba —dijo—. Tenía su permiso para visitarle cuando lo considerara oportuno, y como sabía que a esa hora siempre estaba en su despacho ocupado en sus tutorías con alumnos, decidí acercarme. Eso fue todo.
—¿Y qué se encontró al llegar, señorita Mitchell?
—Como les he dicho a sus compañeros, lo primero que me llamó la atención fue el silencio del Módulo B. Jack siempre hablaba a voces; cuando gritaba, y lo hacía con frecuencia, casi se le podía escuchar desde el otro lado del campus. Era un tipo muy vehemente, ¿sabe? Pero, la verdad, también me sorprendió el extraño olor que impregnaba la salita de espera y parte del pasillo. Era una fragancia ácida, fuerte, muy desagradable —Tess torció el gesto antes de proseguir—, así que entré sin llamar.
—¿Y qué vio?
Tess Mitchell cerró los ojos, tratando de rememorar la escena. La imagen de su amigo Jack Bennewitz recostado en su gran butaca de cuero, con una absurda mueca en el rostro y la mirada perdida en algún punto entre el techo de escayola y la estantería con sus trofeos de ajedrecista, volvió por un instante a su retina. Pese a que tenía la chaqueta abotonada, la mancha de color chocolate que empapaba su camisa de algodón era imposible de disimular. No distinguió señales de lucha. Libros y papeles estaban meticulosamente ordenados, y hasta el café que debió de servirse poco antes de quedarse en aquel estado se encontraba intacto sobre el escritorio. Frío, pero intacto.
—¿Tocó usted el cuerpo del profesor Bennewitz? ¿Trató de reanimarlo? —insistió el oficial Lewis.
—¡Santo Dios! —exclamó la joven—. Claro que no. Jack estaba muerto, ¡muerto! ¿Lo entiende?
—¿Y no vio nada fuera de lugar? ¿Algo que echara en falta de aquella oficina?
Tess Mitchell meditó aquellas cuestiones un par de segundos antes de negar con la cabeza. No creía que la caja de madera con aquella mariposa de grandes alas amarillas que recogió a los pies de Jack tuviera el más mínimo interés para la investigación. Se la había echado al bolso casi por instinto; ignoraba que una eminencia de la física teórica como él tuviera como hobby coleccionar insectos, y en cualquier caso, ella sí era una amante de esa clase de bichos.
—¿Sabe, señorita? —murmuró el jefe Lewis, en tono de confidencia—. La muerte de Jack Bennewitz es una de las más raras que he visto jamás. Y dado que fue usted quien nos llamó alertándonos del caso, debo pedirle que se quede en comisaría un tiempo más. Es nuestra único testigo.
—¿Es necesario?
—Lo es, señorita Mitchell. Por si no lo sabe, la mayoría de los crímenes se resuelven con la información que podamos recoger en las próximas horas.
Las afueras del Museo de América en Madrid no eran lo que se dice un lugar recomendable para recorrerlo tan cerca de la medianoche. Francisco Ruiz echó un vistazo al pasillo oscuro que se extendía bajo el faro de Moncloa, comprobó que eran más de las once y apretó el paso convencido de que debía vencer ese tramo cuanto antes. Ni siquiera el eco sordo de los villancicos o las lejanas luces navideñas que adornaban la entrada a la ciudad lograban conjurar aquella impresión de soledad. Las temperaturas se habían desplomado, así que, como por instinto, echó el cierre a su abrigo y apretó el paso con resolución.
—¿Adónde va tan deprisa, profesor?
Ruiz reconoció la voz al instante. De las decenas de lugares en los que podían sorprenderle en la ciudad, ése era el más inhóspito de todos. Su interlocutor tenía el mismo acento centroamericano que el individuo que llevaba dos semanas amenazándole al teléfono de su residencia.
—¡Usted…! —susurró inquieto. Pese a su imagen altanera, Ruiz era un cobarde—. ¿Va a decirme de una vez qué es lo que quiere?
—No se haga el gallito ahora, hombre. No conmigo.
La sombra que le había interceptado dio un par de pasos al frente y se situó bajo la única farola que aún daba algo de luz. La visión le dejó perplejo: aquel individuo era mucho más bajito de lo que había supuesto y tenía unos rasgos mayas perfectos. De hecho, parecía salido de cualquiera de los relieves que acababa de ver en el museo: nariz aguileña, pómulos afilados, piel tostada y una trenza de pelo tan negra que se confundía con aquella maldita noche. Una hilera de dientes blanquísimos destelló en su rostro de águila antes de continuar hablando:
—Ya he visto que no me ha hecho caso, profesor. El artículo que estaba preparando ha salido publicado…
—¿Y eso a usted qué le importa?
—Me importa, profesor. Más de lo que cree. ¿Sabe? He venido a verle para asegurarme de que no publicará esa segunda parte que anuncia. Ya cometió usted un error parecido hace nueve años; me asombra que no haya aprendido nada en todo este tiempo…
—¿De qué diablos habla?
Francisco Ruiz aferró con fuerza el portafolios en el que llevaba los documentos con los que pensaba terminar su sensacional reportaje sobre el Proyecto Soho. En los últimos días había tenido varios encuentros con expertos en la historia prehispánica de América. Quería darle un tono aún más impactante a lo que prometía ser un texto puramente científico; por eso había acudido hasta allí… Pero también fue a partir de sus gestiones con historiadores cuando el acoso de aquel sujeto se intensificó. Ese maya de metro y medio de alzada y mirada feroz estaba consiguiendo ponerle muy nervioso. Lo tenía a un palmo de distancia, y apenas le dejaba dar dos pasos seguidos sin interceptarlo. Sus manos en los bolsillos del forro polar no presagiaban nada bueno.
—Usted debe de ser el peor profesor de periodismo de toda la universidad —dijo con un deje en la voz cada vez más pronunciado—. ¿No se acuerda ya de lo del efecto 2000, don Francisco?
Un chispazo le iluminó de repente la memoria. ¿De eso se trataba? ¿De un lector decepcionado con alguno de sus reportajes? Ruiz había sido uno de los principales defensores en Europa de la idea de que, nada más pasar la medianoche del 31 de diciembre de 1999, los ordenadores de medio mundo se colapsarían al no saber ajustar su calendario interno al guarismo «2000». Los primeros equipos informáticos usaban fechas de dos dígitos para marcar los años (97 significaba 1997, 98 era 1998…), pero la llegada del año 2000 podría suponer que el sistema operativo identificara el inminente 00 con 1900 y que todas sus funciones enloquecieran. Sería una especie de fin del mundo informático. En sus artículos, Francisco Ruiz especuló con aquel ciberapocalipsis: imaginó aeropuertos y hospitales colapsados, transacciones y cuentas bancarias inoperativas, pensiones sin cobrar, redes eléctricas, de gas, nucleares y oleoductos bloqueados ante un sistema informático viciado, desplome de los mercados financieros y hasta de satélites, armas nucleares y semáforos desprogramados a la vez. En su enfebrecida visión milenarista, llegó incluso a sugerir a los lectores que hiciesen acopio de dinero y víveres antes de aquella Nochevieja… por si acaso.