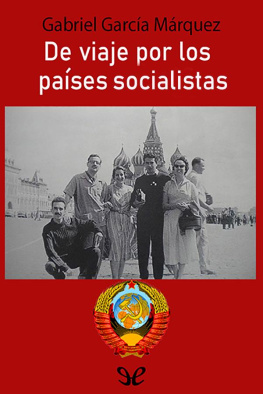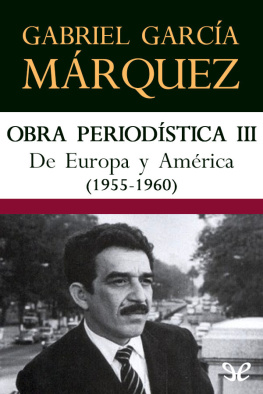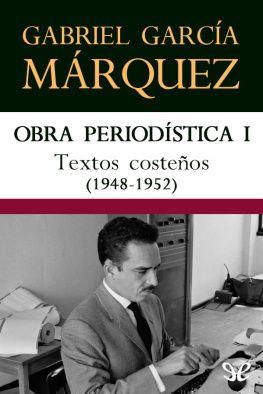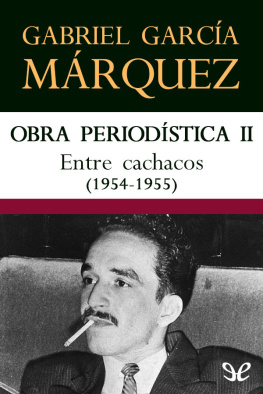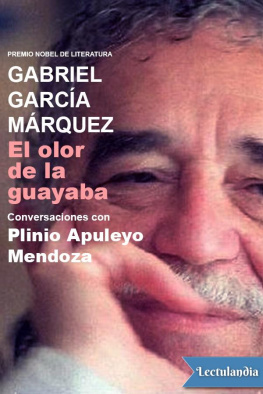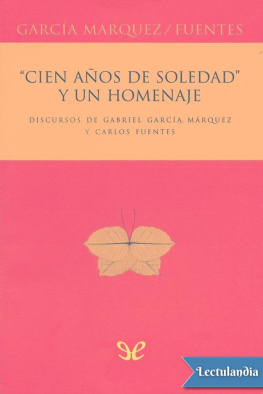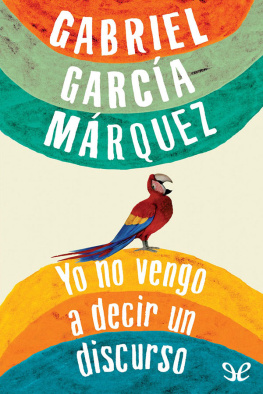I
La cortina de hierro es un palo pintado de rojo y blanco
L a cortina de hierro no es una cortina ni es de hierro. Es una barrera de palo pintada de rojo y blanco como los anuncios de las peluquerías. Después de haber permanecido tres meses dentro de ella me doy cuenta de que era una falta de sentido común esperar que la cortina de hierro fuera realmente una cortina de hierro. Pero doce años de propaganda tenaz tienen más fuerza de convicción que todo un sistema filosófico. Veinticuatro horas diarias de literatura periodística terminan por derrotar el sentido común hasta el extremo de que uno tome las metáforas al pie de la letra.
Eramos tres a la aventura, Jacqueline, francesa de origen indochino, diagramadora en una revista de París. Un italiano errante, Franco, corresponsal ocasional de revistas milanesas, domiciliado donde lo sorprenda la noche. El tercero era yo, según está escrito en mi pasaporte. Las cosas empezaron en un café de Franckfort, el 18 de junio a las 10 de la mañana. Franco había comprado para el verano un automóvil francés y no sabía que hacer con él, de manera que nos propuso «ir a ver qué hay detrás de la cortina de hierro». El tiempo —una tardía mañana de primavera— era excelente para viajar.
La policía de Franckfort ignoraba los trámites para pasar en automóvil a la Alemania Oriental. Los dos países no tienen relaciones diplomáticas ni comerciales. Todas las noches sale un tren para Berlín por un corredor ferroviario en el que no se exigen más requisitos que un pasaporte en regla. Pero ese corredor es un túnel nocturno que empieza en Franckfort y termina en Berlín-oeste, una minúscula isla occidental rodeada de oriente por todas partes.
La carretera es el único medio de penetrar realmente en la cortina de hierro. Pero las autoridades fronterizas son tan estrictas que al parecer no valía la pena arriesgarse a la aventura sin una visa formal y con un automóvil matriculado en Francia. El cónsul de Colombia en Franckfort es un hombre prudente. «Hay que tener cuidado, —nos dijo, con su cauteloso español de Popayán—. Imagínense ustedes, todo eso en poder de los rusos». Los alemanes fueron más explícitos. Nos advirtieron de que en caso de que pudiéramos pasar serían decomisadas las cámaras fotográficas, los relojes y todos los objetos de valor. Nos previnieron de que lleváramos comida y gasolina suplementaria para no estacionar en los 600 kilómetros que hay de la frontera hasta Berlín, y que en todo caso corríamos el riesgo de ser ametrallados por los rusos.
No quedaba otro recurso que el azar. Frente a la amenaza de una nueva noche en Franckfort con otra película alemana en alemán, Franco tiró el viaje a cara o sello. Salió sello.
—O. K., —dijo—. En la frontera nos hacemos los locos.
Las dos Alemanias están cuadriculadas con la magnífica red de autopistas que construyó Hitler para movilizar su potente maquinaria de guerra. Fue un arma de doble filo pues ella facilitó la invasión de los aliados. Pero fue también una formidable herencia para la paz. Un automóvil como el nuestro puede viajar por allí a un promedio de 80 kilómetros. Nosotros hicimos 100 con el objeto de llegar a la cortina de hierro antes del anochecer.
A las ocho atravesamos la última aldea del mundo occidental, cuyos habitantes, los niños en particular, nos lanzaron al paso un saludo cordial y desconcertado. Algunos de ellos no habían visto en su vida un automóvil francés. Diez minutos después un militar alemán, exacto a los nazis de las películas no sólo por el mentón cuadrado y el uniforme lleno de insignias sino también por el acento de su inglés, examinó los pasaportes de una manera completamente formal. Luego nos hizo un saludo castrense y nos autorizó a atravesar la zona de nadie, los 800 metros en blanco que separan los dos mundos. No había allí campos de tortura ni los famosos kilómetros y kilómetros y kilómetros de alambre de púa electrificado. El sol del atardecer se maduraba sobre una tierra sin cultivar, todavía despedazada por las botas y las armas como al día siguiente de la guerra. Ésa era la cortina de hierro.
Estaban comiendo en la frontera. El soldado de guardia, un adolescente metido en un uniforme pobre y sucio, un poco demasiado grande para él, como las botas y el fusil-ametralladora, nos hizo señas de estacionar hasta cuando el personal de aduana acabara de comer.
Esperamos más de una hora. Ya era de noche pero las luces continuaban apagadas. Al otro lado de la carretera estaba la estación del ferrocarril, un polvoriento edificio de madera con las ventanas y las puertas cerradas. La oscuridad sin ruidos exhalaba un vaho de comida caliente.
—Los comunistas también comen, dije, para no perder el humor.
Franco dormitaba sobre el volante.
—Sí, —dijo.
A pesar de lo que dice la propaganda occidental. Un poco antes de las diez se encendieron las luces y el soldado de guardia nos hizo acercar al farol para examinar los pasaportes. Examinó cada página con la atención a un tiempo astuta y aturdida de quienes no saben leer ni escribir. Luego levantó la barrera y nos indicó que estacionáramos diez metros más adelante, frente a un edificio de madera con techo de zinc, parecido a los salones de baile de las películas de vaqueros. Un guardia desarmado, de la misma edad del anterior, nos condujo hasta una ventanilla donde nos esperaban otros dos muchachos en uniforme, más aturdidos que duros, pero sin el menor asomo de cordialidad. Yo estaba sorprendido de que el gran portón del mundo oriental estuviera guardado por adolescentes inhábiles y medio analfabetos.
Los dos soldados se sirvieron de un plumero de palo y un tintero con tapa de corcho para copiar los datos de nuestros pasaportes. Fue una operación laboriosa. Uno de ellos dictaba. El otro copiaba los sonidos franceses, italianos, españoles, con unos rudimentarios garabatos de escuela rural. Tenía los dedos embadurnados de tinta. Todos sudábamos. Nuestra paciencia soportó hasta el desdichado instante de dictar y escribir el lugar de mi nacimiento: «Aracataca».
En la ventanilla siguiente declaramos nuestro dinero. Pero el cambio de ventanilla fue una cuestión de fórmula: la operación la ejecutaron los dos mismos guardias de la primera ventanilla. Por último —en una tercera ventanilla— tuvimos que llenar por señas un cuestionario en alemán y ruso con todos los pormenores del automóvil. Después de media hora de gestos extravagantes, de gritos y maldiciones en cinco idiomas, nos dimos cuenta de que estábamos enredados en un sofisma económico. Los derechos del automóvil costaban veinte marcos orientales. Los bancos de Alemania Occidental dan cuatro marcos occidentales por un dólar. Los bancos de Alemania Oriental, también por un dólar, dan sólo dos marcos orientales. Pero el marco occidental y el marco oriental están a la par. El problema consistía en que si pagábamos con dólares, los derechos del automóvil costaban diez dólares. Pero si pagábamos con marcos occidentales sólo costaban veinte marcos occidentales, es decir, nada más que cinco dólares.
A esas alturas —exasperados y muertos de hambre— creíamos haber pasado todos los filtros de la cortina de hierro cuando apareció el director de la aduana. Era un hombre rústico de formas y maneras, vestido con un pantalón de dril sucio de cuarenta centímetros de bota y un raído saco de paño cuyos deformados bolsillos parecían llenos de papeles y migajas de pan. Se dirigió a nosotros en alemán. Comprendimos que debíamos seguirlo. Salimos a la desierta carretera iluminada apenas por las primeras estrellas, atravesamos los rieles, dimos la vuelta por detrás de la estación del ferrocarril, y penetramos a un largo comedor oloroso a alimentos acabados de consumir, con las sillas amontonadas sobre mesitas para cuatro personas. A la puerta había un guardia armado de fusil-ametralladora junto a una mesa con libros de marxismo y folletos de propaganda política en exhibición. Franco y yo caminábamos con el director. Jacqueline nos seguía a pocos metros arrastrando los tacones en las sonoras tablas del piso. El director se detuvo y le ordenó con un gesto brutal que viniera a nuestro lado. Ella obedeció y los cuatro seguimos en silencio a través de un laberinto de corredores desiertos hasta la última puerta del fondo.