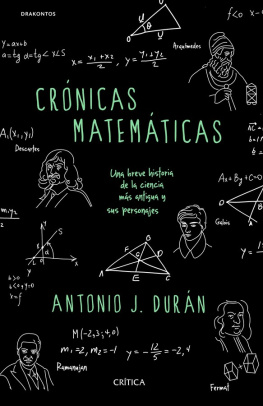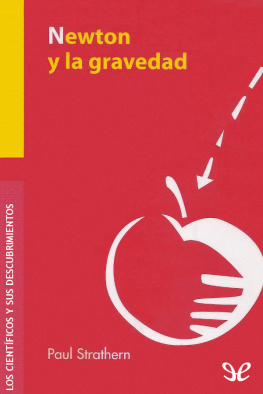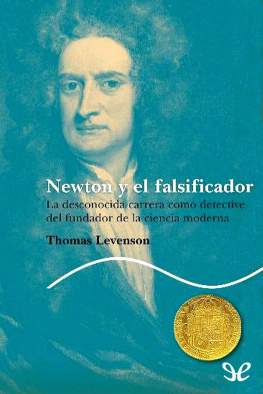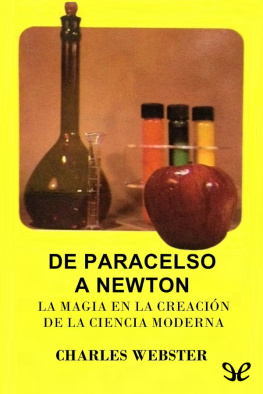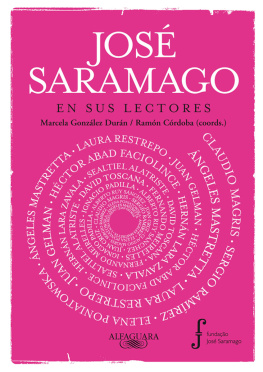ANTONIO J. DURÁN GUARDEÑO (Cabra, Córdoba, 1962) es catedrático de Análisis Matemático en la Universidad de Sevilla. Entre sus obras científicas y divulgativas se cuentan ediciones de Arquímedes, Newton y Euler, el volumen colectivo La ciencia y el «Quijote» (2005), Vida de los números (Premio al Libro de Divulgación Mejor Editado de 2006) y Pasiones, piojos, dioses… y matemáticas (Destino, 2009). Como escritor de ficción ha publicado las novelas La luna de nisán (2002) y La piel del olvido (2007).
CAPÍTULO 1 ¿Por qué se mueven los planetas?











 La ciencia del siglo XVII lidiaba sin éxito con las preguntas sin resolver surgidas a la estela de la revolución heliocéntrica, en especial la relativa a la naturaleza del movimiento planetario. En este ambiente de febril especulación científica nació Isaac Newton, cuyas tempranas dotes para la observación de la naturaleza acabarían por abrirle las puertas de Cambridge a pesar de una infancia difícil y un entorno familiar hostil.
La ciencia del siglo XVII lidiaba sin éxito con las preguntas sin resolver surgidas a la estela de la revolución heliocéntrica, en especial la relativa a la naturaleza del movimiento planetario. En este ambiente de febril especulación científica nació Isaac Newton, cuyas tempranas dotes para la observación de la naturaleza acabarían por abrirle las puertas de Cambridge a pesar de una infancia difícil y un entorno familiar hostil.
En el año 1652, durante la hegemonía de Oliver Cromwell, se abrió el primer café de Londres. El establecimiento tuvo éxito, pues ofrecía, en pleno período puritano, un tipo de local de reunión diferente de las tabernas, consideradas lugares de perdición. Pronto se abrieron muchos más, que acabaron ejerciendo como lugar de encuentro para gremios de toda laya y condición: políticos, eclesiásticos, literatos y poetas, hombres de negocios y, cómo no, también científicos. No es extraño, pues, que los miembros de la por entonces recién nacida Royal Society de Londres, la más antigua de las instituciones científicas europeas todavía hoy en ejercicio, acabaran sus reuniones y encuentros discutiendo en un café. De hecho, en el diario de Robert Hooke, secretario de la Royal Society desde 1677 hasta su muerte, quedaron registradas visitas a más de sesenta cafés londinenses en la década de 1670. Es muy posible que a Newton no le hubiera agradado saber que una biografía suya pudiera comenzar mostrando a Hooke, uno de sus más encarnizados enemigos, en un café. Y, sin embargo, así es como empieza esta.
LA ROYAL SOCIETY DE LONDRES

Reverso de la medalla de la Royal Society, en la que puede leerse la leyenda Nullius in verba, esto es «En palabras de nadie». La divisa pretende resaltar la importancia de obtener pruebas basadas en la experiencia, en menoscabo de la mera opinión de una autoridad.
La Royal Society no fue la primera academia científica moderna que se creó en Europa, pero si es la más antigua que sigue hoy en ejercicio. Según la propia Royal Society, «sus orígenes se remontan a un “colegio invisible” de filósofos naturales que se empezaron a reunir a mediados de la década de 1640 para discutir y promover esa nueva filosofía del conocimiento del mundo natural a través de la observación y experimentación que hoy llamamos ciencia».
Lugar de encuentro y centro de difusión
Su fundación oficial se produjo el 28 de noviembre de 1660 tras la lectura que hizo Christopher Wren de un manifiesto ante doce colegas. Dos años después llegó el apoyo del monarca, sustanciado en una Carta Real firmada por Carlos II de Inglaterra. Su primer presidente fue el vizconde William Brouncker. La Royal Society, y otras academias de ese tipo creadas durante la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII, proporcionaron a los científicos un medio para comunicarse e intercambiar información e inquietudes —en una época en la que la comunicación postal oficial y regular era todavía muy precaria o, incluso, inexistente—. También les proveyeron de un medio de difusión científica que, andando el tiempo, se acabó convirtiendo en fundamental para la ciencia: las revistas donde dar a conocer descubrimientos y avances. Así, en 1665, la Royal Society empezó a publicar las Philosophical Transactions, la revista periódica donde Newton dio a conocer sus primeras investigaciones sobre la luz y los colores. A la postre, esas academias —la Royal Society, la Academia de Ciencias de París, la de Berlín o la de San Petersburgo, por citar solo las más importantes— fueron esenciales para el desarrollo científico durante el siglo XVIII. En aquel momento, las universidades, más centros de enseñanza que de actividad científica, todavía no se habían liberado de la carga que el ya por entonces corrompido escolasticismo medieval les había impuesto. En ese sentido, Newton, ligado durante treinta años a la Universidad de Cambridge, fue un científico atípico: fueron más habituales figuras como Huygens o Cassini, ambos contratados por la Academia de Ciencias de París, o después Euler, contratado por las Academias de San Petersburgo y Berlín.
Era enero de 1684, y Hooke compartía mesa con otros dos insignes tertulianos, Edmund Halley y Christopher Wren. Discutían sobre uno de los problemas que han preocupado a la humanidad desde tiempos inmemoriales: ¿cómo y por qué se mueven los planetas en el cielo? Los tres tenían en común un interés apasionado por el movimiento planetario y otros asuntos científicos, y los tres eran miembros, precisamente por ello, de la Royal Society de Londres. Con el resto de integrantes de esta academia participaban en reuniones semanales, hacían experimentos y discutían sobre ciencia. El propio Hooke fue, además de secretario, el primer director de experimentos de la institución.
En 1684, en el momento de la discusión con Halley y Wren, Robert Hooke (1635-1703) era uno de los líderes de la ciencia inglesa. Había hecho contribuciones importantes en varios campos. Por ejemplo, en mecánica, donde la ley de elasticidad que hoy lleva su nombre se sigue usando, pero además en tecnología o ingeniería. También fueron importantes sus contribuciones en óptica y en el diseño y mejora de microscopios y telescopios; ahí está su célebre Micrographia, publicada en 1665 al amparo de la Royal Society, donde se describen sus observaciones con esos instrumentos. A Hooke se debe precisamente el nombre de célula para la unidad mínima de vida. Tampoco se puede menospreciar su labor como arquitecto: como tal fue, posiblemente, quien más implicado estuvo en la reconstrucción de Londres tras el gran incendio de 1666, excepción hecha del propio Wren, con quien, por otro lado, le unía una gran amistad.