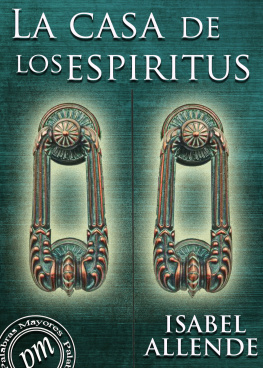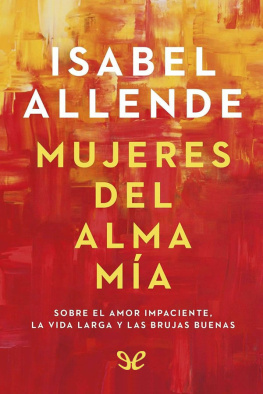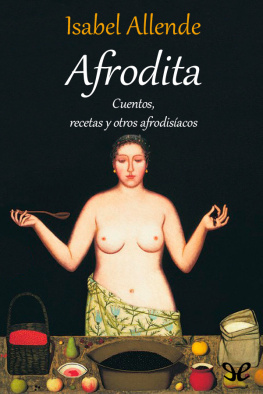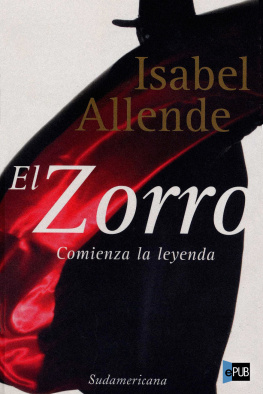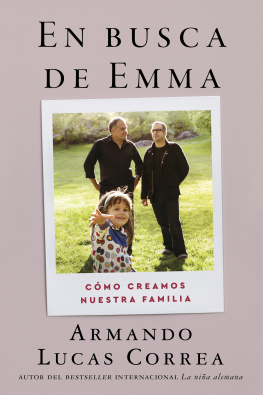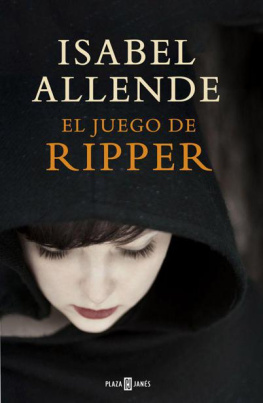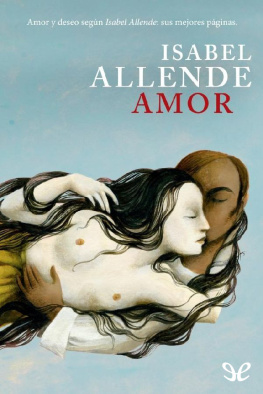C APÍTULO III
CLARA, CLARIVIDENTE
C lara tenía diez años cuando decidió que no valía la pena hablar y se encerró en el mutismo. Su vida cambió notablemente. El médico de la familia, el gordo y afable doctor Cuevas, intentó curarle el silencio con píldoras de su invención, con vitaminas en jarabe y tocaciones de miel de bórax en la garganta, pero sin ningún resultado aparente. Se dio cuenta de que sus medicamentos eran ineficaces y que su presencia ponía a la niña en estado de terror. Al verlo, Clara comenzaba a chillar y se refugiaba en el rincón más lejano, encogida como un animal acosado, de modo que abandonó sus curaciones y recomendó a Severo y Nívea que la llevaran donde un rumano de apellido Rostipov, que estaba causando sensación esa temporada. Rostipov se ganaba la vida haciendo trucos de ilusionista en los teatros de variedades y había realizado la increíble hazaña de tensar un alambre desde la punta de la catedral hasta la cúpula de la Hermandad Gallega, al otro lado de la plaza para cruzar caminando por el aire con una pértiga como único sostén. A pesar de su lado frívolo, Rostipov estaba provocando una batahola en los círculos científicos, porque en sus horas libres mejoraba la histeria con varillas magnéticas y trances hipnóticos. Nívea y Severo llevaron a Clara al consultorio que el rumano había improvisado en su hotel. Rostipov la examinó cuidadosamente y por último declaró que el caso no era de su incumbencia, puesto que la pequeña no hablaba porque no le daba la gana, y no porque no pudiera. De todos modos, ante la insistencia de los padres, fabricó unas píldoras de azúcar pintadas de color violeta y las recetó advirtiendo que eran un remedio siberiano para curar sordomudos. Pero la sugestión no funcionó en este caso y el segundo frasco fue devorado por Barrabás en un descuido sin que ello provocara en la bestia ninguna reacción apreciable. Severo y Nívea intentaron hacerla hablar con métodos caseros, con amenazas y súplicas y hasta dejándola sin comer, a ver si el hambre la obligaba a abrir la boca para pedir su cena, pero tampoco eso resultó.
La Nana tenía la idea de que un buen susto podía conseguir que la niña hablara y se pasó nueve años inventando recursos desesperados para aterrorizar a Clara, con lo cual sólo consiguió inmunizarla contra la sorpresa y el espanto. Al poco tiempo Clara no tenía miedo de nada, no la conmovían las apariciones de monstruos lívidos y desnutridos en su habitación, ni los golpes de los vampiros y demonios en su ventana. La Nana se disfrazaba de filibustero sin cabeza, de verdugo de la Torre de Londres, de perro lobo y de diablo cornudo, según la inspiración del momento y las ideas que sacaba de unos folletos terroríficos que compraba para ese fin y aunque no era capaz de leerlos, copiaba las ilustraciones. Adquirió la costumbre de deslizarse sigilosamente por los corredores para asaltar a la niña en la oscuridad, de aullar detrás de las puertas y esconder bichos vivos en la cama, pero nada de eso logró sacarle ni una palabra. A veces Clara perdía la paciencia, se tiraba al suelo, pataleaba y gritaba, pero sin articular ningún sonido en idioma conocido, o bien anotaba en la pizarrita que siempre llevaba consigo los peores insultos para la pobre mujer, que se iba a la cocina a llorar la incomprensión.
—¡Lo hago por tu bien, angelito! —sollozaba la Nana envuelta en una sábana ensangrentada y con la cara tiznada con corcho quemado.
Nívea le prohibió que siguiera asustando a su hija. Se dio cuenta que el estado de turbación aumentaba sus poderes mentales y producía desorden entre los aparecidos que rondaban a la niña. Además, aquel desfile de personajes truculentos estaba destrozando el sistema nervioso a Barrabás, que nunca tuvo buen olfato y era incapaz de reconocer a la Nana debajo de sus disfraces. El perro comenzó a orinarse sentado, dejando a su alrededor un inmenso charco y con frecuencia le crujían los dientes. Pero la Nana aprovechaba cualquier descuido de la madre para persistir en sus intentos de curar la mudez con el mismo remedio con que se quita el hipo.
Retiraron a Clara del colegio de monjas donde se habían educado todas las hermanas Del Valle y le pusieron profesores en la casa. Severo hizo traer de Inglaterra a una institutriz, Miss Agatha, alta, toda ella de color ámbar y con grandes manos de albañil, pero no resistió el cambio de clima, la comida picante y el vuelo autónomo del salero desplazándose sobre la mesa del comedor, y tuvo que regresar a Liverpool. La siguiente fue una suiza que no tuvo mejor suerte y la francesa, que llegó gracias a los contactos del embajador de ese país con la familia, resultó ser tan rosada, redonda y dulce, que quedó encinta a los pocos meses y, al hacer las averiguaciones del caso, se supo que el padre era Luis, hermano mayor de Clara. Severo los casó sin preguntarles su opinión y, contra todos los pronósticos de Nívea y sus amigas, fueron muy felices. En vista de estas experiencias, Nívea convenció a su marido de que aprender idiomas extranjeros no era importante para una criatura con habilidades telepáticas y que era mucho mejor insistir con las clases de piano y enseñarle a bordar.
La pequeña Clara leía mucho. Su interés por la lectura era indiscriminado y le daban lo mismo los libros mágicos de los baúles encantados de su tío Marcos, que los documentos del Partido Liberal que su padre guardaba en su estudio. Llenaba incontables cuadernos con sus anotaciones privadas, donde fueron quedando registrados los acontecimientos de ese tiempo, que gracias a eso no se perdieron borrados por la neblina del olvido, y ahora yo puedo usarlos para rescatar su memoria.
Clara clarividente conocía el significado de los sueños. Esta habilidad era natural en ella y no requería los engorrosos estudios cabalísticos que usaba el tío Marcos con más esfuerzo y menos acierto. El primero en darse cuenta de eso fue Honorio, el jardinero de la casa, que soñó un día con culebras que andaban entre sus pies y que, para quitárselas de encima, les daba de patadas hasta que conseguía aplastar a diecinueve. Se lo contó a la niña mientras podaba las rosas, sólo para entretenerla, porque la quería mucho y le daba lástima que fuera muda. Clara sacó la pizarrita del bolsillo de su delantal y escribió la interpretación del sueño de Honorio: tendrás mucho dinero, te durará poco, lo ganarás sin esfuerzo, juega al diecinueve. Honorio no sabía leer, pero Nívea le leyó el mensaje entre burlas y risas. El jardinero hizo lo que le decían y se ganó ochenta pesos en una timba clandestina que había detrás de una bodega de carbón. Se los gastó en un traje nuevo, una borrachera memorable con todos sus amigos y una muñeca de loza para Clara. A partir de entonces la niña tuvo mucho trabajo descifrando sueños a escondidas de su madre, porque cuando se supo la historia de Honorio iban a preguntarle qué quería decir volar sobre una torre con alas de cisne; ir en una barca a la deriva y que cante una sirena con voz de viuda; que nazcan dos gemelos pegados por la espalda, cada uno con una espada en la mano, y Clara anotaba sin vacilar en la pizarrita que la torre es la muerte y el que vuela por encima se salvará de morir en un accidente, el que naufraga y escucha a la sirena perderá su trabajo y pasará penurias, pero lo ayudará una mujer con la que hará un negocio; los gemelos son marido y mujer forzados en un mismo destino, hiriéndose mutuamente con golpes de espada.
Los sueños no eran lo único que Clara adivinaba. También veía el futuro y conocía la intención de la gente, virtudes que mantuvo a lo largo de su vida y acrecentó con el tiempo. Anunció la muerte de su padrino, don Salomón Valdés, que era corredor de la Bolsa de Comercio y que creyendo haberlo perdido todo, se colgó de la lámpara en su elegante oficina. Allí lo encontraron, por insistencia de Clara, con el aspecto de un carnero mustio, tal como ella lo describió en la pizarra. Predijo la hernia de su padre, todos los temblores de tierra y otras alteraciones de la naturaleza, la única vez que cayó nieve en la capital matando de frío a los pobres en las poblaciones y a los rosales en los jardines de los ricos, y la identidad del asesino de las colegialas, mucho antes que la policía descubriera el segundo cadáver, pero nadie la creyó y Severo no quiso que su hija opinara sobre cosas de criminales que no tenían parentesco con la familia. Clara se dio cuenta a la primera mirada que Getulio Armando iba a estafar a su padre con el negocio de las ovejas australianas, porque se lo leyó en el color del aura. Se lo escribió a su padre, pero éste no le hizo caso y cuando vino a acordarse de las predicciones de su hija menor, había perdido la mitad de su fortuna y su socio andaba por el Caribe, convertido en hombre rico, con un serrallo de negras culonas y un barco propio para tomar el sol.