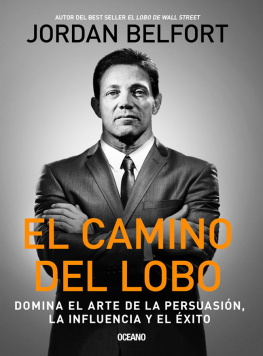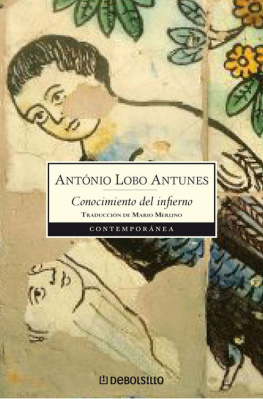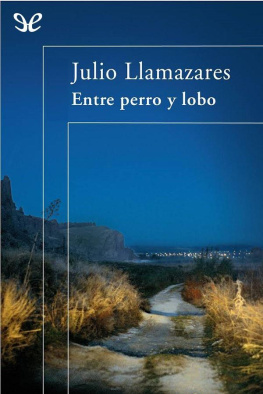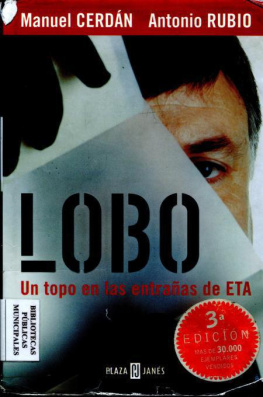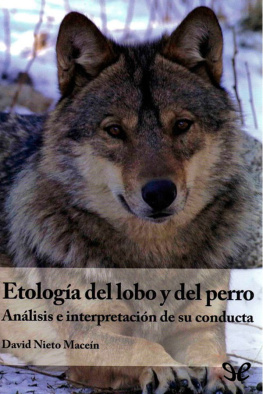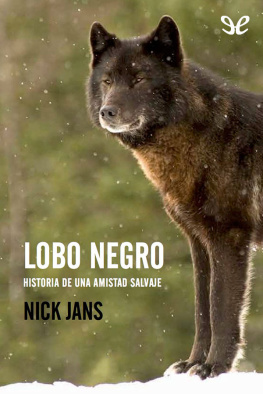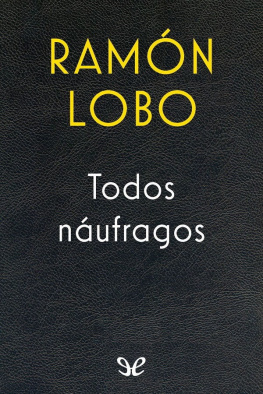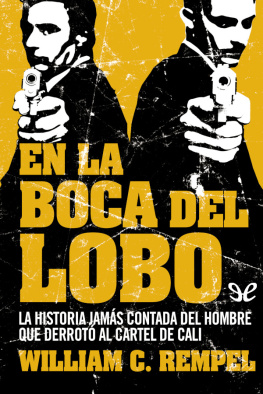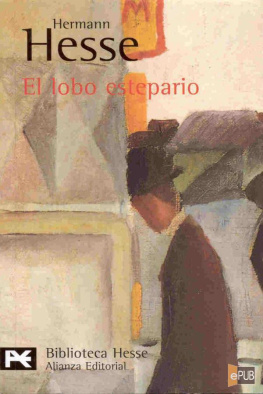Escliar, Liliana Los motivos del lobo / Liliana Escliar. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Tusquets Editores, 2017. Libro digital, EPUB Archivo Digital: descarga ISBN 978-987-670-461-8 1. Literatura. I. Título. CDD A863 |
© 2017, Liliana Escliar
Todos los derechos reservados
© 2017, Tusquets Editores S.A.
Independencia 1682, (1100) C.A.B.A.
www.editorialplaneta.com.ar
Primera edición en formato digital: abril de 2017
Digitalización: Proyecto451
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.
Inscripción ley 11.723 en trámite
ISBN edición digital (ePub): 978-987-670-461-8
Para Juan, siempre
¿Vienes del infierno?
¿Te ha infundido acaso su rencor eterno Luzbel o Belial?
DARÍO
Otra vez la musiquita machacona: «Ratón que te atrapa el gato/ ratón que te va a atrapar/ ratón que si no te atrapa/ mañana te atrapará».
Daniel Parodi duerme su sueño pringoso de borracho y sueña que Zoe lo saluda desde la calesita una vez, otra vez, otra vez y otra vez hasta que ya no está, ya no saluda. Él quiere levantarse del banco y correr pero olvidó cómo hacerlo. No entiende qué pasó en el reverso de la vuelta, en ese segundo que la veía y ya no, mientras la calesita sigue girando, ratón que te atrapa el gato, dejando una estela de sangre y tierra seca.
Y la música. Todo el tiempo la música que ahora va, ida y vuelta, de la pesadilla al sopor de la vigilia que no termina de resolverse. Le pesan los párpados y no quiere soltar el sueño. Quiere dormir, morirse, instalarse para siempre en esa inconsciencia plácida que a veces consigue pero hoy no.
Despierto de golpe, despabilado, entiende que la música que se infiltró en el sueño sale de su computadora. Que alguien decidió arrullarlo con la tonadita que lo persigue desde que mataron a Zoe. Que el Lobo está.
Dos años atrás, él fue el señuelo. La noche anterior, Daniel Parodi y su hija se habían desvelado con la noticia de la caída de un meteorito gigante en una ciudad impronunciable de Rusia, algo que según los entendidos confirmaba el inminente fin del mundo.
Zoe tenía diecisiete años y una pasión morbosa por ese tipo de noticias. Creía en los fenómenos paranormales, los ovnis, la existencia de una conspiración universal y el Apocalipsis, quería estudiar la carrera de Letras y en las últimas semanas se había «convertido» al veganismo, una forma de vegetarianismo extremo que a Daniel, carnívoro consecuente, le parecía una aberración.
Sin embargo ahí estaba, insomne a las cinco de la mañana frente a la heladera abierta llena de tofu, hamburguesas de lenteja y brotes de soja.
Desde la muerte de Patricia —siete meses atrás la habían empujado a las vías del tren para arrebatarle la cartera— que Parodi no podía dormir. Él, criminólogo, jefe del laboratorio de investigación forense de la Policía, no había podido cazar al raterito que había matado a su mujer.
Había hecho que Fabián, ese prodigio de las computadoras de sólo veintidós años, un adolescente lleno de granos y complejos que se le quedó pegado del curso de criminología que dictó cinco años atrás y es como un hijo, destripara cuadro a cuadro el video de seguridad de la estación de Belgrano. Había visto las imágenes tantas veces, que podía recordar la secuencia sin errores: Patricia en el extremo del andén que va a Retiro ve aproximarse el tren hacia el paso a nivel de Juramento, mira la hora y después hacia atrás, como si esperara a alguien. En ese momento, una persona —¿un hombre joven?— entra en la imagen, le arrebata la cartera y Patricia cae hacia las vías boca arriba, como quien se tira en un colchón de agua.
A las siete y media, todavía sin dormir, se lavó la cara y los dientes sin mirarse al espejo y fue a llevarle a Zoe el desayuno a la cama. Siempre lo había hecho para «sus dos chicas» y después de la muerte de Patricia lo había seguido haciendo para su hija. Para mimarla y, también, porque sin ese ritual no tendría por qué ni para quién levantarse.
La mañana del día que iba a morir, Zoe se despertó feliz. Iba a anotarse en la facultad.
Cuando salió del cuarto, Daniel la miró y fue como cuando la veía jugar: se había vestido y actuaba una urgencia eficiente «de universitaria». Había desmontado todos los gestos de nena, como quien saca las muñecas de los estantes.
Le ofreció llevarla pero no, claro que no. En cambio, le dio las llaves del auto e impostó, él también, el rol de viejo canchero y despreocupado que nunca había sido.
Hacía calor y se había quedado dormido en el sillón, arrullado por el ruido del ventilador de techo mientras esperaba a Zoe.
Despertó con el filo de un cuchillo en la garganta. Podía ver las gotas de sudor y sentir el olor de la transpiración de su verdugo, ridículamente enmascarado —pensó— como un ninja criollo. Daniel repasó mentalmente todos los movimientos que debería hacer para llegar a la cocina, al estante donde guardaba su arma, pero no contó con que tenía quince kilos de más y todos en la panza. Cuando intentó incorporarse, el ninja lo noqueó de un golpe en la sien.
Lo que siguió en esas horas que parecieron días fue una rutina de tortura meticulosa en la que Parodi no tuvo, no pudo tener, ni siquiera la posibilidad de descontar el marcador con una trompada. El hombre no hablaba, no decía quién lo había mandado ni por qué.
Lo había atado por las muñecas con una soga que después izó hasta dejarlo colgado.
Parodi estaba molido a golpes, apenas podía abrir los ojos, que empezaban a hincharse; la lengua era un pez globo contra la mordaza. El ninja lo había pateado, escupido, cortado y a él lo único que se le ocurría pensar era que así colgado seguro parecía una piñata.
No iba a matarlo. Nadie se cubre la cara para matar. Parodi tomó nota del tatuaje que asomaba del antebrazo de su torturador —algo así como una esvástica deformada— y pensó que era cuestión de aguantar hasta que terminara.
No había entendido nada.
Horas más tarde, cuando Zoe entró y lo vio colgado de la viga como una piñata, él entendió que ya no habría tiempo para nada y que era —iba a ser— víctima por efecto transitivo: un «asesino a tu hija para que te mueras vos» inapelable como un balazo en la cabeza.
El verdugo lo había molido a palos y ahora esperaba justo eso: que Zoe entrara así como entró, liviana y sin presentimientos. Que abriera esos ojos verdes que tenía, desorbitados de sorpresa y de miedo. Que lo mirara a él:
—Papá, qué pasa…
¿Cuánta desesperación entra en un segundo?
Parodi quiso gritar «salí de acá, andate», pero no pudo nada. La mordaza le anudaba la lengua y fue un segundo, o tal vez menos: su hija giró la cabeza y a lo mejor, ojalá, no llegó a ver cómo brilló el filo antes de cercenarle el cuello.
Zoe se inclinó hacia él como un muñeco oscilante, los pies firmes en el piso, y golpeó con la frente la panza de Parodi.
Cuando cayó —y Parodi juraría que pudo oír cómo crujía la frente de su hija contra el piso— el verdugo saludó con una inclinación de cabeza y salió tarareando: ratón que te atrapa el gato/ ratón que te va a atrapar/ ratón que si no te atrapa/ mañana te atrapará.
Lo que siguió fue el derrumbe, una demolición día tras día y piedra tras piedra de todo lo que alguna vez él fue o tuvo, que es lo mismo.
Estuvo internado tres semanas en un limbo de morfina. El ninja le había quebrado los dos brazos, la nariz y un par de costillas. Tenía un pulmón perforado, la cara reventada y varios dientes menos. Lo había destrozado a conciencia, cuidadosamente, para romperlo sin matarlo, pero a él le dolía otro dolor.