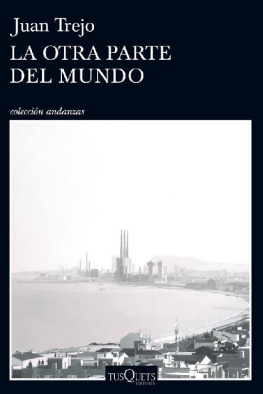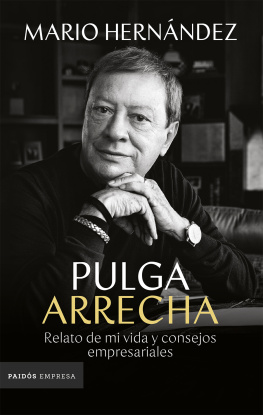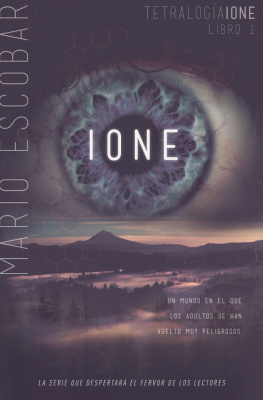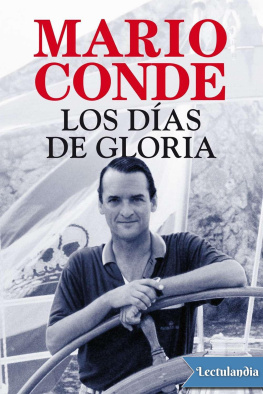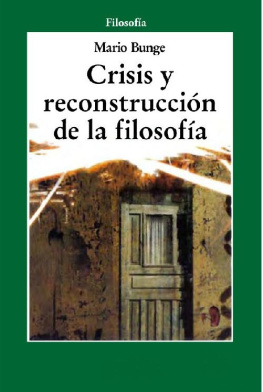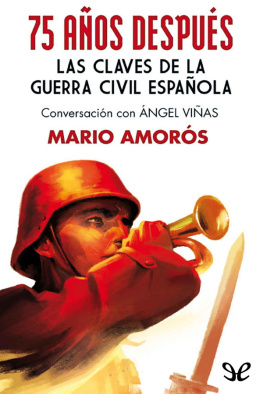Esta es una historia de amor.
Lo que aquí se narra tiene lugar en un momento muy confuso de la historia de Occidente. El mundo está sumido desde hace ocho años en una crisis económica de amplias dimensiones, similar por su alcance a la ocurrida un siglo antes, tras el famoso crac de 1929. A las inevitables consecuencias financieras han venido a sumarse durante este tiempo infinidad de repercusiones políticas y sociales. Las consecuencias más significativas, sin embargo, han tenido lugar a un nivel íntimo y personal, lo que ha provocado que los valores tradicionales, cuestionados desde hacía décadas, hayan quedado en suspenso de manera indefinida.
Por ese motivo, en el momento en que empieza esta historia resulta muy complicado intentar definir qué significan conceptos como libertad, responsabilidad, compromiso, dignidad. O amor. El amor también se ha visto afectado. De hecho, si hubiese que buscar una sola palabra comprensible con la que precisar el momento histórico, social y sentimental en el que transcurre esta historia, el término más adecuado sería inestabilidad. Inestabilidad como aquello que está en peligro de cambiar, caer o desaparecer; un peligro inminente.
Hay que tener estas cuestiones en consideración porque esto es un cuento, o una novela si se prefiere, y necesitamos un marco, un contexto que aporte verosimilitud y aferre lo que se narra a un tiempo concreto. Así pues, se remitirá a menudo a lo dicho arriba, y debería resultar útil en algunos momentos para captar ciertos significados sutiles o matices difíciles de apreciar a simple vista. Pero esta es una historia que tiene que ver con personas y, por lo tanto, hay que adoptar otra clase de enfoque.
La historia comienza en un punto geográfico muy específico del sur de Francia, de la región de la Provenza para ser exactos. Se trata de un pueblo muy pequeño, casi minúsculo, llamado Le Thor, perteneciente al departamento de Vaucluse, a menos de veinte kilómetros de Aviñón hacia el este, camino de L’Isle-sur-la-Sorgue.
Si ubicar ese pequeño pueblo en un mapa ya supone un reto, todavía más complicado resulta llegar a la casa de Henri, en la que está alojado nuestro protagonista en calidad de invitado. Porque la casa no está literalmente en el pueblo, sino en lo que podrían denominarse las afueras, y ni siquiera el GPS se aclara al dar las indicaciones apropiadas para llegar hasta allí. Recurrir a los escasos lugareños con los que uno puede cruzarse en busca de indicaciones precisas, por otra parte, tampoco resulta de gran ayuda. Por lo visto, el Chemin des Coudelières no es conocido con ese nombre entre las gentes de Le Thor. Aunque es posible que el desconocimiento se deba a que se trata de una vía de nueva creación, fruto de la parcelación de esas tierras llevada a cabo a mediados de los años noventa.
En cualquier caso, la vivienda se encuentra en el Chemin des Coudelières, una vía sin asfaltar, difícilmente transitable cuando llueve en abundancia, porque como todavía no existe en esa zona del pueblo una red de drenaje propiamente dicha, se inunda y después se forma un barrizal impresionante. La casa es grande y sorprende su construcción cuando uno la aprecia al completo, tras cruzar la verja de entrada, que siempre está abierta, porque es alargada, está dividida en dos secciones y ocupa buena parte de uno de los laterales del solar, que dibuja un amplísimo rectángulo delimitado por un murete de piedra de escasa altura. El jardín, a falta de un nombre más adecuado, es enorme. Hay árboles frutales en uno de los flancos y también una zona dedicada a huerto, al fondo, pero lo que más destaca es la extensión de césped, con una tupida y añosa higuera casi en el centro justo. Debajo de la higuera hay una mesa de madera y sillas, como las hay también en la zona del porche a la entrada de la casa. Hay tres hamacas de tela dispersas por todo el jardín y también diferentes objetos con los que el perro de Henri, Totó, juega cuando le apetece, a cualquier hora del día. Uno de esos objetos es una versión, en goma dura, del cohete con el que Tintín y el capitán Haddock fueron a la Luna; ahora un tanto maltrecho.
En una de esas hamacas está tumbado el protagonista de esta historia, el arquitecto Mario Aldana, pensando en lo ocurrido la noche anterior y calculando cuáles han de ser sus pasos a partir de ese momento. Porque finalmente ha tomado una decisión, la primera decisión verdadera desde hace meses, y va a tener que actuar en consecuencia. Y la decisión es la siguiente: abandonar la casa de su amigo Henri, en la Provenza, e ir a ver a su hijo, a Barcelona. La decisión le sobrevino anoche, bien entrada la madrugada, a eso de las tres y media, es decir, una vez finalizada la absurda fiesta de disfraces que Emilie, la pareja de Henri, había decidido celebrar en honor a su invitado de larga duración: Mario.
Si la fiesta de disfraces puede calificarse de absurda se debe, en primer lugar, al tema de la misma: El Ma go de Oz . Es decir, los asistentes tenían que acudir ataviados de algún modo, o con algún detalle u objeto, que remitiese a la novela de L. Frank Baum o a la iconografía de la película de Victor Fleming. En segundo lugar, a que Emilie, la anfitriona, insiste una y otra vez en que la llamen Em, como una suerte de juego o broma recurrente. Hay que recordar que los tíos con los que vive Dorothy en El Mago de Oz se llaman Henry (con «y» final) y Em; del carácter irónico, infantil o simbiótico de los anfitriones de Mario se hablará un poco más adelante. Si a esto le sumamos el nombre del perro de la pareja, Totó, ya tenemos la panorámica al completo. Lo cual puede llevarnos a pensar que Emilie, o Em, tal vez simplemente andaba buscando una excusa, casi cualquier excusa, para montar lo que sin duda, al menos a ojos de Mario, era una absurda fiesta de disfraces.
Pero volvamos a la decisión que ha tomado Mario, lo de abandonar la casa de Henri e ir a ver a su hijo a Barcelona. Para entender la relevancia de dicha decisión hay que aclarar un par de detalles. En primer lugar, que Mario ha decidido ir a Barcelona para ver a su hijo; o al menos eso es lo que él quiere creer. Y es que Mario es padre. Y una vez fue marido. Y tuvo una familia. Y aunque ahora eso ya es historia y forma parte de un pasado que, a todos los efectos, es poco menos que remoto, su hijo, Marc, sigue siendo su hijo. Un chaval alto y fuerte como su padre, aunque con los rasgos faciales de su madre. ¿Y cuánto tiempo hace que no ve a su hijo? ¿Un año? ¿Año y medio?, se pregunta Mario observando cómo se aproximan por el horizonte, aunque muy lentamente, las brumas de la culpabilidad. En realidad no hace tanto que no se ven. En realidad, Mario se encontró con su hijo hace poco más de seis meses, de paso hacia Berlín, donde tenía que dar un par de charlas en las jornadas de arquitectura. Pero lo vio, como tantas otras veces en los últimos tiempos, de un modo burocrático, para cumplir con el expediente pero sin contenido o sentimiento real. Ni siquiera le dijo adónde se dirigía.