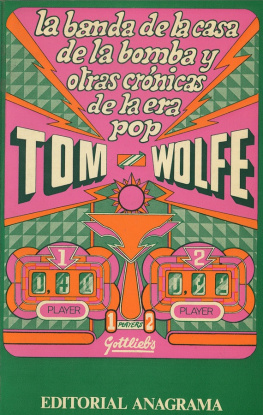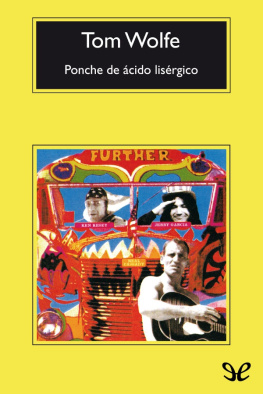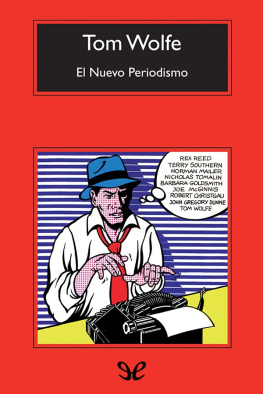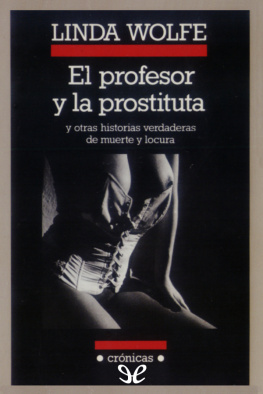INTRODUCCIÓN
Escribí estas historias, salvo dos («El hotel automatizado» y «El nuevo libro de etiqueta de Tom Wolfe»), en un período de diez meses, después de la publicación de mi primer libro: El coqueteo aerodinámico rocanrol color caramelo de ron. Fue una época extraña para mí, con varios pícaros voltios de euforia. Anduve de un lado a otro del país y luego, de un lado a otro de Inglaterra. ¡Qué gente conocí...! ¡Qué cosas hacían...! Estaba extasiado. Conocí a Carol Doda. Había inflado sus pechos con silicona emulsificada; más tarde se convirtió en pieza clave de la industria turística de San Francisco. Conocí a un grupo de surfistas: la banda de la casa de la bomba. Asistieron a la sublevación de Watts como si se tratase de una partida en la bolera de Rose, en Pasadena. Fueron a ver a los «negros borrachos» y éstos los reprendieron por escandalosos. En Londres conocí a Nicki, una tenaz muchacha de diecisiete años que se apuntó un tanto frente a sus condiscípulas al hacerse con un amante kurdo y con un pie torcido. Conocí a un oficinista de los de nueve libras a la semana, llamado Larry Lynch. Pasaba todos los días la hora del almuerzo, con otros cientos de trabajadores adolescentes, en las profundidades alucinantes y oscuras como boca de lobo del Tiles, un club nocturno de mediodía. Todos en éxtasis por el frug, el rock and roll y Dios sabe qué más, durante una hora... Luego: otra vez al trabajo. En Chicago conocí a Hugh Hefner. Giraba en su lecho, segregando teatralmente mensajes mientras su cabeza flotaba...
Hablemos de Hefner. Me dirigía a California, desde Nueva York, y, accidentalmente, me detuve en Chicago. Iba bajando por la North Michigan Avenue cuando tropecé con un tipo de la organización Playboy, Lee Gottlieb. Algo que dijo me hizo suponer que Hefner estaba fuera de la ciudad.
–¿Fuera de la ciudad? –dijo Gottlieb–. Hef nunca sale de casa.
–¿Nunca?
–Jamás –afirmó Gottlieb, y prosiguió–: Al menos demora meses el hacerlo e, incluso entonces, sólo sale para meterse en una limusina, ir al aeropuerto y volar a Nueva York para participar en un programa de televisión o para inaugurar, en algún sitio, un nuevo club Playboy.
La idea de que Hefner, Playboy Número Uno, fuese un recluso me fascinó. La tarde siguiente fui a las oficinas de Playboy, en East Ohio Street, a ver si podía hablar con él. En la oficina estaban informados de la ubicación física de Hefner en su mansión de la North State Parkway, como si dispusieran de un télex en directo. Me dijeron que estaba en la cama durmiendo y que no despertaría hasta aproximadamente medianoche. Aquella noche yo estaba matando el tiempo en un garito del centro de Chicago cuando apareció un mensajero para decirme que Hefner ya se había levantado y podía verle.
La Mansión Playboy de Hefner tenía en la entrada un receptor de televisión y, dentro, enormes guardianes o mayordomos negros. Esclavos nubios, me dije. Uno de los negros me llevó por una gran escalera tapizada en rojo de pared a pared hasta una inmensa puerta de madera tallada que tenía una inscripción: Si non oscillas, noli tintinnare, «si no te balanceas, no suena». Dentro estaban los aposentos privados de Hefner. Éste apareció tras un par de puertas interiores de cristal. Tenía cuerda y estaba listo para funcionar. «¡Mira esto!», dijo. «¡Es sorprendente!» Era un número de Ramparts, que acababa de recibir. Tenía una página interior plegable y satinada, como la de Playboy. Sólo que ésta presentaba una fotografía de Hefner. En la foto vestía traje y fumaba en pipa. «¡Es asombroso!», seguía diciendo Hefner. En esta oportunidad lucía pijama de seda, albornoz y unas chinelas con bordados semejantes a cabezas de lobo. Esto no se debía, sin embargo, a que acabara de levantarse. Era su atuendo habitual para el día, para ese día, para todos los días: el uniforme del recluso contemporáneo.
A medianoche, había varias personas de servicio. La dame d’honneur de palacio, que se llamaba Michele; Gottlieb; otros dos empleados de Playboy y los negros, todos formalmente vestidos. Hefner me mostró sus aposentos. El lugar se mantenía con las cortinas y las persianas cerradas. La única iluminación, día y noche, era la luz eléctrica. Resultaría imposible rastrear los días en ese espacio. Luego Hefner pasó... al centro de su mundo: la cama de su dormitorio. Una cámara de televisión, de la que se sentía muy orgulloso, enfocaba la cama. Más tarde salió un chiste en Playboy mostrando a un hombre y a una mujer desnudos en una inmensa cama, con un aparato de televisión frente a ellos; el hombre decía: «Y ahora, querida, ¿qué te parece una repetición instantánea?» Hefner apretó un botón y la cama empezó a girar...
En aquel momento sólo pude pensar en Jay Gatsby, personaje de la novela de Fitzgerald. Ambos eran arribistas que, saliendo de la nada, hicieron fortuna, construyeron palacios y acabaron en un regio aislamiento. Pero entre Hefner y Gatsby existía una importante diferencia. Hefner ya no soñaba, si es que lo había hecho alguna vez, con dar el gran salto social al East Egg. Era factible que Gatsby tuviese esperanzas de situarse en sociedad. Pero Hefner... ha amasado una fortuna, ha creado un imperio y hoy el Faro Playboy brilla sobre la ciudad y los Grandes Lagos. No obstante, socialmente, Hefner es un individuo que dirige una revista «verde» y una cadena de clubs que recuerdan la planta baja (no las plantas superiores sino la baja) de un burdel tapizado en rojo. Resulta imposible que la sociedad de Chicago acepte a Hugh Hefner.
Así que ha decidido efectuar una buena jugada. Ha iniciado su propia liga. En su propio palacio ha montado su propio mundo. Ha creado su propia estatusesfera. El mundo exterior viene a él, incluida la gente célebre y de talento. Jules Feiffer pasa un rato en la suite escarlata de los invitados. Norman Mailer se baña desnudo en su piscina Playboy. Tiene sus cortesanos, sus mujeres y sus esclavos nubios. Ni siquiera la luz diurna del propio Dios obstruye con su ritmo el orden que Hefner ha establecido.
¡Qué idea tan maravillosa! Después de todo, la comunidad jamás ha consolidado una gran familia feliz para todos los hombres; yo diría que, más bien, ha ocurrido todo lo contrario. Los sistemas de estatus de la comunidad han conformado juegos con pocos ganadores y muchos que se consideran perdedores. Una idea interesante: un hombre toma sus nuevas riquezas, su tiempo libre y sus máquinas, se segrega de la comunidad e inicia su propia liga. Seguirá existiendo una competencia de estatus..., pero las reglas las inventa él.
¿Por qué nadie lo ha hecho antes? Bueno, no hay duda de que sí se ha hecho. Lo hizo Robin Hood. Lo han hecho los eunucos, los homosexuales, los artistas y las pandillas callejeras; todos los grupos de proscritos y de marginados, ya fuera por necesidad o por elección. Lo asombroso, según descubrí, es que actualmente haya tantos norteamericanos e ingleses, de ingresos medios y bajos, haciendo lo mismo. No por «rebelión» o «extrañamiento»: sólo quieren ser ganadores felices, para variar.
¿Qué puede hacer con su nueva riqueza un individuo que trabaja en electrónica, en California, y gana 18.000 dólares al año? ¿Dedicarse a inscribir a su hijo en el Culver Military y a él y a su esposa en el Doral Beach Country Club? Socialmente, es un mecánico glorificado. ¿Por qué no dedicarse, a lo Hefner, a convertir su casa en un palacio lleno de maravillas tecnológicas y ampliar esto fuera, en tierra, con una ranchera Buick y un Pontiac GTO; en el mar, con un crucero Evinrude e, incluso en el aire, con un Cessna 172? ¿Por qué no rodear el palacio con ese elemento (mi favorito) de los barrios residenciales de los felices trabajadores del Oeste norteamericano, el Foso Casero? Tiene casi un metro de ancho y medio metro de profundidad. Se facilitan instrucciones para la colocación de rocas, flores y matorrales. El Foso Casero es una salvaguardia psicológica contra la intrusión del mundo exterior. El Foso Casero elimina el miedo a que Eso se deslice furtivamente por la noche y apriete su nariz contra el ventanal.