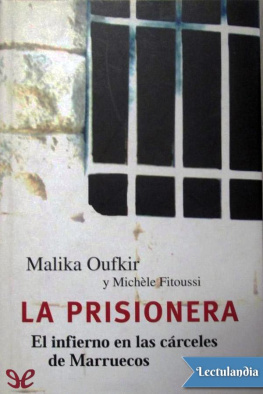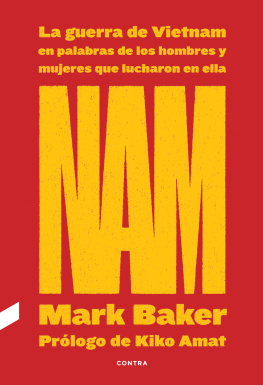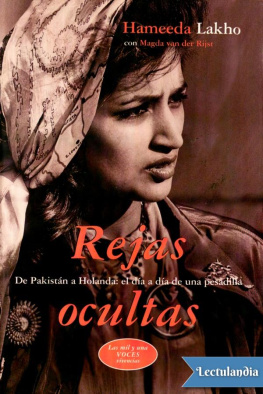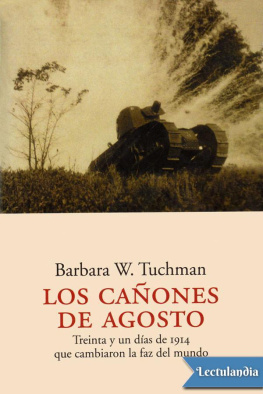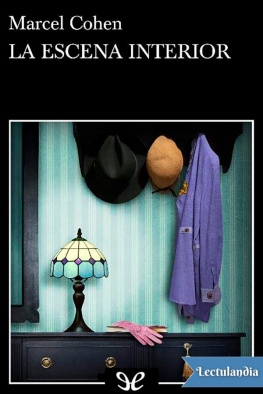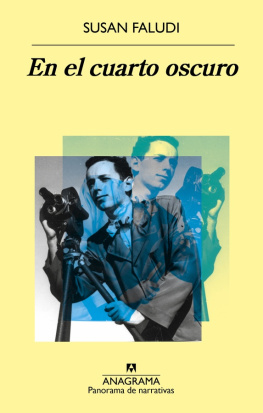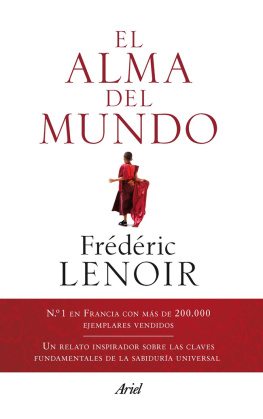Hoy me debato entre el resentimiento más profundo y el deseo
sincero de no volver a odiar. El odio corroe, paraliza y no deja vivir.
El odio nunca me devolverá los años perdidos. Ni a mí, ni a mi
madre, ni a mis hermanos. Pero aún me queda camino por andar.
PRÓLOGO
¿Por qué este libro? Una cosa está clara: aunque no nos hubiéramos conocido por casualidad, la propia Malika Oufkir habría escrito algún día este relato. Desde que salió de la cárcel siempre quiso contar su historia, exorcizar ese pasado doloroso que no dejaba de acecharla. La idea iba formándose en su mente, pero sin prisas. Aún no estaba lista.
¿Por qué juntas? Otra cosa que está clara, con un empujón del destino. Ha bastado un encuentro casual, una amistad a primera vista, para que por fin se decidiera y yo dejara a un lado lo que estaba haciendo y me dispusiera a escucharla y a transcribir su relato.
La primera vez que nos vimos fue en febrero de 1996, en una fiesta a la que estábamos invitadas para celebrar el año nuevo iraní. Una amiga común me señaló a una mujercita morena y menuda, perdida entre la multitud de los invitados.
—Es Malika, la hija mayor del general Oufkir.
Al oír ese nombre me estremecí. Evoca la injusticia, el horror, lo indecible.
Los hijos de Oufkir. Seis niños y su madre encarcelados durante veinte años en las terribles prisiones marroquíes. Me vinieron a la memoria fragmentos de relatos que había leído en la prensa. Estaba impresionada.
—¿Cómo puede estar como si tal cosa después de todo lo que ha pasado? ¿Cómo puede vivir, reír o amar, cómo puede seguir adelante después de haber perdido injustamente los mejores años de su vida?
La miré. Ella aún no me veía. Tenía ademanes de mujer de mundo, pero en sus ojos había una angustia que no pasaba inadvertida. Estaba en la sala, con nosotros, y sin embargo parecía ausente.
Seguí mirándola con una insistencia que le habría parecido descortés si se hubiera fijado en mí. Pero sólo tenía ojos para su acompañante, y se arrimaba a él como a un salvavidas. Por fin nos presentaron. Cruzamos las frases de rigor sobre nuestros países de origen, Marruecos el suyo y Túnez el mío. Cada una trataba de tantear a la otra, de sondearla.
Durante toda la velada la estuve observando a hurtadillas. La veía bailar, reparaba en la gracia de sus movimientos, en su porte digno, en su soledad en medio de toda esa gente que se divertía o fingía divertirse. A veces nuestras miradas se cruzaban, y nos sonreíamos. Esa mujer me impresionaba, y al mismo tiempo me intimidaba. No sabía qué decirle. Todo parecía vulgar, irrisorio. No podía someterla a un interrogatorio, aunque ardía en deseos de hacerlo.
Al despedirnos nos dimos los números de teléfono. Por aquel entonces yo estaba acabando un libro de relatos que debía publicarse en mayo. Todavía me quedaban unas semanas de trabajo. Le sugerí que nos viéramos en cuanto yo estuviera más libre. Malika asintió, sin abandonar su actitud reservada.
Los días siguientes no podía dejar de pensar en ella. Recordaba su bello y grave rostro. Intenté ponerme en su lugar. O por lo menos imaginar algo que es imposible de imaginar. Se me agolpaban las preguntas: ¿cuáles habrían sido sus sentimientos? ¿Qué sentía ahora? ¿Cómo se sale de la tumba?
Me conmovía ese destino tan singular, los sufrimientos que había padecido, su resurrección que parecía un milagro. Malika y yo teníamos más o menos la misma edad. La metieron en la cárcel en diciembre de 1972, con dieciocho años y medio, cuando yo, terminado el bachillerato, empezaba el curso preparatorio de Ciencias Políticas. Me licencié, hice realidad mis sueños infantiles, primero como periodista y luego como escritora. Trabajé, viajé, amé, sufrí, como todo el mundo. Tuve dos hijos preciosos, viví una vida intensa y plena, con sus penas, sus experiencias y sus alegrías.
Durante todo ese tiempo ella estaba encerrada con su familia, apartada del mundo, en unas condiciones horribles, con las cuatro paredes de su celda como único horizonte.
Cuanto más pensaba en ella más me atormentaba un deseo, mezcla de curiosidad de periodista, excitación de escritora e interés humano por el destino de esa mujer fuera de lo común: quería que me contara su historia y escribirla con ella. Esta idea se abrió paso con fuerza. A decir verdad, me llegó a obsesionar.
Al cabo de una semana le envié mis libros en señal de amistad, con la esperanza de que le transmitieran mi deseo. Por fin, cuando entregué el manuscrito, la llamé para invitarla a almorzar.
En el teléfono su voz no tenía fuerza. Le costaba adaptarse a París. Vivía en casa de Eric, su compañero, desde hacía ocho meses escasos. Cinco años después de salir de la cárcel en 1991, la familia Oufkir fue autorizada a salir de Marruecos gracias a la evasión de Maria, una de las hermanas menores, que pidió asilo político en Francia.
Fue un asunto muy sonado. Se pudo ver la carita tensa de Maria por televisión, y luego, también por televisión, su ansiedad cuando llegó a suelo francés parte de su familia: Malika, su hermana Soukaina y su hermano Raouf. Myriam, su otra hermana, se reunió con ellos poco después. Abdellatif el pequeño, y Fatéma Oufkir, su madre, aún vivían en Marruecos, según me dijo Malika durante esa comida que tuvo una larga sobremesa.
La escuchaba fascinada. Malika tenía un don para el relato. Estaba hecha una auténtica Sherezade, con su forma oriental de contar las cosas, hablar despacio y con voz regular, dosificar los efectos, mover las manos acompañando el relato. Sus ojos eran increíblemente expresivos, y pasaba sin transición de la melancolía a la risa. Era una niña, una muchacha y una persona madura al mismo tiempo. Tenía todas las edades, porque no había vivido plenamente ninguna.
Apenas conozco la historia de Marruecos, ni las causas de su encarcelamiento. Sólo sé que la encerraron junto con sus cinco hermanos y hermanas y su madre durante dos decenios como castigo por el intento de golpe de estado de su padre. El general Mohamed Oufkir, número dos del régimen, atentó contra la vida del rey Hasán II el 16 de agosto de 1972. La conspiración fracasó y el general Oufkir fue ajusticiado con cinco balazos. Entonces el rey encerró a su familia en las mazmorras, unos pudrideros espantosos de los que nadie suele volver. Abdellatif, el más pequeño, aún no había cumplido tres años.
Pero la infancia de Malika fue aún más singular. A los cinco años la adoptó el rey Mohamed V para criarla con su hija, la princesa Amina, de su misma edad. A la muerte del monarca, su hijo, Hasán II, se ocupó personalmente de educar a las dos niñas junto con sus propios hijos. Malika pasó once años en la corte, en la intimidad del serrallo, sin salir casi nunca. Ya era una prisionera en ese palacio suntuoso. Cuando logró salir, vivió una adolescencia dorada con sus padres durante dos años.
Después del golpe de estado la muchacha se quedó huérfana de sus dos padres queridos. La tragedia de Malika Oufkir es ese doble luto que llevó en secreto durante años. ¿A quién vas a querer, a quién vas a odiar, cuando tu propio padre ha intentado matar a tu padre adoptivo? ¿Y cuando éste se convierte, de pronto, en tu verdugo y el de tu familia? Es horrible, desgarrador. Y no puede ser más novelesco.
Poco a poco me di cuenta de que las dos pensábamos en lo mismo. Malika tenía ganas de contarme lo que no le había revelado a nadie. En la fiesta iraní la compenetración había sido recíproca, inmediata, instintiva.
Aunque nos separaban muchas cosas —educación, ambiente, estudios, hijos, profesión, carácter y hasta religión—, ella, la musulmana, y yo, la judía, pertenecíamos a la misma generación, teníamos la misma sensibilidad, el mismo amor a nuestro Oriente natal, el mismo sentido del humor, la misma manera de entender a la gente. La amistad que nos profesábamos, y que no dejó de aumentar desde entonces, confirmaba la intuición que habíamos tenido en nuestro primer encuentro.
Página siguiente