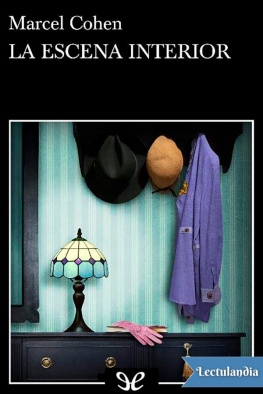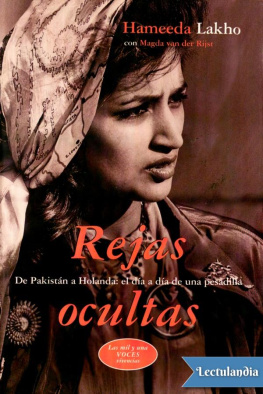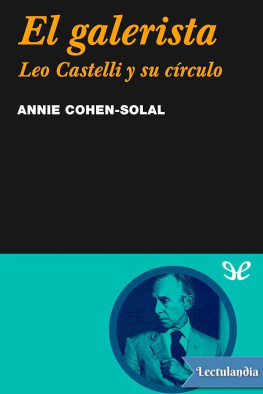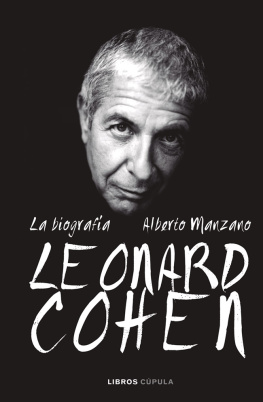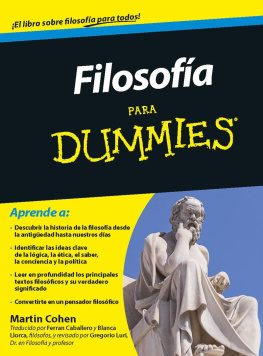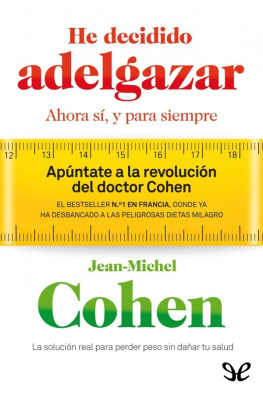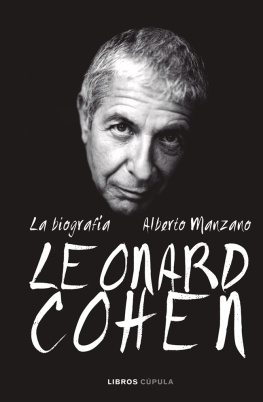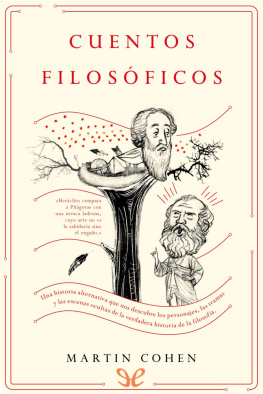Entre 1943 y 1944, en el París ocupado, el autor perdió a toda su familia (madre, padre, una hermana de escasos meses, abuelos paternos, tíos), detenida en distintos momentos y enviada a Auschwitz tras pasar por el campo de internamiento de Drancy. A Marcel Cohen le salvó que, durante una redada, él jugaba en el parque con Annette, la joven criada bretona de la familia paterna. Tenía cinco años. Mucho tiempo después, alejándose de todo rasgo ficticio, Cohen relata lo que ha podido averiguar de sus familiares desaparecidos: la juventud de la madre en Estambul, su coquetería, el agua de colonia que utilizaba su padre, las rocambolescas vidas de los tíos… Y lo hace a partir de algo muy pequeño: los escasos objetos y fotos que sobrevivieron. Ante una imagen de su padre tocando el violín, una pequeña huevera o un caballito cosido a mano, es decir, objetos y hechos, y un puñado de recuerdos, Cohen reconstruye las vidas truncadas de aquellos que no sobrevivieron a la barbarie.
Advertencia
Intentar recrear lo que, dentro del lenguaje, en el machaqueo interno, puede aún comunicarse a los demás.
GEORGES-ARTHUR GOLDSCHMIDT
¿Sería un sinsentido un libro cuyo centro se hallase en la periferia, y que no ofreciese nada en que apoyarse? ¿Y por qué reunir materiales que no tienen nada de ejemplar ni nos enseñan nada, aunque resuman la obsesión y la labor de toda una vida? Al margen de las ideas establecidas sobre el testimonio, este libro debía escribirse. Incluso es imprudente que no me haya ocupado antes de ello. En 1980, Denis Roche publicaba una obra cuyo título resume a la par el carácter voluntario e incierto de tal empresa. Ese libro se titulaba Dépôts de savoir («Cúmulos de saber»)…
Las páginas que siguen contienen, en efecto, todo lo que recuerdo, y también todo lo que he podido averiguar sobre mi padre, mi madre, mi hermana, mis abuelos paternos, dos tíos y una tía abuela desaparecidos en Auschwitz en 1943 y 1944. Tan solo una tía política regresó de allí. Yo tenía cinco años y medio. Si bien los hechos aquí reunidos constituyen otros tantos pequeños sedimentos, son demasiado fragmentarios para bosquejar retratos, e intentar enlazarlos para crear un relato supondría una auténtica ficción. De esa ficción se desprendería que la ausencia y el vacío pueden expresarse. «Quiero hechos, no motivaciones de mis carencias», apuntaba Alejandra Pizarnik en su Diario.
Este libro se compone, pues, de recuerdos y, en mayor medida, de silencio, de lagunas y de olvido. Secretamente, albergo la esperanza de que un uso de esos hechos se impusiera, no obstante y en primer lugar, a mí mismo, como cada vez que se produce acumulación, ordenamiento, voluntad de poner en limpio. Una sola certeza: la ignorancia, la tenuidad y los vacíos son sin lugar a dudas los que imposibilitaban tal empresa imperativa. No cabía añadir a las monstruosidades pasadas la injusticia de dar a entender que aquellos materiales eran demasiado endebles, que la personalidad de los desaparecidos era demasiado nebulosa y, por utilizar una expresión que duele pero que permitirá que se me comprenda, demasiado poco «original» para justificar un libro. En la escena III de la ópera de Richard Wagner El oro del Rin, la fórmula mágica de Alberich que vuelve invisible es la siguiente: «Seid Nacht und Nebel gleich». («Asemejaos a la noche y a la niebla»). Sabido es el uso que se hizo posteriormente de ese Nacht und Nebel.
En realidad, lo que he podido averiguar sobre mi familia se limita a muy poca cosa: los testimonios se confirman muy rápidamente cuando hombres y mujeres desaparecen todavía jóvenes. Por otra parte, bastantes supervivientes tan solo se vieron con fuerzas para fundar una familia parapetándose en el mutismo. Acuciado por una de sus hijas para que contase lo que sabía de sus padres, de sus hermanos, de su tía, un tío paterno mío no pudo sino prorrumpir en sollozos. Lívido, los labios temblorosos, incapaz de articular la menor palabra, estaba tan conmocionado por aquella intimación a la que se había sustraído durante sesenta años, que se preguntaron si no había que llamar a un médico. Su amnesia era tan firme, se había convertido hasta tal punto en su auténtica naturaleza, que había borrado fragmentos enteros de su propia existencia ligados a los desaparecidos. Exceptuando lo que había contado ya cien veces y que ya no le alteraba, habría sido inhumano intentar arrancarle algo más. Cuando estábamos solos, lo más aventurado que podía hacer mi tío era tomar un instante mi mano entre las suyas mientras desviaba la mirada. Deduje que mi presencia le recordaba de tal manera a mi padre que esta era sinónimo de afecto a la par que de intenso dolor.
Al final de su vida, sus hijas lograron no obstante que revelara algunos retazos. Formularon a su padre preguntas por escrito. Tenía que sentirse libre de no contestar, o de no hacerlo hasta llegado el momento. Y así, mientras se hallaba solo en el piso, surgieron pequeños detalles en la página en blanco. Aparecerán en las páginas que siguen: una dirección, el nombre de un pueblo, los platos que cocinaba su madre, el mote que le ponían los vecinos a su padre, el título de un periódico que leía su hermano.
¿No otorgan los escritores un poder exagerado a los pequeños paralelepípedos de papel que se acumulan a su alrededor? Lo que parecía tan necesario salvaguardar ¿no se sepulta con tanta seguridad como en el silencio? Un escritor no acepta la idea de que esas pequeñas estelas, adosadas unas a otras en las bibliotecas, puedan perder todo significado. Incluso basta pasear la mirada sobre el lomo de los libros para comprender que la voluntad de encontrar una forma para lo informe sigue siendo un mensaje claro, aun cuando los volúmenes se hayan tornado inaudibles.
M. C.
Maria Cohen
Nacida el 9 de octubre de 1915 en Estambul.
Convoy n.º 63 del 17 de diciembre de 1943.

En 1939, pocos meses después del estallido de la guerra, Marie visitó a una amiga de la familia, en el distrito XI de París, y le regaló una pequeña huevera de madera, pintada a mano. En 2009, sabiendo que íbamos a vernos, esa amiga de Marie metió la huevera en su bolso para regalármela. Desde hacía tiempo, no resultaba ya lo bastante presentable como para ocupar su sitio en la mesa, y los niños y nietos de esa amiga, pese a lo mucho que la habían utilizado, no le prestaban atención. Resquebrajada y descolorida, como una madera raída, la huevera apenas conserva unas manchas de color de las que cuesta afirmar con certeza qué pudieron representar. Acaso una mariposa. Tan solo en el pie resulta totalmente reconocible un lazo naranja realzado en negro, como suelen verse en los huevos de Pascua rusos.
Sé muy bien que los objetos familiares son sinónimos de ceguera: dejamos de mirarlos y ya solo transmiten la fuerza de la costumbre. Pero la huevera en la alacena de la vajilla, siquiera de forma muy episódica, sin duda tuvo muchas ocasiones de suscitar arranques de ternura asociados a Marie. (Se hacía llamar Marie pese a que su nombre oficial era Maria). Pienso que no se conserva un objeto tan modesto, y tan deslustrado, durante sesenta años sin serios motivos. El temor a verlo desaparecer confirma ese apego. Así pues, la pequeña huevera, hoy, no es solamente la concreción de un recuerdo. ¿Sería abusivo ver en eso la calidad misma de ese recuerdo, su textura, algo tan incierto como el reflejo de un aura?
Un par de guantes de cuero fino, de color crema, y un libro esperaban permanentemente en la pequeña repisa negra de vidrio tintado que cubría el radiador, junto a la puerta de entrada, en el piso del boulevard des Batignolles donde vivíamos. En la calle, libro y guantes disimulaban la estrella amarilla cada vez que era necesario. Esta debía ir cosida a la izquierda, a la altura del pecho. Así pues, era su mano derecha la que me tendía Marie para cruzar la calle. Ella se crispaba mucho cuando, al borde de la acera y por falta de atención, yo me colocaba a su izquierda. Antes de avanzar por el paso de peatones, se veía obligada a pasar por detrás de mí, o a dar una vuelta completa, sobre sí misma, para tomarme la mano izquierda. En medio de la multitud, la maniobra resultaba sumamente comprometedora. Si el incidente se reproducía demasiado a menudo, no tenía lugar sin un «¡tch!» de irritación.
Página siguiente