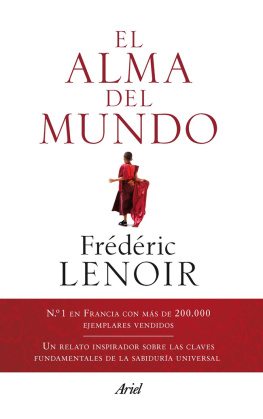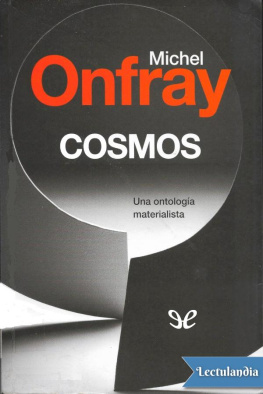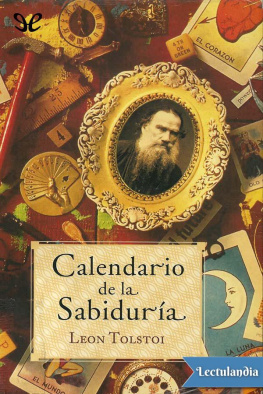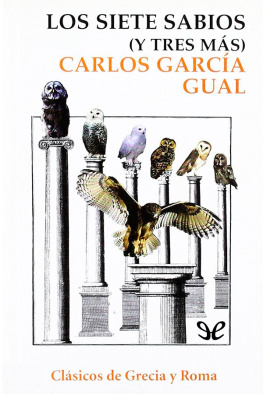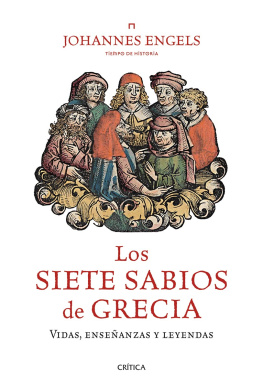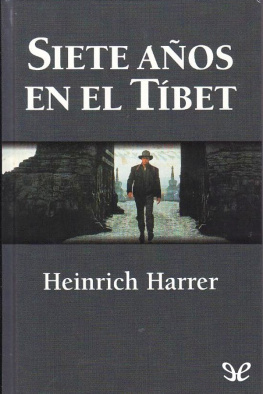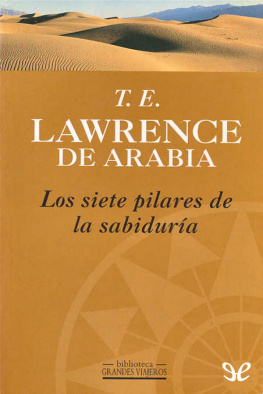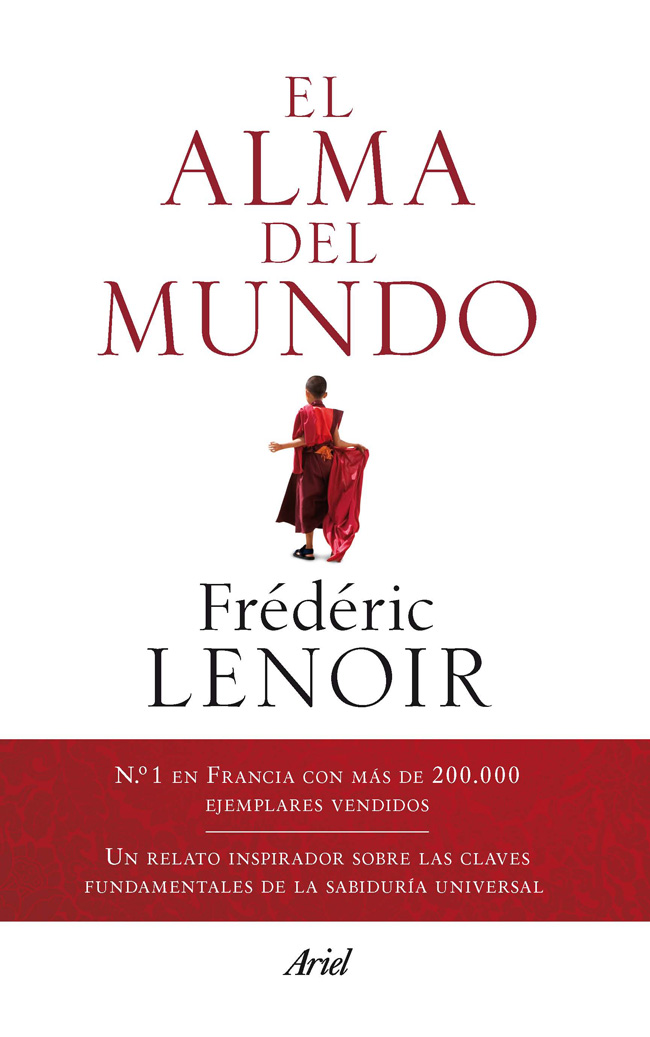que pueda tener el hombre es la del misterio.
1
PARTIR
ESTOS EXTRAÑOS ACONTECIMIENTOS sucedieron en espacio de unas horas.
El viejo rabino Salomón, sentado en la cocina de su casa, oyó una voz que le ordenaba: «¡Ve a Tulanka!». Llamó a su mujer, Raquel, pero ella no había oído nada. Creyó, pues, que había sido un sueño. Al rato, la voz resonó de nuevo: «¡Ve a Tulanka! ¡Apresúrate!». Se dijo entonces que quizá Dios había hablado con él. ¿Por qué con él? Rabí Schlomo —así lo llamaban— era un hombre con gran sentido del humor y una mente especialmente abierta, ya que pertenecía a la corriente liberal del judaísmo. Hacía cuarenta años que había abandonado Nueva York, con su esposa y sus cuatro hijos, para irse a vivir a Jerusalén. Allí estudiaba y enseñaba con entusiasmo la tradición mística del judaísmo, la Cábala, a un grupo de estudiantes judíos y no judíos. Pidió a su nieto Benjamín que buscase en Internet dónde estaba Tulanka. «Es un monasterio budista situado en el Tíbet», respondió el muchacho. El cabalista se quedó estupefacto. «¿Por qué querrá el Eterno mandarme, a mis ochenta y dos años, al Tíbet?»
Ansya no lograba conciliar el sueño. Salió de su yurta y contempló el cielo cuajado de estrellas. A esta joven pastora nómada le gustaba el espacio infinito del cielo y la inmensidad de las estepas de Mongolia donde había vivido casi toda su vida. Aspiró con fuerza el aire puro y volvió a entrar a la tienda de campaña donde vivía con su tía, una mujer chamán que hablaba con los espíritus. La anciana había descubierto que su nieta también tenía ese don y la había iniciado en él. La gente acudía casi diariamente a consultar a las dos mujeres. Como Ansya era muy guapa y soltera, algunos hombres se inventaban dolores imaginarios solo por verla. Ella entonces salía de su yurta, llevaba a pastar el ganado, y ellos, desilusionados, eran atendidos por su vieja tía medio ciega. Cuando estaban realmente enfermos, Ansya tocaba el tambor y convocaba a los espíritus para liberar los cuerpos y las almas. Bailaba hasta entrar en trance.
Ese día, había tenido una visión extraña que la había agotado. Mientras estaba curando a una joven madre, se le apareció un espíritu luminoso, indicándole con una señal que debía partir. No entendió el signifi cado del mensaje y se lo contó a su tía que enmudeció al oírla. Y cuando Ansya entró en la yurta, en mitad de la noche estrellada, la anciana, sentada en su cama, le dijo: «He visto en sueños el lugar adonde debes dirigirte. Es un monasterio tibetano en la frontera entre la China y la India. Ponte en camino de madrugada».
A miles de kilómetros de allí, el padre Pedro también tuvo un sueño. Oriundo de Salvador de Bahía, este monje católico llevaba más de veinticinco años en Oregón, Estados Unidos. Había abandonado el monasterio trapense y vivía en una humilde ermita en el bosque donde, entregado a la oración, pensaba acabar sus días. Y, de pronto, una niña en su sueño le ordenaba partir sin demora hacia un monasterio tibetano situado en la otra punta del mundo. Su corazón brasileño creía en la verdad de los sueños y en la naturaleza un tanto mágica de la existencia. Intrigado, partió para la China.
Ma Ananda, una mística hindú, dirigía una pequeña comunidad ashram en el norte de la India. Esta mujer oronda, de edad indefi nida, había sido reconocida desde su niñez como una gran santa, una «liberada en esta vida». No había estudiado nunca, pero se había dedicado a enseñar a los demás.
Partió de madrugada, sin tan siquiera darse la vuelta para mirar a sus discípulos, entristecidos al verla marchar por un tiempo y a un lugar que no reveló a nadie.
El maestro Kong contó a su mujer lo que le había ocurrido. El anciano sabio chino vivía modestamente con su familia no lejos de Shangai. Dirigía un pequeño templo taoísta, donde pasaba la mayor parte del día sentado en el suelo sobre un cojín, enseñando los fundamentos de la sabiduría china a un grupito de discípulos, entre ellos a algunos occidentales. Sin saber muy bien por qué, se había manifestado tardíamente en él una súbita afición por la tecnología. Tenía un ordenador portátil y un teléfono móvil por satélite, y sus discípulos le habían regalado por su 75 cumpleaños un GPS de última generación, que utilizaba una o dos veces por semana para ir a un pueblo cercano, aunque se sabía el trayecto de memoria. Esa mañana, mientras lo encendía, observó con asombro que en la pantalla aparecían una latitud y una longitud. Extrañado, comprobó las coordenadas y descubrió un punto en el Tíbet. Convencido de que nadie había podido utilizar su GPS sin su permiso, consultó el Yi-King. El libro de los oráculos le respondió: «Conviene partir». Sin dudarlo, se despidió con un beso de su esposa, hijos y nietos, y emprendió el camino hacia el Tíbet.
Para Cheij Yusuf, fundador de una pequeña cofradía musulmana sufí de Nigeria, el viaje fue más duro. Este gigantón se había quedado petrificado al ver brillar con un extraño fulgor las letras T, U, L, A, N, K y A en la primera página del libro que estaba leyendo. En ese momento, el viento pasó las páginas de su Corán deteniéndolas en la sura de la peregrinación. Cheij Yusuf se despidió de su familia, apenado, pues hacía poco tiempo que su esposa había dado a luz a Leila, la quinta de sus hijos. Pero la fuerza que lo empujaba a partir era enorme. No sabía qué caminos tomar, sin embargo el destino lo guió por medio de señales y encuentros fortuitos.
La que más dudó fue Gabrielle, la fi lósofa neerlandesa. Profesora de filosofía griega en la Universidad de Amsterdam, era una ferviente discípula de los sabios estoicos y de Spinoza, el más insigne holandés. Para esta mujer de unos cuarenta años, la sabiduría era laica, una sutil mezcla de razón e intuición, y debía servir principalmente para ayudar a vivir. Hacía algunos años que pertenecía a una logia masónica femenina, donde se dedicaba con pasión al estudio de la simbología. Esa noche no conseguía conciliar el sueño. Se levantó de madrugada, encendió el televisor y dio con un programa dedicado al budismo tibetano. Cuando apareció el monasterio de Tulanka, un escalofrío la recorrió de la cabeza a los pies. Sin saber por qué, una idea fi ja se adueñó de su mente: abandonar todo y dirigirse hacia aquel monasterio. Intentó olvidar esa obsesión y se tomó un somnífero. Pero, al día siguiente, se cruzó en la calle con una señora que gritaba a su perro: «¡Tulanka! ¡Al pie!». Las últimas dudas que le quedaban se disiparon. Llamó por teléfono a su ex marido para que se ocupara durante unas semanas de Natina, la hija de ambos, pero le era imposible ya que debía asistir a un congreso en el extranjero. La hija, que había oído la conversación, suplicó a su madre que la llevara con ella al Tíbet. Empezaban las vacaciones escolares de verano y no tendría ninguna obligación durante más de seis semanas. Natina, a punto de cumplir catorce años, era una adolescente voluntariosa y con inquietudes, que soñaba con viajes a tierras lejanas. Al principio, Gabrielle se negó a que la acompañara e intentó buscar otras soluciones. Sorprendentemente, una tras otra fallaban. La filósofa dedujo con serenidad que el destino lo había decidido así. Natina se echó a los brazos de su madre: «Entonces, ¿ya está decidido? ¿Nos vamos al Tíbet?».
2
EL MONASTERIO
EL MONASTERIO DE T ULANKA estaba encaramado en un espolón rocoso a unos cuatro mil metros de altitud y adosado a una montaña totalmente cubierta de nieve. Era imposible llegar en automóvil. A quince kilómetros había un pueblecito, con un único hotel frente a la estación de autobuses. Allí coincidieron Rabí Shlomo, la mujer chamán Ansya, el padre Pedro, Ma Ananda, el maestro Kong, Cheij Yusuf, Gabrielle y su hija Natina, apenas una semana después de que sucedieran aquellos extraños acontecimientos.