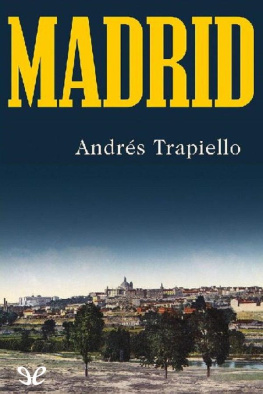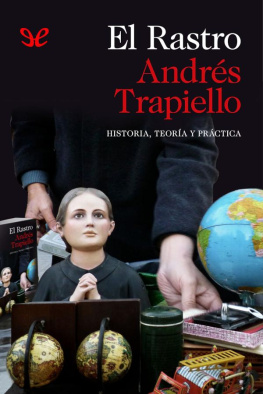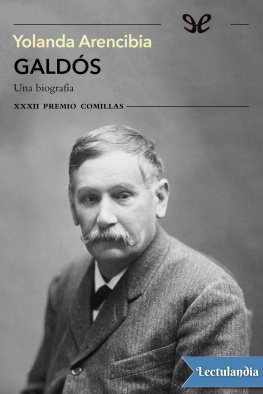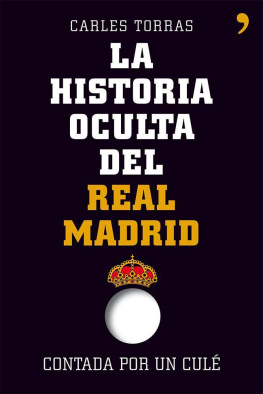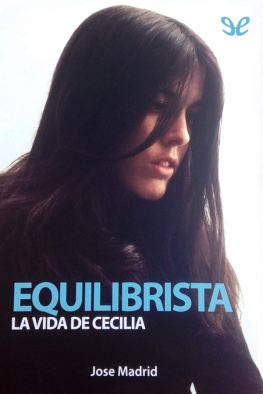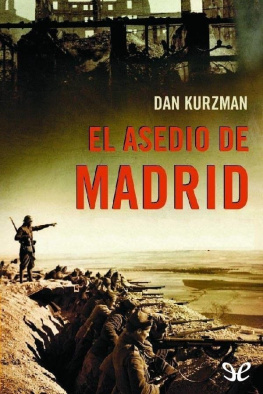A modo de epílogo
A MODO DE EPÍLOGO
(CON ALGUNAS COSAS RARAS QUE PASAN EN MADRID Y QUE NO CABÍAN EN OTRA PARTE)
De origen vasco, palentino de adopción y vecino de Madrid, Santiago Amón era un crítico de arte inteligente y mordaz, y su muerte impresionó mucho. Como Quevedo, padecía una ostensible cojera y, como él, era aficionado al humor negro y los sarcasmos. Iba en un helicóptero con algunas autoridades y en otro iba la reina con los suyos, camino todos de Aguilar de Campoo. El de la reina logró pasar los bancos de niebla, pero el del otro helicóptero, donde viajaba el hombre a quien yo debía una beca para escribir un trabajo sobre Julio Romero de Torres, debió de pensar, «no voy a ser menos valiente que mi colega», y decidió seguir; y se estrellaron en un pueblo de nombre tremendo para morir en él, Valdemanco. No sé quién le encargó el diseño de la bandera de la Comunidad, que ejecutó el artista geométrico Cruz Novillo. La letra del himno (Madrid tiene himno, y el himno, letra) se la pidieron al profesor zamorano y poeta ácrata Agustín García Calvo. Parece un poema postista, escrito de broma o fumando un porro: «Yo soy el Ente Autónomo último, / el puro y sincero. / ¡Viva mi dueño, / que solo por ser algo [la primera versión decía: “que para no ser nada”], / soy madrileño! / Y en medio del medio / capital de la esencia y potencia, / garajes, museos, / estudios, semáforos, bancos, / y vivan los muertos: / Madrid, metropol, ideal / del ¡Dios del Progreso! / Lo que pasa por ahí, todo / pasa en mí, y por eso / funcionarios en mí y proletarios / y números y almas y masas / caen por su peso; / y yo soy todos y nadie, / público ensueño. / Y ese es mi anhelo, / que por algo se dice: / “de Madrid al cielo”». Yo no creo que esta letra la recuerde nadie ni nadie la haya cantado nunca, pero tampoco nadie, que yo sepa, se ha molestado en quitarla o ponerle otra. Hace poco se supo que en ella metió mano también el alcalde Tierno Galván, a petición del presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina, quien años después, lamentándose de que en mala hora le encargaron la letra, lo resumió así: «Se lo tomó a cachondeo. Y no se dejaba cristianizar… Logramos que quitara versos como este: “Mire, Anacleto, las vueltas que da el mundo para estarse quieto”».
A principios de siglo XX, en medio del fervor de los centenarios quijotescos, apareció el primer retrato de Miguel de Cervantes. La conmoción nacional fue enorme. Los descubridores de la pintura la regalaron a la Real Academia Española, que se apresuró a entronizarla en el principal testero de su salón de actos en 1911, y el director de la institución escribió un estudio de la misma, que leyó en solemne sesión. Yo lo he comprado en el Rastro. Qué elocuencia en las formas, qué tenacidad en las pesquisas, qué donaire en los finales. Se probó que era falso. A los pocos meses se supo que todo era la mixtificación de un anticuario y de un coleccionista, pero para entonces nadie quería hacer ya más el ridículo descolgando el retrato y lo dejaron, pues al fin y al cabo los académicos son también madrileños, y saben encogerse de hombros como los mejores. Hoy todos en la «docta casa» (título que le han usurpado al Ateneo) saben que es falso, pero allí sigue, «porque hace bonito». Cuando un día se demuestre que en realidad es el retrato auténtico de Fernández Avellaneda o de un inquisidor, no sé qué harán.
En 1622, por presumir de picar alto («son mis amores reales»), unos espadachines dan muerte al conde de Villamediana. Todos ven en ese crimen la mano del rey, Felipe IV, el mismo que se aficionó a violar a una novicia de San Plácido, cuyas monjas se la presentaron una noche entre cuatro cirios como difunta, para espanto del burlador, que salió huyendo. Y en 1816 se juramentaron unos cuantos para matar a Fernando VII (se la conoció como «la conspiración del Triángulo») cuando fuera a entrar en el burdel donde le esperaba Pepa la Malagueña. Cinco años después una turba allanó la Cárcel de Corte disgustada por la sentencia clemente para Matías Vinuesa, el absolutista conocido como «el cura de Tamajón», a quien mataron a martillazos, y Pedro Luis de Gálvez, antes de llevar una checa como quien atiende un estanco, se paseaba por las tabernas madrileñas llevando debajo del brazo el cadáver de su hijo.
Madrid acaso no propicie esta clase de desajustes, comunes también en capitales de provincia y villorrios, pero los acumula y colecciona. La vida de los madrileños está constantemente sacudida de sucesos, como en todas partes. Lo que les hace singulares acaso sea la mezcla, que un día se trate de Felipe IV y el otro, de nuestra portera (veló el cadáver de su marido sobre una mesa de comedor, con un gato que cogió la perra de subirse a olisquear al difunto). En Madrid la mezcla lo es todo, y fue lo primero que pensó uno aquella noche cenando en Casa Gades: «Ayer en la Joven Guardia Roja de Valladolid, y hoy junto a Marisol». O puede ser, tal vez, que solo sea la predisposición de uno a fijarse en las extravagancias, en los fenómenos, en la fatalidad.
Por eso encuentra uno de lo más natural que en la calle Princesa haya hoy un «Grupo Cero. Psicoanálisis y poesía», anunciado con dos grandes muestras, en las que figuran un diván y un sillón vacíos, invitando a los transeúntes a entrar allí, ocupar el diván y tratar de entender, poéticamente, lo que le pasa a esta ciudad.
De vez en cuando me dice algún amigo: «Ayer me sucedió algo que tú habrías metido en tu Salón de pasos perdidos» o «te habría gustado estar allí: era una escena como para tus diarios». Casi siempre se trata de historias un poco fuera de quicio, pero también humanas, con mezcla de comicidad y de tristeza. Madrid le ha proporcionado a uno, es verdad, muchas historias y relatos parecidos recogidos en la calle, en el Rastro, en un bar, con amigos o desconocidos, en solemnes ceremonias oficiales o de medio pelo. Muchas más han quedado fuera. Los libros y las ciudades pueden levantarse con materiales nuevos y con derribos. Yo he sido más derribista.
Uno ha tendido a vivir rodeado de cosas viejas y usadas, heredadas o adquiridas en el Rastro. La mayor parte de los libros que he leído y que están hoy en nuestra casa los leyeron antes o pertenecieron a personas para mí desconocidas, casi todas muertas ya cuando yo los compré. A veces más que una biblioteca parece una necrópolis. Y no me importa.
Este libro ha sido el fruto de cuarenta años de vida madrileña y de muchos derribos. Durante los cuatro que ha trabajado uno en él he ido tomando notas de lecturas, paseos e impresiones, y aprovechando las que he ido guardando en unas libretas de hule negro, encontradas, cómo no, en el Rastro y procedentes de viejas papelerías cerradas por defunción o quiebra. Las notas y papeletas son literalmente miles, de las cuales la mayoría no sirven (y tal vez el libro habría que haberlo hecho con estas últimas, como decía Schwitters que había que proceder para fabricar uno de sus collages: «córtense papeles para hacer el schwitters, y con los que sobran, hágase el schwitters»).
Por ejemplo, esta cita del libro de Álvarez Barrientos: aclara muchas cosas y echa por tierra la mayor parte de las películas y seriales españoles que han hecho su agosto con el «¡agua va!» de los bacines que se arrojaban desde las casas a la calle: «Durante mucho tiempo, la porquería en el ambiente y en el propio cuerpo se entendió como algo saludable y natural; del mismo modo que las heces abonaban la tierra, se pensaba que la mugre sobre el cuerpo y en la ropa producía un efecto sanador, pues protegía. Es así como se explica la creencia en que la suciedad de Madrid ayudaba a contener el peligro que el aire demasiado fino significaba para la salud […] El cambio en la percepción de este hecho es un indicio de cómo cambiaba la clase media en la sociedad urbana del siglo XVIII». Con razón llegó JRJ. a aquel «a todo se llega: he aprendido a ser sucio, y me parece bien».