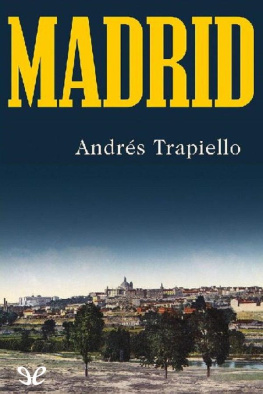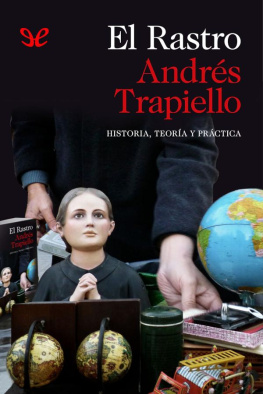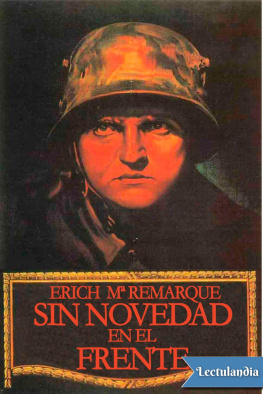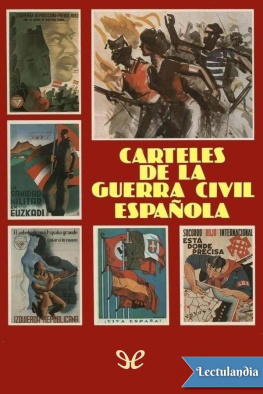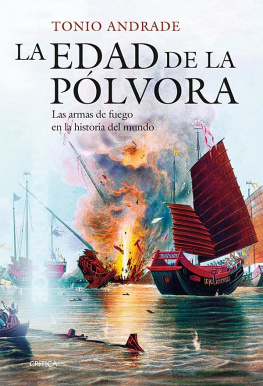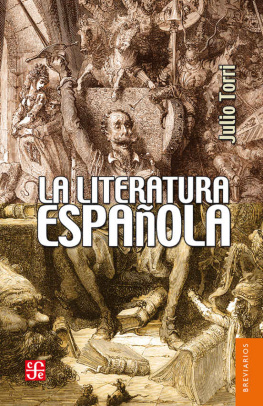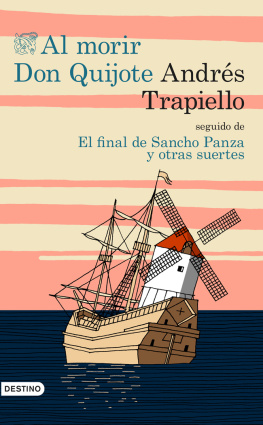Andrés Trapiello
Las armas y las letras
… las armas y las letras.
Quijote, I, 38
Cuando los hombres acuden a las armas, la retórica ha terminado su misión. Porque ya no se trata de convencer, sino de vencer y abatir al adversario. Sin embargo, no hay guerra sin retórica. Y lo característico de la retórica guerrera consiste en ser ella la misma para los dos beligerantes, como si ambos comulgasen en las mismas razones y hubiesen llegado a un previo acuerdo sobre las mismas verdades. De aquí deducía mi maestro la irracionalidad de la guerra, por un lado, y de la retórica, por otro.
Juan de Mairena, 1937
Agradecimientos
Por sus consejos, sus préstamos y su paciencia, aparte de por su mucho saber, quiero poner aquí, a fin de que queden junto al mío y al de otros vivos y difuntos, los nombres de quienes trajeron a estas páginas un poco de concordia y buen sentido cuando me veían, estos últimos meses, pegarle desaforadas cuchilladas a los viejos odres de la erudición, la literatura y la crítica: Juan Manuel Bonet, Manuel Borrás, Rafael Borrás, Rafael García-Ormaechea, Ramón Gaya, Félix Grande, Abelardo Linares, Antonio Martínez Sarrión, Miriam Moreno, José Muñoz Millanes, Carlos Pujol y Enrique Selva. El lector debe atribuirles los méritos, si acaso los hay en estas páginas, e imputarme los marros que puedan estorbarles el camino.
Y a quien venga a este solar con la bayoneta calada, aclararle que no hay para tanto. Y que sangre pasada no mueva molino. Sea.
Prólogo
I
Es difícil hablar de cien escritores y dar opiniones de cada uno de ellos y de sus libros, y esperar que todos los lectores se muestren de acuerdo enteramente con uno. O evitar que se embosquen los pequeños errores. Eso es un sueño irrealizable, pero no, en literatura y en la vida, defender al débil de los fuertes, y a los fuertes y poderosos, de sí mismos.
Nuestro más admirable caballero, el de la Triste Figura, ¿fue un perdedor o un vencedor? Nadie puede dar, me parece a mí, una respuesta convincente a esta pregunta. Se puede escribir un libro sobre la cuestión; ahora, una respuesta clara y terminante no la hay.
Dicen, quienes pisaron los campos de batalla, desde el Stendhal de las campañas napoleónicas al Martin du Gard de Les Thibault, de Homero a Jünger, que los hombres, en las guerras, sacan de sí lo más valioso o lo más mezquino y degradante.
La literatura política de los años treinta, leída hoy, resulta en general imposible de digerir. Es raro que nadie pueda leer con gusto ni las lucubraciones de Ledesma Ramos ni las exaltaciones fascistas de Giménez Caballero o los discursos de Sánchez Mazas. De Laín o Tovar y sus arrequives y vol au vents nacionalsindicalistas ya ni hablamos.
Las crónicas de alguien como Arconada o Herrera Petere, de un sentimentalismo abusivo, cuesta leerlas, y aquellos versos en los que se celebraba «al padrecito Stalin» o el caviar que todos los obreros comen en la Unión Soviética, hoy se entenderían mal.
Un libro que tratara sólo de la literatura que se escribió durante esos tres años de guerra sería seguramente un libro corto y sin interés. Vieron la luz miles de páginas, pero la mayor parte de lo que se publicó entonces entra dentro del apartado de la agitación y la propaganda.
Si no se es un fanático, en las guerras, en las revoluciones incluso, es difícil creer, y menos en las degollinas de las guillotinas, que habría dicho un bohemio modernista. Ahora bien, en la historia se dan, de vez en cuando, circunstancias de sugestión colectiva en las que los pueblos en masa empiezan no sólo a desear, sino a reclamar de sus jefes, políticos o religiosos, la guerra y la revolución.
Tampoco podría nadie explicar el porqué de estos entusiasmos prebélicos o prerrevolucionarios, ni lo pueden dilucidar los mil tratados escritos al respecto.
Ridruejo, en su Escrito en España , hizo un análisis bastante objetivo de julio de 1936: «La guerra era un hecho terminante frente al que no cabían matices: aceptarla o marcharse y en la mayor parte de los casos simplemente aceptarla o sufrirla». Sin embargo, esta frase no cubre toda la responsabilidad moral: es lógico que quienes aceptaron la guerra, la sufrieran, pero ¿los que no la aceptaban? Sería algo así como subvenir a los gastos de una ceremonia a la que no se ha sido invitado.
II
Todo lo que concierne a un escritor y a su vida suele ayudarnos a comprender mejor su obra. Hace unos años circularon por Madrid unas cuantas cartas de Gómez de la Serna dirigidas a Giménez Caballero, extremadamente fascistas. Una de ellas es de noviembre de 1939 y se encabeza con un ¡Arriba España!, y una banderita pintada por el propio Ramón: «Sigo la vida de España en una perspectiva de adorador ferviente. Todas las torres están más en pie que nunca. ¡Feliz paisaje! Nuestro Madrid sé que ha vuelto a ser el que queríamos, el que nos habían deformado y que sentíamos esa deformación dolorosa e íntima, como si nos hubiese dado una parálisis infantil retrospectiva, algo así de incongruente y grave (…). Tiene usted mi aquiescencia para reunir como quiera las páginas nacionales de mi obra literaria [seguramente para continuar la serie que Giménez Caballero había empezado con Baroja en aquella tergiversación irresponsable que tituló Comunistas, judíos y demás ralea]. Nada me enorgullecerá ni me emocionará más. Con Sánchez Mazas, con José María Alfaro, con Manuel Aznar estoy gestionando hace meses un puesto en el periodismo madrileño. Lo necesito con urgencia, porque soy el más náufrago de todos, ya que aquí sólo viven los que se unieron a lo otro, a lo nefasto, para que su vida resultase fácil. De no llegar eso me ahogaré el primero de año». Etcétera. Estas cartas siguen inéditas. Cuando se publiquen, si se publican, no favorecerán la difusión de la obra del extraordinario escritor que fue Ramón ni ganará para él nuevos admiradores. Su ocultación, en cambio, sería algo así como engañar en el peso o sisar en el cambio, al amparo de la penumbra o de la buena fe. Fue Lorenzo Villalonga quien dijo, a propósito también de la guerra: «Creo que es mejor no hablar de estas cosas, aunque quizá sea peor el olvidarlas».
Hasta donde pueda uno, es gran virtud la de ser comprensivo con los malos pasos, y entre negarlos o sacarlos a plaza pública suele haber algo intermedio: aceptarlos con naturalidad, sin hipocresía y sin cinismo.
Es conocido el poema en el que Alberti nos describe los palacios saqueados al comienzo de la guerra: «¡Palacios, bibliotecas! Estos libros tirados / que la yerba arrasada recibe y no comprende, / (…) estos inesperados / retratos familiares / en donde los varones de la casa, vestidos / los más innecesarios jaeces militares, / nos contemplan partidos, / sucios, pisoteados, / con ese inexpresable gesto fijo y oscuro / del que al nacer ya lleva contra su espalda el muro / de los ejecutados». En una entrevista que publicó el ABC , el 18 de septiembre del año 36, en la que habla del palacio de los Heredia Spínola, en la calle del Marqués del Duero, a donde la guerra le llevó a vivir, Alberti nos habla de los libros que encontraron en sus habitaciones particulares: «Los más recientes de “El Caballero Audaz”, Ramón Martínez de la Riva y otros escritores monarquizantes». El primero, como es sabido, fue un notorio panfletista con escaso talento literario. El segundo, un periodista sin brillo de ABC ; el primero agitó durante la guerra y después de ella con escritos furiosos contra la República; del segundo, al que fusilaron en Madrid por esos días, poco más se sabe, aunque sí lo bastante como para no justificar que se quemaran sus libros, pues, de algún modo, quien quemaba los de «El Caballero Audaz», podría estar justificando a quienes quemaron, durante los siguientes cuarenta años, los del propio Rafael Alberti. Pues es con los libros, buenos y malos, con lo que los Quijotes hacen sus vidas y los Cervantes su literatura, y esto no tiene vuelta de hoja.