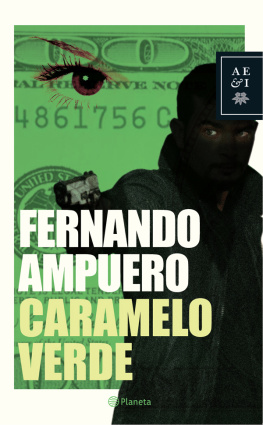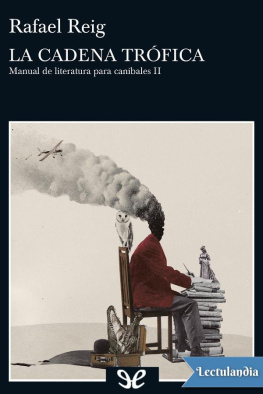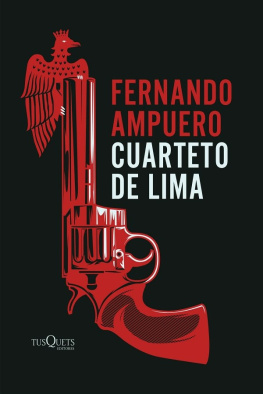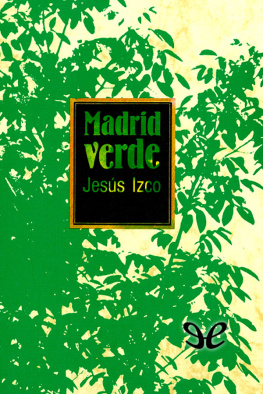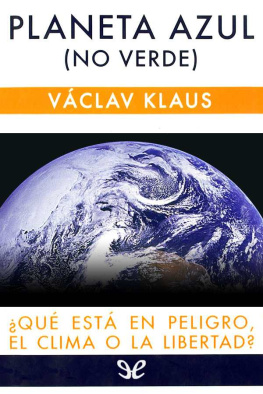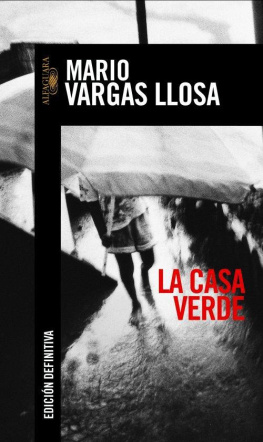Caramelo verde
Autores Españoles e Iberoamericanos
Caramelo verde

Fernando Ampuero

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
Caramelo verde
© 2015 Fernando Ampuero
© 2015, Editorial Planeta Perú S.A.
Av. Santa Cruz 244, San Isidro, Lima, Perú
www.editorialplaneta.com
Cuidado de edición:
Diagramación de interiores: Mario Popuche
Diseño de portada:
Fotografía de autor:
Primera edición:
Tiraje: XXXX ejemplares
ISBN:
Registro de Proyecto Editorial:
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº
Impreso en Metrocolor S. A.
Av. Los Gorriones 350, Chorrillos
Lima, Perú
¡Vamos, bastardo, levántese y vaya a buscar su pistola!
Dashiell Hammett
CAPÍTULO I
En esos días me echaron del trabajo y lo primero que hice fue pararme en una esquina. Elegí una esquina cualquiera, todavía rumiando la cólera por lo que me había pasado, y hasta imaginé que aquello sería mi futuro, quedarme en el aire, quizá por varias semanas o meses. Pero estaba equivocado. Allí, en plena calle, acechaba mi destino. Se cumplía otra vez el vaticinio que años atrás me hiciera una adivina. Esa vieja inmunda había dicho que yo vería pasar por mis manos muchísimo dinero. Lo he visto pasar durante cinco años, como cajero en una mutual; lo vi pasar después, cambiando dólares por intis. La adivina, eso sí, olvidó un detalle importante: nunca aclaró si algún día todo ese dinero —o siquiera una parte razonable— sería mío.
El hombre que me contrató se llamaba Pedro López. Era un tipo rechoncho y de pelo ensortijado, con una nariz ridícula, infantil, y un fruncido rostro de canalla donde sorprendían unos hermosos ojos grises. Me había visto llegar a la esquina de Ocoña y Camaná, contemplar un rato el movimiento, holgazanear.
—Llevas una hora parado aquí —me dijo.
—¿Perdón?
—Y no tienes pinta de tira —agregó mirando muy serio el tránsito de automóviles que hacían sonar estrepitosamente sus bocinas. Alguien se aproximó unos instantes a hablarle al oído, y de inmediato se marchó—. No, no tienes esa pinta para nada. Te falta esa expresión fea en la boca, esa mueca de asco, como si estuvieras oliendo mierda todo el tiempo.
—¿Me estás hablando a mí?
—Sí, a ti —repuso López concentrado en los autos que se detenían unos minutos y reanudaban su camino—. ¿Qué te trae por acá?... ¿Curiosidad? No, no creo. Pero a lo mejor eres un espía, un pendejo que trabaja para la competencia... O un pendejo que quiere robarle sus dólares a alguien, ¿no? ¿Es eso? ¿Estás chequeando quién compra fuerte para seguirle la pista?
—No soy un pendejo —murmuré—. Pero puedo ser la persona que te rompa la cara.
López me miró por primera vez, sonriendo irónicamente.
—Te pones nervioso —dijo en un suspiro—. No es para tanto. Sólo quiero saber quién eres.
—¿Por qué no me dices quién eres tú? —inquirí. —¿Quién soy yo? No tengo inconveniente en decirlo... Yo soy, me parece... yo soy... una ventajosa solución. ¡Sí, eso es! Estás en la lona, ¿no es cierto?
López sabía que había dado en el clavo. Claro que yo aún no estaba en la lona, pero podía verme al borde del vahído si no conseguía colocarme en algo dentro de unas semanas. ¿Qué debía hacer? ¿Qué se hace ante un cretino que nos aborda? ¿Pegarle, mandarlo al diablo? Preferí darle a entender que estaba en lo cierto. La impertinencia de López resultaba prometedora, y la verdad es que no me decepcionó. Acto seguido me invitó un café, y luego salimos a caminar y me contrató, y así empezó esta historia.
—¿Cómo te llamas?
—Carlos —dije formalmente—. Carlos Morales.
—No me dice nada tu nombre —comentó pensativo—. ¿Sabes? Eso es malo en otros sitios, pero por aquí es lo mejor que te puede pasar.
López, o bien (para sus conocidos) el gordo López, se dedicaba a financiar a un equipo de cambistas. Aparecía muy temprano en las mañanas, sonriente y nervioso, con un maletín lleno de billetes y flanqueado por dos sujetos corpulentos, armados con impresionantes pistolas HK, que lo custodiaban a horario completo. Por ese par de cuadras se movía mucha gente con casacas amenazadoramente abultadas. De manera que, si a alguien se le ocurría detener a aquella neurótica multitud para hacer una requisa de armas, lo más seguro es que se iba a encontrar con un verdadero arsenal.
Pidiendo a cada cambista que cuidara su dinero, López repartía a diario unos veinte fajos: nos daba una parte en dólares, otra en intis y luego regresaba al fin de la tarde para hacer las cuentas. De las operaciones del día, cada cambista, conforme a sus méritos, sacaba un porcentaje. Era un oficio rutinario. La única gracia, si se quiere, consistía en mantenerse alerta, pues la tasa de cambio podía dispararse en cosa de minutos. López exigía a sus empleados tres requisitos: una calculadora de mano, un duplicado de la libreta electoral y las señas exactas del domicilio. Me di cuenta de que era obsesivamente meticuloso y que desconfiaba hasta de su sombra.
Un buen día, tras una dura jornada, cayó en mi casa de sorpresa. Lo recibí intentando ser efusivo: abrí una bolsa de chizitos, bebimos unas cervezas. Hablamos largo rato sobre el trabajo, cosas sin importancia, empeñados los dos en disimular la verdadera razón de su visita. López quería verificar si realmente vivía donde le había dicho. La situación era un poco incómoda porque de hecho ambos estábamos al tanto de esa estúpida comedia.
Cuando estaba por irse, me abrazó como si fuéramos grandes amigos y permaneció unos instantes mirándome a los ojos.
—Cambia de barrio —me dijo—. Éste es un mal sitio para vivir.
—¿Sí? ¿Qué tiene de malo?
—Todo. Pero lo peor es que estás muy lejos.
—Eso es cierto. Me toma casi una hora llegar al centro.
—Mira, yo sé de un departamento al alcance de tus ingresos. Y está más o menos amoblado. Con muebles antiguos, que son los mejores.
—Yo, la verdad...
—Me lo vas a agradecer —interrumpió López—.
Lo veremos mañana.
Fue entonces cuando conocí el edificio rosado del jirón Camaná. Era uno de los tantos armatostes del centro de Lima, una mole de cinco pisos y cuarenta metros de frente. Hacía esquina con la mismísima calle Ocoña, donde pululan los cambistas, y estaba a espaldas del hotel Bolívar. De inmediato advertí las ventajas de la nueva ubicación. Me beneficiaba en dos puntos capitales: podía dormir más y, dado que no requería movilizarme en micro, cancelaba mi habitual cuota de pisotones y apretaderas.
El departamento quedaba en el segundo piso; tenía dos cuartos grandes, cocina y baño. Los techos eran altos y los largos tablones del suelo se conservaban bastante bien. Por las ventanas que daban a la calle veía el hotel, las atestadas aulas de un centro de idiomas y un poco más allá las cúpulas coloniales de una iglesia. El sitio me gustó mucho. Además, la renta era relativamente barata. López me dijo que podía hospedarme unos días de prueba y comprendí que lo subarrendaba. Ni siquiera dejé pasar una semana para aceptar su oferta. Recuerdo cómo tomé esa decisión. Fue el día que la vi: salía del ascensor y pasó delante de mí con un aire de gran señora. Había en sus ojos un brillo despectivo. Eso me impresionó, y también las tensas formas de su cuerpo vibrando debajo de su vestido.
Página siguiente