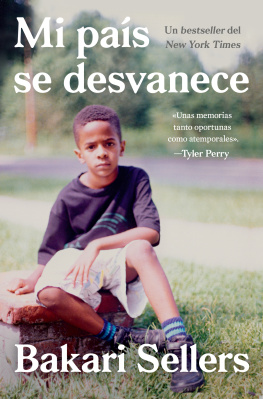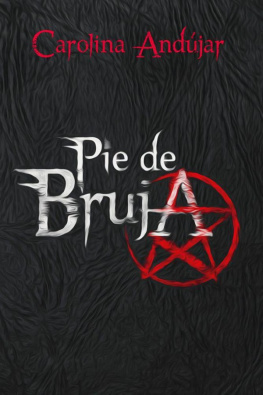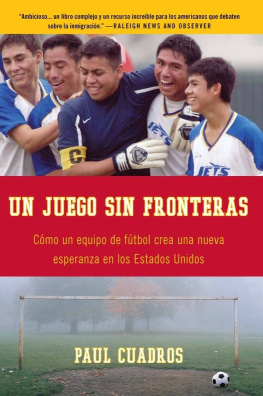Contenido
Guide
Para Ellen, Kai, Stokely y Sadie
Dios de nuestros años cansados
Dios de nuestras lágrimas calladas
Tú que nos has traído hasta aquí
Tú que, poderoso,
nos guías hacia la luz
te rogamos, mantennos siempre en el camino
—«Lift Every Voice and Sing»,
J. Rosamond Johnson y James Weldon Johnson
Contenido
Introducción:
Negro, del campo, y a toda honra
I
Las heridas no han sanado: «No seas un héroe muerto»
II
Negro y olvidado
III
Encandilado por los estudios: Cómo se hace un hombre de Morehouse
IV
Cómo se hace un político, primera parte
V
Cómo se hace un político, segunda parte
VI
Soñar con los ojos abiertos: Cómo convertirse en líder
VII
Tomar riesgos
VIII
Ansiedad: El superpoder del hombre negro
IX
La voz de los que no tienen voz
X
¿Por qué mueren las mujeres más fuertes del mundo?
XI
Por qué ocurrió 2016 y el poder de la retórica
S oy del llamado País Bajo de Carolina del Sur, donde se entrelazan la belleza, la historia y la desgracia. Basta conducir cincuenta millas en cualquier dirección para hallarse en los mismos campos donde los esclavos —algunos de ellos ancestros no tan lejanos— sudaban sobre el algodón, el índigo, la caña de azúcar, el arroz, el trigo y la soja. Específicamente, soy de Dinamarca, Carolina del Sur, un lugar donde todo el mundo conocía mi apellido; un apellido, según descubrí en mi infancia, teñido por el honor y la infamia.
Para llegar a Dinamarca desde Columbia, la capital del estado, hay que tomar la autopista 321, atravesar campos de maíz y de algodón y pasar raudamente por las hectáreas de miasmas que flotan sobre lechos cenagosos de color verde neón.
Parece entonces que uno hubiera cruzado la mitad del planeta para terminar en un pequeño rincón de «Escandinavia», donde pueblos llamados Noruega, Suecia y, finalmente, Dinamarca se suceden uno tras otro. Los dos primeros son tan pequeñitos que, si uno parpadea, se los pierde. Antes de pasarlos, se pasa rápidamente por una granja de pollos que huele siempre a pura mierda, antes de llegar por fin a Dinamarca, una comunidad de tres mil cuatrocientas almas, casi en su totalidad afroamericanas.
Los visitantes suelen pensar que estos pueblos «escandinavos», que se hallan a nueve millas uno del otro, deben su nombre a colonos nórdicos, pero no es así. De hecho, Dinamarca tomó su nombre de B. A. Dinamarca, un empresario de ferrocarriles del siglo diecinueve, y los pueblos vecinos decidieron mantener la tónica.
Siempre me gustó imaginar algo diferente: que se trataba de un homenaje al gran carpintero, letrado y liberto afroamericano Dinamarca Vesey, condenado y ejecutado por liderar «el levantamiento», una bien planeada revuelta de esclavos en 1822. Siempre me atrajeron el sentido de justicia y la rebeldía de Vesey.
Al pasar por esos pueblitos aislados se puede apreciar tanto las elegantes casas victorianas como las destartaladas casas shotgun («escopeta») de no más de doce pies de ancho. Dicen que, de tan angostas, una bala puede atravesarlas en línea recta, desde la puerta principal hasta la trasera, y a eso atribuíamos el nombre. Pero la teoría creciente hoy en día es que deriva de shogun, o «casa de Dios», un tipo de casas de África Occidental. Las shotguns han tenido un enorme papel en la historia y en el folklore afroamericanos de las regiones profundas del sur, al igual que los edificios abandonados de sus moribundos centros.
Para mí, hay una belleza rústica en esos pueblos fantasma, con sus ruinas que evocan un pasado fructífero. Los centros vacíos provocan nostalgia y pena a la vez. Si voy a una gasolinera en Dinamarca y encuentro parado allí a alguien de mi infancia, sé que ha estado exactamente en el mismo lugar durante más de veinte años.
Dinamarca es enigmático, sobre todo por lo que ofrece hoy en contraste con lo que solía ser. Está a una hora de Augusta, Charleston y Columbia, y alguna vez fue, gracias al viejo B. A., un nudo ferroviario del que entraban y salían trenes de tres grandes compañías. Otrora bullicioso, hoy el centro del pueblo es el ejemplo perfecto de lo que está pasando en todo el olvidado Cinturón Negro rural, un término que antes se refería a una zona famosa por su terreno oscuro y fértil, y que ahora, en cambio, describe a una serie de estados aledaños conocidos por ser la mayor cadena ininterrumpida de pobreza en el país.
La mayoría de los negocios que había en Dinamarca en tiempos de mi padre han cerrado. Todavía subsisten una lavandería y el Poole’s Five and Dime, algunos restaurantes y una ferretería, pero es prácticamente todo. Ya no queda hospital en toda la zona. Si uno pasaba por Dinamarca, o por cualquier otro sitio similar de Alabama o Misisipi cuarenta años atrás, los veía vibrantes de energía y vida afroamericanas. Las vías del ferrocarril llevaban al norte, al sur, al este, al oeste: a Chicago, Atlanta, Nueva York y Los Ángeles. Dinamarca tuvo alguna vez una procesadora de pepinillos, una embotelladora de Coca-Cola y una fábrica de muebles. Estaba llena de gente con toda clase de oficios —albañiles, técnicos, obreros de la construcción, panaderos, pintores, cocineros—, así como de negocios afroamericanos de todo tipo, lo que permitía hallar algo de riqueza en un lugar con un ochenta y cinco por ciento de población negra.
A pesar de su extrema pobreza actual, siempre ha vivido en Dinamarca un número considerable de afroamericanos con buena educación, gracias a que dos universidades históricamente negras están localizadas allí: Denmark Technical College y Voorhees College, de la que mi padre fue presidente. El pueblo tenía eso a su favor, pero cuando levantaron las vías, la política metió la cola. La gente habla de cómo las corporaciones llegan y destruyen los pueblos, pero yo creo que Carolina del Sur fue devastada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, según su sigla en inglés) de 1994. Las empresas textiles comenzaron a cerrar y a mudarse al extranjero, la gente empezó a marcharse, y con ellos se fueron también los empleos.
* * *
En 1990, cuando yo tenía seis años, mi padre mudó a nuestra familia desde Greensboro, en Carolina del Norte, a su pueblo natal, Dinamarca, del que había huido más de veinte años antes. Era el hijo pródigo que regresaba a casa. Si yo hubiera sido algo mayor, esta mudanza a un remoto rincón rural afroamericano me hubiera dado resquemores, pero aquello que habría debido alarmarme era justamente lo que, a los seis años, más me gustaba: todo el mundo conocía nuestro apellido.
En Carolina del Sur, los afroamericanos no preguntan por los apellidos: preguntamos por el parentesco. Por supuesto, esta costumbre varía según de dónde es uno. Por ejemplo, los afroamericanos del Upcountry, en el noroeste del estado, preguntan: «¿Cómo se llama tu gente?». En Dinamarca, en cambio, se pregunta: «¿Quién es tu gente?». Es una forma muy directa de averiguar quiénes son los padres del interrogado, o algún otro familiar que uno puede conocer. Sirve para determinar si estamos emparentados, y quizás algo más. Revela nuestro linaje y antecedentes.
Esta costumbre se remonta a la esclavitud. Los esclavos eran separados de sus seres queridos y privados de todo lo que atesoraban. Desde entonces, buscamos de forma incesante a nuestras almas gemelas, un hogar, razón por la cual nos llamamos mutuamente «primo» o «tío» o «tía» o «mana» aunque no seamos realmente parientes.
Aun siendo un niño reticente a mudarme a un pueblo desconocido, comprendí muy rápido que Dinamarca no era territorio ajeno. Donde fuera que fuese, alguien —niño o adulto— me decía: «Somos tu familia». O: «¡Bakari... el crío de Cleveland Sellers!». O: «Pequeño C.L.». O: «¡Conocí a tu abuelito!».