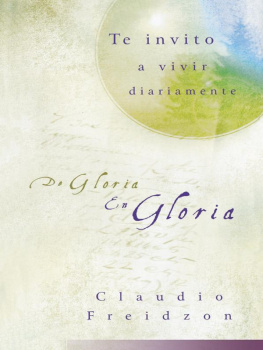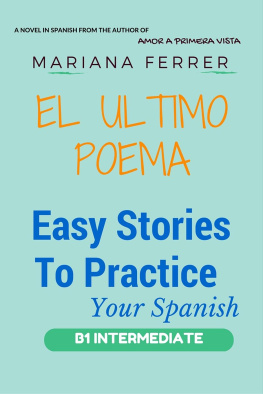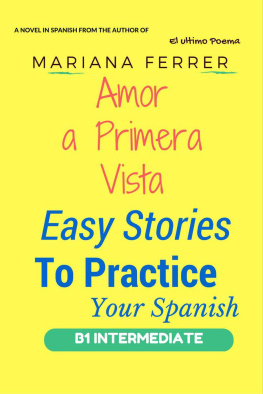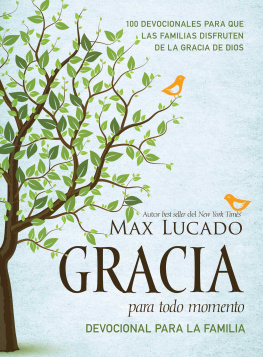E rick y Gloria, joven matrimonio entregado al Señor y con un sólido ministerio que abarca acerca de ochocientos jóvenes, sufrieron la terrible prueba de ver marchitarse y morir a una hija, víctima de una enfermedad incurable: la lipidosis; hija que solo alcanzó a vivir tres años. En aquel entonces, los médicos y especialistas les dijeron que si tenían otro hijo, había un veinticinco por ciento de probabilidad de que sufriera el mismo mal.
Este es el relato de Ericka, la segunda hija de Erick y Gloria Vázquez. Al igual que su hermana, Ericka padeció de este raro y devastador mal que mata lentamente y para el cual la ciencia moderna no conoce remedio. Los terribles momentos pasados, la angustia, las dudas y la esperanza a los que fueron sometidos estos jóvenes padres ya fueron descritos de alguna manera en el libro Los caminos altos, de esta misma casa editorial.
¿Es este libro una reiteración de aquellos momentos? No. Definitivamente no lo es. Aunque se trata de la misma enfermedad, del insoportable e idéntico dolor de perder a un hijo, este testimonio no es una continuación del primer libro, como tampoco es una presentación de los mismos personajes. Como muchos seguidores de Jesús, Erick y Gloria cambiaron y atravesaron esta senda que se llama vida siempre llena de sorpresas —agradables y desagradables— en pos de la ansiada meta que solo se consigue con perseverancia y con mucha fe.
Si usted volviera a pasar una prueba tan desgarradora como es la de ver cómo se consume la vida de un hijo, ¿reaccionaría igual que hace años? ¿Le quedarían fe y fuerzas para enfrentarla? Si en aquel entonces vencí la prueba —bueno, por lo menos así me pareció—, ¿por qué debo pasar otra vez por esto? ¿He crecido espiritualmente de verdad? ¿He madurado?
Los que leyeron el primer libro encontrarán un punto de vista diferente del mismo problema. Las personas que abran estas páginas por primera vez, tal vez encuentren respuestas a muchas preguntas. Tal vez no se sientan solas. Quizá comprueben que están haciendo lo que se debe. En este libro no hay teoría. Todo es dolorosamente cierto.
Y a habíamos discutido, Erick y yo, la posibilidad de adoptar un niño. Erick no se mostraba ni convencido ni animado. No había pasado mucho tiempo del fallecimiento de Paola, cuando ya nos habían ofrecido dos bebés al mismo tiempo. Ante tal ofrecimiento, a mí se me iluminaron el rostro y el corazón de alegría. Imagínese, ¡dos hijos! Sin embargo, Erick se mostraba reticente. Quería decir sí, y yo sabía en lo profundo de mi corazón que aceptaría; mas no por él, sino por mí, para hacerme feliz.
Agradecimos, pero rechazamos el ofrecimiento.
Me moría de ganas de adoptar una criatura. Aunque hubiese tenido hijos sanos, mi deseo era adoptar. Erick, sin embargo, nunca pensó en dicha posibilidad, hasta que reconoció que era una opción para tener familia. Él no lo decía, pero era evidente que extrañaba terriblemente, al igual que yo, a Paola. Quizá, en lo más recóndito de su corazón, albergaba la duda de no poder amar a ese niño adoptado tanto como amó a Paola.
Oré mucho.
Y no pasaron ni dos semanas cuando se hizo evidente un cambio en Erick. Había comenzado a informarse con detalle sobre los vericuetos que entraña una adopción.
Nos llegó un libro con numerosas direcciones de agencias dedicadas a la adopción en Estados Unidos. Escogimos unas veinte y de inmediato escribimos solicitando información, la cual recibimos rápidamente y en abundancia. Nos enteramos, entre otras cosas, que de acuerdo con la ley del aborto en los Estados Unidos —práctica legal en la mayoría de los estados de la Unión Americana—, no existen suficientes bebés para cubrir la demanda de adopción.
Nuestra solicitud fue rechazada.
Otras agencias, sin asegurar nada, nos enviaron tarifas que iban de los siete mil a los veintiún mil dólares. Otras más nos informaron que si deseábamos «adquirir» un negrito, la tarifa sería más baja y casi exenta de trabas.
Sin comentarios…
Estas agencias, en su mayoría cristianas, nos apagaron los deseos de seguir escribiendo para solicitar más información. Nos habíamos imaginado que en los Estados Unidos era más fácil hacer este proceso, pero no tardamos en darnos cuenta que no era así.
Seguimos orando, pidiéndole al Señor que nuestra decisión fuera de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Que si estábamos equivocados, cerrara puertas y así nos mostrara su parecer.
Un día, mi hermana Vivi me presentó a una pareja amiga suya quienes me dijeron de un lugar donde podíamos acudir, recomendados por ellos, a adoptar un bebé. Se trataba del DIF del Estado de México. Con lujo de detalles me explicaron sus experiencias cuando ellos adoptaron a las que ahora son sus hijas. Conforme iba avanzando el relato, me fui emocionando. Quizá ese era el camino adecuado y correcto que debíamos tomar. Todo era bajo el amparo de la ley, con papeles y actas oficiales, cosa que me llenó de paz. Nos dijeron con quién ir, qué papeles llevar y toda una serie de valiosas recomendaciones.
No tardamos en reunir todos los documentos solicitados e iniciar los trámites para la adopción. Por razones que desconozco, las leyes del Estado de México, referentes a la demanda de adopción y los trámites a seguir, son diferentes a las de la Ciudad de México. Con agrado constatamos que los trámites eran menos largos y tortuosos. O sea, todo estaba a nuestro favor.
«Ustedes solo pueden escoger sexo y edad. ¿Están de acuerdo?».
Erick y yo intercambiamos una rápida mirada y asentimos. Entonces, el licenciado encargado de atendernos suspiró y comenzó a llenar con rapidez uno de tantos formularios, golpeando sin piedad su máquina de escribir. Yo no quería un recién nacido. Había pasado tres años con pomos de leche y pañales. Sentíamos la necesidad de un bebé mayor, que ya reaccionara y fuese un poco más independiente. Que nos sonriera y nos dijera «papá» y «mamá». En fin, todo lo que no habíamos tenido durante tres años.
El día que nos citaron para ir al albergue temporal y hacernos pruebas sicológicas, el Señor mediante su Palabra, nos dijo: «Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios; seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo» (Salmos 65.4, RVR 1960). Sin sacar este versículo del contexto, dice que Dios escoge y atrae hacia sí para habitar bajo sus alas. Sentí el impacto de ese mensaje, llenándome de una rara alegría. Sí, bendito el que tú escogieres.
«Pero Padre» decía, mientras oraba, «no podemos escoger. Es más, ni siquiera nos dejan entrar a ver a los niños. ¿Cómo haremos para…? ¿Y si no podemos…?».
Como si Dios no supiera. ¡Ay, Gloria!, pensé, y casi de inmediato recapacité. Es cierto, las reglas humanas prohiben esto y aquello, pero volviendo a releer el salmo, terminé por musitar: Señor, si esto es de ti, se hará y escogeremos a quien tú nos muestres.
Llegamos al albergue. Luchando contra mi incredulidad me acerqué a una señorita y le pregunté si era posible entrar a mirar las cunas. Mis oídos estaban esperando escuchar un «no» rotundo.
«Por supuesto que sí, pasen», contestó despreocupadamente, señalándonos con un gesto, como la cosa más normal, por dónde ir. Erick solo volteó a mirarme y juntos penetramos a ese mundo que nada más habíamos visto en las películas.