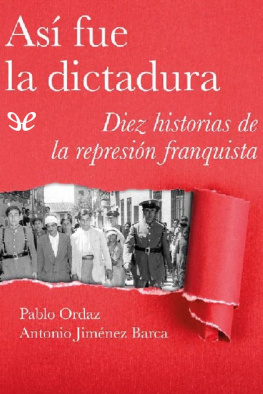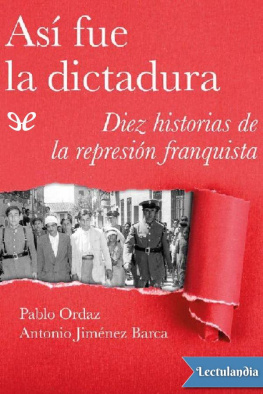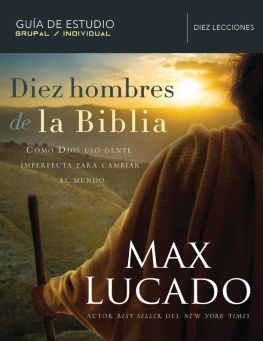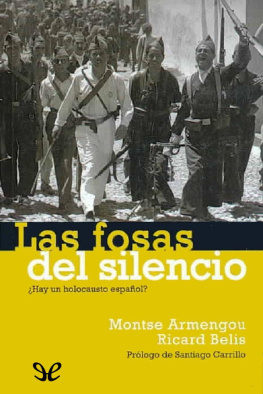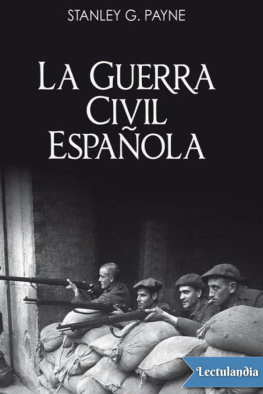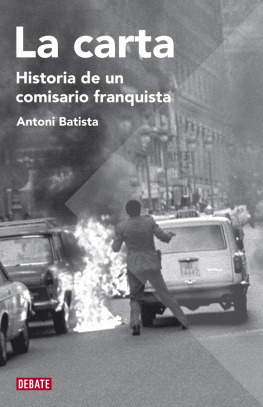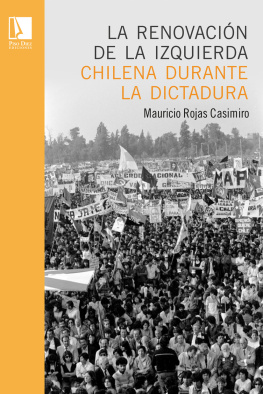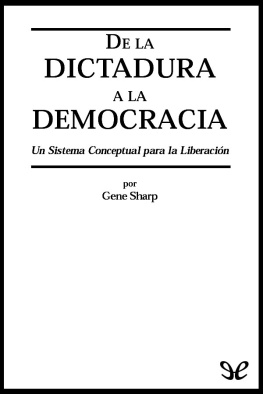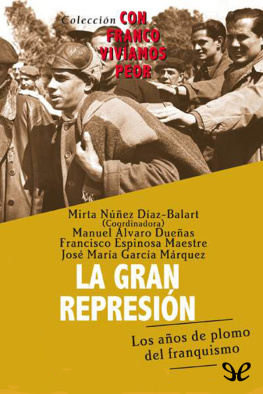Pablo Ordaz - Así fue la dictadura: diez historias de la represión franquista
Aquí puedes leer online Pablo Ordaz - Así fue la dictadura: diez historias de la represión franquista texto completo del libro (historia completa) en español de forma gratuita. Descargue pdf y epub, obtenga significado, portada y reseñas sobre este libro electrónico. Año: 2019, Editor: ePubLibre, Género: Niños. Descripción de la obra, (prefacio), así como las revisiones están disponibles. La mejor biblioteca de literatura LitFox.es creado para los amantes de la buena lectura y ofrece una amplia selección de géneros:
Novela romántica
Ciencia ficción
Aventura
Detective
Ciencia
Historia
Hogar y familia
Prosa
Arte
Política
Ordenador
No ficción
Religión
Negocios
Niños
Elija una categoría favorita y encuentre realmente lee libros que valgan la pena. Disfrute de la inmersión en el mundo de la imaginación, sienta las emociones de los personajes o aprenda algo nuevo para usted, haga un descubrimiento fascinante.
- Libro:Así fue la dictadura: diez historias de la represión franquista
- Autor:
- Editor:ePubLibre
- Genre:
- Año:2019
- Índice:4 / 5
- Favoritos:Añadir a favoritos
- Tu marca:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Así fue la dictadura: diez historias de la represión franquista: resumen, descripción y anotación
Ofrecemos leer una anotación, descripción, resumen o prefacio (depende de lo que el autor del libro "Así fue la dictadura: diez historias de la represión franquista" escribió él mismo). Si no ha encontrado la información necesaria sobre el libro — escribe en los comentarios, intentaremos encontrarlo.
Así fue la dictadura: diez historias de la represión franquista — leer online gratis el libro completo
A continuación se muestra el texto del libro, dividido por páginas. Sistema guardar el lugar de la última página leída, le permite leer cómodamente el libro" Así fue la dictadura: diez historias de la represión franquista " online de forma gratuita, sin tener que buscar de nuevo cada vez donde lo dejaste. Poner un marcador, y puede ir a la página donde terminó de leer en cualquier momento.
Tamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
La primera vez que me detuvieron, con dieciocho años recién cumplidos, en 1973, fue también la primera vez que mi madre me había dado permiso para volver a casa más tarde de las diez de la noche. Fuimos, todos los del barrio —todos militantes, todos rojísimos, todos de Moratalaz— a un concierto de Daniel Viglietti, en el teatro Monumental. Y a la salida hubo un salto espontáneo. Llamábamos «saltos» a las manifestaciones —ilegales por supuesto— instantáneas y repentinas que duraban lo que tardaba en llegar la policía. Uno se ponía a chillar en plena calle «Abajo el fascismo», los otros se sumaban y luego, pues a correr. Así que a la salida del teatro hubo un salto de otro grupo que no era el nuestro pero al que nos sumamos. Luego dijeron que había sido la misma policía, ya que lo de fingir un salto era una forma fácil de pillarnos. No sé. Puede. La cosa es que llegó la policía y unos echamos a correr por la calle de Santa Isabel y otros se refugiaron en un bar de la plaza de Antón Martín, de esos de bocadillos de calamares que hace esquina y que aún está ahí. Entre los que salimos corriendo había gente con antecedentes, que ya había sido fichada, así que corríamos como locos. Pero la policía nos acorraló en una bocacalle con los zetas. Recuerdo que no había sitio para todos en los coches y que un poli decía a otro: «Bueno, coge todos los que puedas y ya», y que el otro respondía: «Que manden más coches, joder, que manden más coches». Nos llevaron a la Dirección General de Seguridad, a la DGS, en Sol. Yo pasé la noche sola, en una celda, y eso es jodido. No tiene ninguna gracia. Pensaba en que podían pegar y torturar, pero sobre todo pensaba en mis padres, en el susto que se debían de estar llevando, porque lo único que sabían de mí era que yo les había prometido que volvería a las doce y que no iba a volver ni a las doce ni a la una ni a las cinco. Pero a la mañana siguiente me llevaron con más gente. Y mi ánimo cambió. Allí estaba la hija de… bueno, ya lo puedo decir. Qué curioso ¿no? Tantos años después, y aún tengo miedo o un reflejo del miedo de entonces de citar a alguien porque lo pueda implicar. Eso se me ha quedado dentro. Bueno: entre los presos estaba la hija de Antonio Machín, que militaba en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), y que además tenía un puro gordo porque arrastraba causas pendientes. Y también estaban algunas actrices del grupo Tábano. Detuvieron también a una mujer que trabajaba en la casa de discos de Viglietti, que estaba embarazada y que se negaba a comer en la DGS porque le daba asco la comida y la policía le acusó de estar haciendo una huelga de hambre. Todo era un poco loco, un poco absurdo. También detuvieron esa noche a un pobre maletilla y a su apoderado, que no tenían nada que ver ni con Viglietti, ni con la militancia ni con nada, que venían de una capea y estaban en el bar de Antón Martín cenando cuando entró la policía y los metió a los dos para adentro. Era un chaval muy joven, como nosotros. Lo liberaron pronto, pero después de ficharle. Entonces, primero te fichaban y luego te pedían explicaciones.
La hija de Machín, ya por la mañana, se puso a cantar. La celda, la verdad, era un poco cachondeo. Así que, por un lado, yo tenía un acojone del siete porque tus padres no saben nada y porque estás detenida, pero, por otro lado estaba encantada de estar entre esa gente. Se sacaba el sentido del humor en estas situaciones chungas. Lo digo, eso sí, con todo el respeto a esa gente que ha sufrido mucho y que tenía muy pocas posibilidades de recurrir al humor. Pero yo sí me lo podía permitir porque las acusaciones contra mí no eran muy graves. El carácter también influye en eso, supongo, pero tal vez más, la juventud, la alegría de vivir, que era mucha. A mí se me mezclaban las ganas de echar a Franco con las puras ganas de vivir. Y de ganar.
Yo había empezado a militar clandestinamente en el instituto, a los quince años más o menos. Mi partido era el Partido Comunista de España Internacional, que luego se llamó el Partido del Trabajo de España (PTE): éramos marxistas-leninistas-propensamiento Mao Tse-Tung, con la ORT, el FRAP y tal, y despreciábamos olímpicamente al PCE, por revisionistas y pequeño burgueses vacilantes. Los puros, claro, éramos nosotros, que estábamos por la lucha armada —aunque nunca vimos un arma—, por conseguir la dictadura del proletariado a través de la insurrección armada, los dueños de un discurso bastante radical, ya que por ser hasta éramos estalinistas, eso hay que aceptarlo porque era verdad. Organizábamos actos en parroquias, hacíamos pintadas, convocábamos manifestaciones, asambleas, reuniones clandestinas para concienciar a los jóvenes, a los obreros y a las mujeres, hacíamos proselitismo —yo enrolé a mi mejor amigo y a mi mejor amiga— montábamos conciertos, hacíamos campañas para organizar huelgas en los barrios, en los institutos, en la universidad… Como parte de esas campañas, además de tirar panfletos en medio de la calle cuando nadie nos veía, embuzonábamos los portales del barrio también con panfletos. Recuerdo varias veces que fuimos a echar panfletos a las tres de la tarde en pleno mes de agosto. Había que esconderse del sol y de los policías. Íbamos siempre dos o tres. Uno vigilaba mientras el otro se metía en el portal y echaba los panfletos en los buzones. En ellos llamábamos a la huelga, denunciábamos la represión, la subida de los precios, las detenciones de antifascistas. También hacíamos «saltos», como ese de la salida del teatro Monumental en que me arrestaron. Por lo general participábamos de cien a doscientas personas. Eran muy excitantes porque ibas a jugártela. Te plantabas en medio de la calle y te ponías a gritar contra Franco. Ahora parece una bobada, pero hay que tener en cuenta que vivíamos en un país en el que no se podían reunir más de veinte personas sin que viniera la policía y te preguntara qué pasaba ahí y, las más de las veces, te detuviera. Lo que ahora parece tan natural era imposible.
Un verano me tocó hacer un salto enfrente de la cervecería de la Cruz Blanca, en la calle de Goya. Yo era una cría, esto ocurrió uno o dos años antes de que me detuvieran, debía de tener dieciséis o diecisiete años. Era el mes de julio y pudimos convocar a muy pocos militantes porque la mayoría se encontraban fuera de Madrid de vacaciones. Yo debía saltar la primera. Era lo acordado. Llegué asustadísima. Llevaba asustadísima varios días, desde que me dijeron lo de que yo era la primera que saltaba. Y no solo porque me podía detener la policía, que también, sino porque podía hacer un ridículo estrepitoso: yo me imaginaba a mí sola, en medio de Goya, alzando el puño y gritando: «¡Jóvenes de Madrid, abajo el fascismo!». En ese momento debía de salir gente de todos los sitios y sumarse y cubrirme. Ya, pero ¿y si no salía nadie? Porque eso era así, un día cualquiera te llegaba tu responsable político y te decía: «Ojo, mañana hay un salto». No te especificaba ni dónde ni la hora. Y añadía: «Tú, ¿a cuánta gente te comprometes a llevar?». Y tú le respondías: «Pues yo conozco a dos demócratas a los que puedo enredar». A los de tu partido los tratabas de camaradas. A los de otros partidos, de compañeros, y a los que no eran de ningún partido pero eran de izquierdas, pues los llamabas «demócratas». A mí los demócratas me daban un poco de envidia, la verdad, porque era gente muy maja, antifascista, y tal, pero que no militaba, que no se la jugaba y que vivía como Dios. Tenían la conciencia tranquila y no tenían que salir corriendo con la policía detrás. Aunque no siempre: a esa demócrata en concreto, a la que enredé, la trincó la policía y la metió en la cárcel. Y a mí me dio un complejo de culpa del siete. Si el salto era a las seis, por ejemplo, tú te reunías con tu responsable a las cinco y te daba la dirección. Y tú recogías a los tuyos y los llevabas, sin decirles a dónde. Organizar todo eso era un Tiberio. No había móviles, claro, y muchas veces nos seguían los sociales, de ahí todo ese tipo de citas de seguridad, antes y después del salto. La de antes para saber dónde sería. La de después, para ver a cuántos habían detenido. Además, había que llevar pancartas, había que pintarlas, y éramos gente de quince o dieciséis años, y había que hacer todo eso sin que se enteraran nuestros padres. A veces colgábamos pancartas en edificios o en los puentes y para eso había que salir de casa a las cinco de la mañana, y a ver cómo se lo explicabas eso a tu madre. La cosa es que nunca sabías cuánta gente en realidad iba a saltar y de ahí mi miedo —y mi bochorno sin no saltaba nadie— esa tarde de verano en la Cruz Blanca. Por fortuna saltaron cerca de doscientas personas, todo salió bien y yo no hice el ridículo. Todo eso duró muy poco, cinco minutos. Ahora se puede pensar que aquello tenía efectividad cero, pero no era así: armábamos jaleo, tirábamos panfletos, montábamos el pollo. En un país tan gris y tan reprimido, en unas calles donde nunca pasaba nada, que en medio de Goya alguien gritase «Abajo el fascismo» era algo, era la leche. Y un día y otro, y otro, dando la brasa, pues se notaba, o al menos así lo creíamos nosotros. Siempre llevábamos una coartada por si nos pillaban. Mi especialidad era la de hacerme la pija. Me ponía unas perlitas blancas de pendientes, una chaqueta de terciopelo, unos pantalones de pata de gallo blanca y negra y un bolso Kelly donde metía un paquete de compresas. Si me pillaba la policía, decía que había salido a comprar compresas (elegía compresas porque pesaban poco) y me había visto metida en medio. Un día, en un salto en Vallecas, cuando llegó la policía, otros dos compañeros y yo, tras correr, nos subimos a un autobús sin saber a dónde iba. Terminamos en Palomeras Bajas. Vimos un zeta de la policía y nos echamos a temblar: ninguno de los tres tenía pinta de ser mucho de Palomeras Bajas. Además, llevábamos panfletos encima. Yo pensé: «Chungo». El coche se vino hacia nosotros y echamos a correr por un terraplén. Acabamos en un garaje cerrado. Llamamos, nos abrieron y les dijimos a dos mecánicos que estaban allí que nos perseguía la policía. Decidieron ayudarnos: a mis dos camaradas les pusieron un mono y les colocaron debajo de un coche. A mí me escondieron en un frigorífico gigante —desenchufado— que había en una habitación contigua. Antes, nos habíamos comido los panfletos, por el procedimiento habitual: uno los partía en trozos pequeños y se los metía en la boca secos, el otro los reblandecía aún más y el tercero se los tragaba. Era asqueroso. Pero era así. Bueno: la policía llegó, preguntó por nosotros sin sospechar de los chicos, los mecánicos dijeron que no nos habían visto y se fueron. Cuando salí del frigorífico daba saltos de alegría porque no nos habían cogido y por la solidaridad de la gente del taller. Todo era así: la dictadura se mezclaba con mi juventud, con mi adolescencia, con esa alegría y esas ganas de vivir que tiene uno a esos años, —que yo intento conservar—, con ligar, militar, escapar, salir corriendo, descubrir un libro, descubrir la vida, y descubrirla en unas condiciones peculiares, duras, pero que incubaban la promesa de un mundo distinto y mejor. Por aquellos días, era muy sencillo, si eras un poco decente, posicionarse ideológicamente porque aquello era un infierno y lo que querías era transformarlo. La militancia, pues, era agridulce. Para mí la dictadura (bueno, y la vida) siempre fue agridulce: esa alegría de los compañeros y los dieciocho años pasada por la política. Eso le daba una dimensión muy honda a todo. Era un poco eso que después nos jodía reconocer de que «contra Franco vivíamos mejor». Es verdad que a mí me gustaba el lío, aunque el lío tenía sus riesgos. Yo estaba emocionada con la vida y con la lucha, pero acojonada con el franquismo. A la vez, vivíamos en la ingenuidad absoluta. La situación del país lo fomentaba: éramos unos papanatas, no había contacto con el extranjero. Pero era el momento, porque Franco agonizaba. Todo era muy simple. Porque pensábamos que se podía cambiar el mundo, y que ese cambio tenía que ver casi exclusivamente con Franco, que bastaba con quitar a Franco, que bastaba con que se quitara de en medio. La situación de España era irrespirable, todo estaba prohibido, los buenos libros, las buenas películas, el teatro, la música… Era gris, bastante gris, menos gris que en los cincuenta y en los sesenta, pero aún muy gris, aún muy chungo, muy triste y muy angosto. Y envuelto en miedo, convivías con ese miedo: en mi casa no se hablaba de política, nunca. Mi padre había estado en la cárcel, por comunista, y lo había pasado muy mal. Incluso ahora, mi madre, cuando oye por ahí que hay jaleo, me llama y me dice: «Oye, ni se te ocurra meterte en política». Incluso ahora me lo dice. Cuando yo salí de la cárcel la primera vez, muerto de miedo, me dijo: «Mira, esto es complicado. Tú tienes un corazón que no te cabe en el pecho, todos los tuyos lo tenéis. Pero por encima de vosotros hay gente que no lo tiene así. Ahí fuera hay de todo. Y cuando quieras, te presento al tío que denunció a Julián Grimau, que era del partido». Mi padre me hacía ver, por primera vez, que el mundo no era blanco o negro. Y que tú podías ser comunista y ser un cabrito. Me acuerdo de que me enfadé con él, que le contesté: «Claro, seguro que hay gente así en el PCE, en los revisionistas del PCE, pero ¿nosotros? Nosotros no». Lo que he dicho antes: vivíamos en la ingenuidad absoluta.
Página siguienteTamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
Libros similares «Así fue la dictadura: diez historias de la represión franquista»
Mira libros similares a Así fue la dictadura: diez historias de la represión franquista. Hemos seleccionado literatura similar en nombre y significado con la esperanza de proporcionar lectores con más opciones para encontrar obras nuevas, interesantes y aún no leídas.
Discusión, reseñas del libro Así fue la dictadura: diez historias de la represión franquista y solo las opiniones de los lectores. Deja tus comentarios, escribe lo que piensas sobre la obra, su significado o los personajes principales. Especifica exactamente lo que te gustó y lo que no te gustó, y por qué crees que sí.