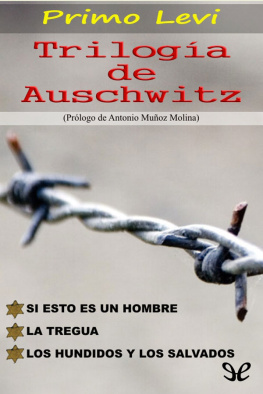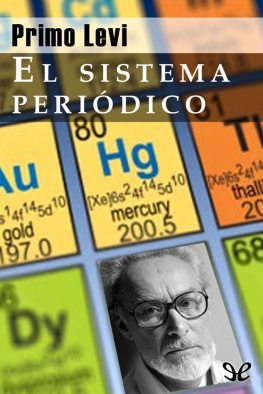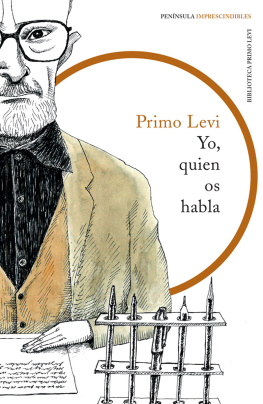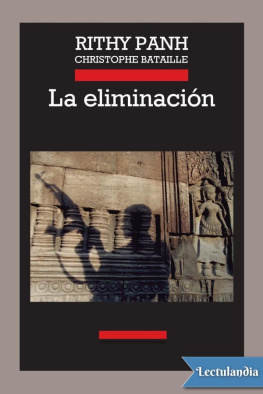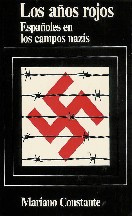Me había capturado la Milicia fascista el 13 de diciembre de 1943. Tenía veinticuatro años, poco juicio, ninguna experiencia, y una inclinación decidida, favorecida por el régimen de segregación al que estaba reducido desde hacía cuatro años por las leyes raciales, a vivir en un mundo poco real, poblado por educados fantasmas cartesianos, sinceras amistades masculinas y lánguidas amistades femeninas. Cultivaba un sentido de la rebelión moderado y abstracto.
No me había sido fácil elegir el camino del monte y contribuir a poner en pie todo lo que, en mi opinión y en la de otros amigos no mucho más expertos, habría podido convertirse en una banda de partisanos afiliada a «Justicia y Libertad». No teníamos contactos, armas, dinero ni experiencia para procurárnoslos; nos faltaban hombres capaces y estábamos agobiados por un montón de gente que no servía para el caso, de buena fe o de mala, que subía de la llanura en busca de una organización inexistente, de jefes, de armas o también únicamente de protección, de un escondrijo, de una hoguera, de un par de zapatos.
En aquel tiempo todavía no me había sido predicada la doctrina que tendría que aprender más tarde y rápidamente en el Lager, según la cual el primer oficio de un hombre es perseguir sus propios fines por medios adecuados, y quien se equivoca lo paga, por lo que no puedo sino considerar justo el sucesivo desarrollo de los acontecimientos. Tres centurias de la Milicia que habían salido en plena noche para sorprender a otra banda, mucho más potente y peligrosa que nosotros, que se ocultaba en el valle contiguo, irrumpieron, en una espectral alba de nieve, en nuestro refugio y me llevaron al valle como sospechoso.
En los interrogatorios que siguieron preferí declarar mi condición de «ciudadano italiano de raza judía» porque pensaba que no habría podido justificar de otra manera mi presencia en aquellos lugares, demasiado apartados incluso para un «fugitivo», y juzgué (mal, como se vio después) que admitir mi actividad política habría supuesto la tortura y una muerte cierta. Como judío me enviaron a Fossoli, cerca de Módena, donde en un vasto campo de concentración, antes destinado a los prisioneros de guerra ingleses y americanos, se estaba recogiendo a los pertenecientes a las numerosas categorías de personas no gratas al reciente gobierno fascista republicano.
En el momento de mi llegada, es decir a finales de enero de 1944, los judíos italianos en el campo eran unos ciento cincuenta pero, pocas semanas más tarde, su número llegaba a más de seiscientos. En la mayor parte de los casos se trataba de familias enteras, capturadas por los fascistas o por los nazis por su imprudencia o como consecuencia de una delación. Unos pocos se habían entregado espontáneamente, bien porque estaban desesperados de la vida de prófugos, bien porque no tenían medios de subsistencia o bien por no separarse de algún pariente capturado; o también, absurdamente, para «legalizarse». Había, además, un centenar de militares yugoslavos internados, y algunos otros extranjeros considerados políticamente sospechosos.
La llegada de una pequeña sección de las SS alemanas habría debido levantar sospechas incluso a los más optimistas, pero se llegó a interpretar de maneras diversas aquella novedad sin extraer la consecuencia más obvia, de manera que, a pesar de todo, el anuncio de la deportación encontró los ánimos desprevenidos.
El día 20 de febrero los alemanes habían inspeccionado el campo con cuidado, habían hecho reconvenciones públicas y vehementes al comisario italiano por la defectuosa organización del servicio de cocina y por la escasa cantidad de leña distribuida para la calefacción; habían incluso dicho que pronto iba a empezar a funcionar una enfermería. Pero la mañana del 21 se supo que al día siguiente los judíos iban a irse de allí. Todos, sin excepción. También los niños, también los viejos, también los enfermos. A dónde iban, no se sabía. Había que prepararse para quince días de viaje. Por cada uno que dejase de presentarse se fusilaría a diez.
Sólo una minoría de ingenuos y de ilusos se obstinó en la esperanza: nosotros habíamos hablado largamente con los prófugos polacos y croatas, y sabíamos lo que quería decir salir de allí. Para los condenados a muerte la tradición prescribe un ceremonial austero, apto para poner en evidencia cómo toda pasión y toda cólera están apaciguadas ya, cómo el acto de justicia no representa sino un triste deber hacia la sociedad, tal que puede ser acompañado por compasión hacia la víctima de parte del mismo ajusticiador. Por ello se le evita al condenado cualquier preocupación exterior, se le concede la soledad y, si lo desea, todo consuelo espiritual; se procura, en resumen, que no sienta a su alrededor odio ni arbitrariedad sino la necesidad y la justicia y, junto con el castigo, el perdón.